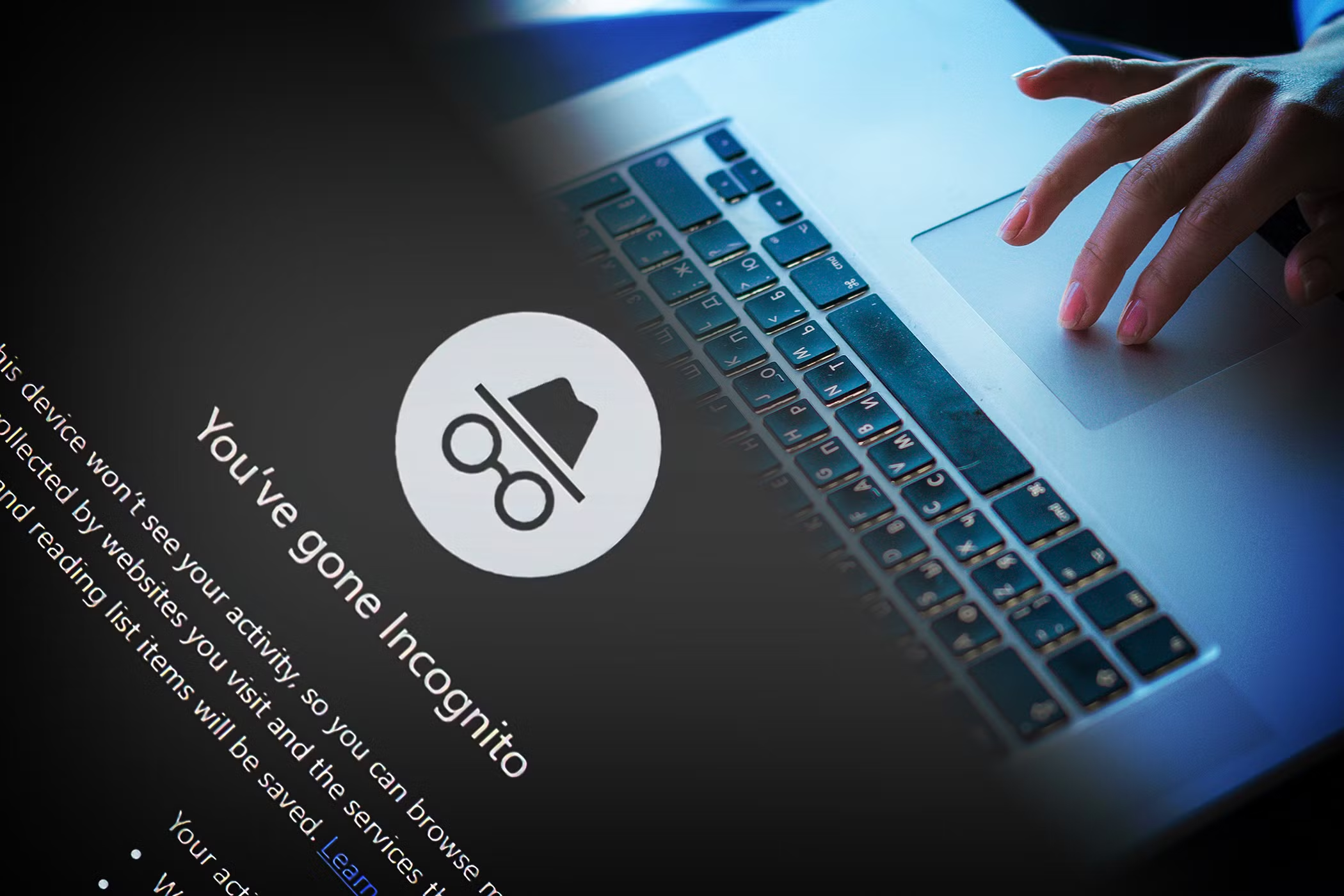El primer beso. El fútbol, el cine de barrio, los shows en cabarets y barcos. Los encuentros mágicos con Sabato. El destape posdictadura. Del niño que hacía música con latitas al músico consagrado que recorrió el mundo. Las aventuras y los escenarios con Charly García. Los días con Calamaro, Cerati, Melingo, Fabi Cantilo y Draco Rosa. Los encuentros con Spinetta, Moris y Horacio Ferrer. Rock, jazz y tango. El hip-hop de la mano de Illya Kuryaki & The Valderramas.
Sus viajes, sus colaboraciones, una memoria prodigiosa, décadas enteras de historia viva que lo encuentran como testigo de privilegio de movimientos musicales, episodios existenciales y aventuras vitales que Fernando nos ofrece con lujo de detalles y recuerdos inoxidables. Una obra merece ser leída o escuchada, pero una vida merece ser contada.
A continuación, un fragmento a modo de adelanto:
6. Las grandes ligas
Ahora sí, tranquilos: habrá farándula, chismes jugosos que la prensa amarilla jamás descubrió, mujeres fatales, cambios de parejas y todo lo que se quiera saber sobre ese mundillo bohemio
Luego de que Andrés Calamaro declarase que “Fricción es un grupo de vanguardia” en una nota en el “Sí!” de Clarín, fantaseé con la idea de tocar con él. Me encantaban sus canciones, lo consideraba un artista brillante y sabía de buena fuente que aún no había encontrado músicos para su proyecto solista. Javier me comentó además que Los Abuelos de la Nada darían recitales en el Teatro Ópera y que habría tickets de favor. Corría el invierno de 1985 y llegamos a bordo del Falcon verde propiedad de la familia. Era una suerte de despedida de la banda, o al menos de su tecladista. Había cierta atmósfera melancólica y el concierto me fascinó. Adaptado sonora y visualmente a esos tiempos, ofreció una escenografía colorida. Usaban abundante maquillaje e instrumentos futuristas, como tambores Simmons y bajos Steinberger sin cabezal. Andrés estrenó su DX7 y la canción “Costumbres argentinas”, que se transformó en himno popular desde que esbozó “muerdo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo, cada vez”.
Tras la catarata de canciones, ingresamos a los camarines del subsuelo y charlamos brevemente. Aunque, en su caso, “breve” es una forma de decir. Enseguida habló del sucesor de Hotel Calamaro en preparación y bromeó sobre las reuniones privadas del Club Palta —cuyo nombre aludía a las paltas dibujadas por él mismo— junto con Clota Ponieman, Bazterrica, Fabi, Melingo, Zavaleta, Lebón y Charly, entre otros. Me anotó su teléfono en un papel de color amarillo. “Venite a casa en la semana, estoy en Palermo Viejo, así te muestro los demos que hice con la Fostex”, dijo al despedirme con un beso y dejarme la mejilla llena de purpurina y maquillaje derretido.
Previo llamado, compré facturas y medialunas en la panadería de enfrente y toqué el timbre en el PH con zaguán, rejas blancas y paredes bermellón de Serrano 1919. Me recibió amablemente su novia, la fotógrafa Andy Cherniavsky, que yo había conocido en lo del Cuino, de cabellera rubia enrulada, tez blanca con pecas y mirada simpática. Convivían hacía un tiempo.
“‘Mucho bueno’ que hayas venido, Fernando, porque estuve pensando en convocarlos a Richard y a vos para el disco. ¿Cómo la ves?” ¡Una emoción me sacudió el cuerpo! Asentí con la cabeza, extasiado. ¿Sería el conocido “poder del deseo”? Calamaro me estaba ofreciendo su confianza siendo yo prácticamente un novato. En el fútbol, se asemejaría a ser convocado en un equipo de primera división. Los ojos se me habrán salido de las órbitas, aunque intenté mantenerme sereno, como si estuviésemos hablando de algo que me sucede a diario. Desde ese instante, nos internamos en su cálido estudio-hogar El Hornero Amable, un auténtico atelier de experimentación musical, a cinta analógica de ocho canales, que no escatimaba horas de dedicación, humor, ni mucho menos fundaciones de grupos imaginarios como Ray Milland Band y su “Himno óptico”, Maxilares de Perón o Sistema Oscar. Según contó, los últimos hacían versiones en plan marxista de La Biblia de Vox Dei. A su vez, personificaban a Los Zodíaco, que agrupaba a doce intérpretes secretos. ¡Qué conceptos!
“En el estante está la Yamaha RX11. La batería electrónica que uso para componer. ¿La conocés? Bajala y la conecto.” Enseguida me enseñó a manejarla, y pude plasmar en ella tanto patterns como songs, sumergiéndome en el mundo de las programaciones y ejercitando mi costumbre de anotar estructuras de temas simbolizando un palito por cada compás, una suerte de escritura musical rudimentaria para recordar ciclos de partes A, B o C e instrumentales que, aunque efectiva, acarrearía mi expulsión inmediata de cualquier conservatorio decente. El muchacho manipulaba cual experto su grabador de dos carretes circulares y ocho ventanillas con vúmetros, iluminadas con fondo amarillento tras el ondular de la aguja. Para mí, era como estar en una buena universidad.
Sin salir de mi asombro, le avisé a Richard y se sumó al día siguiente. Andrés ya se había cortado el cabello y a los pocos días Andy nos hizo a ambos un mechón decolorado sobre la frente, mientras una misteriosa lechuza —particular regalo de su hermano Javier— observaba todo desde el patio central. Lo primero que mostró fue su canción “Candidato”, de programación frenética, golpes de bombo y síncopas de claps y hi-hat. Dedujimos que lo ideal para el caso sería grabar elementos por separado, incluyendo pads Simmons. Sonaron otras como “Acto simple”, “Proverbio chino” y “Vida cruel”, e interesantes experimentaciones registradas con Spinetta —asiduo visitante del atelier— y Luca Prodan, con quien reescribieron la canción “Años”, de Pablo Milanés, con el verso “Nos vamos volviendo tecnos”. El bajista Cano, ex Los Twist, el excelente guitarrista y compositor Gringui Herrera, Richard y yo seríamos la base de la grabación, mientras que Fabián Quintiero se sumaría eventualmente como tecladista, además de prestar su sala de la casa familiar de fachada de ladrillos en Mariano Acha 2780 para que ensayáramos las partes con banda completa. Montada en la cochera, tenía piso de goma negro y paredes de lona, con detalles de madera oscura. Silvio Quintiero y su esposa Alicia, pacientes como pocos, nos recibieron durante tres tardes consecutivas.
Nos instalamos en el Estudio Panda, sobre la calle Segurola 1289, para dar comienzo a la grabación del disco de Calamaro. Llegamos por separado, alrededor de las seis, para ocupar el segundo turno del día. No conocía el lugar y me fascinó. Tenía una fachada plana y uniforme de ladrillos a la vista y se accedía por una puerta metálica marrón. El angosto pasillo de paredes blancas con salpicré exhibía tapas de discos colgadas. Allí habían estado todos, desde Charly hasta Los Abuelos de la Nada y Fito Páez. La sala principal era relativamente pequeña, con una separación de vidrio al fondo, para tomas de batería o voces. El control, de formato irregular y paredes forradas con alfombra marrón claro e hileras de maderas acústicas, tenía una consola MCI, varios Pultec, costosos procesadores y altavoces para ensordecer a cualquiera, además de dos confortables sofás para despatarrarse.
Se diría que nuestro líder formaba parte de esa “generación que está en el medio” del rock local, por lo cual no era fácil de catalogar. Con veinticinco años, se ubicaba entre los nuevos como Cerati, aunque con mucho recorrido junto a artistas consagrados. En comparación con sus éxitos populares en Los Abuelos de la Nada, este long play era mucho más psicológico y mental, y se la estaba jugando para pertenecer a lo que asomaba como tendencia moderna. Nos iba a grabar el ingeniero Mario Breuer, entrañable con solo echarle una mirada. De aspecto sefardí, propenso a chistes y ocurrencias, mirada pícara y seductora, barba candado, cejas abultadas, rulos y algún kilo de más, pero lo mínimo. Recordé haberlo visto fugazmente años atrás en Del Jardín y fue una alegría conocerlo. Esa primera jornada depararía más sorpresas: tras la pesada puerta de metal apareció el dueño del estudio, Miguel Krochik. Ex cantante folk relativamente famoso devenido empresario, no paró de hablar de equipos, compraventas, instrumentos de colección o signos astrológicos, además de afirmar más de una docena de veces que estábamos en el mejor estudio sudamericano. Al ser sagitariano como él, cargué con cierta ventaja y recibí un trato cordial ni bien mencioné qué signo leía en el periódico, aunque no era su característica más fuerte. Pero tenía un lado apreciable y podía volverse cálido y tierno con los músicos. Mientras hablaba, con el disimulo de un mago en pleno truco, intentaba apagar los procesadores que no se estaban utilizando para ahorrar electricidad.
Por mística, comenzamos por la canción que daría título al disco —“Vida cruel”— y disparamos un sonido de bombo de LinnDrum vía trigger para que no difiriese demasiado del de algunas programaciones. Los arpegios de guitarras y leads protagónicos de Coleman convivían con las guitarras rockeras de Gringui, mientras Andrés daba golpes de orquesta o marimbas con el DX7. En “Dice un proverbio chino”, experimentamos dando vuelta la cinta y grabando roto-toms al revés o sonidos de congas electrónicas.
Richard seguía concurriendo a la facultad por las mañanas. No era fácil razonar sobre átomos o cuerpos celestes un rato después de haber pasado la noche en un estudio de grabación. Andrés le aconsejó tomar una decisión, si realmente quería ser músico. “Hay que hacer del presente un pasado agradable de recordar”, citó el guitarrista y no volvió más a las aulas.
Fueron surgiendo un tema tras otro, junto a una infinidad de invitados y amigos que tarde o temprano terminaban participando, como Ariel Rot, Roberto Pettinato, Stuka o el trompetista Sergei. “Candidato”, rebautizada como “El mejor hotel”, tomó un estilo Herbie Hankcock en su faceta electrónica cuando Cano registró bajos simples y precisos sobre esos bombos sincopados. Algunas canciones, como “No me manden al África” y “Principios”, nacieron en el estudio, así como el rock “Sobran habitaciones”. Al final de las sesiones, Mario cumplía mis tediosos pedidos de hacer “copias en casete” en la noble Technics, para entender mejor el camino a seguir. Se usaron novedosos arpegiadores en “Fotos de ídolos” y Richard, ni lerdo ni perezoso, se despachó con frases enigmáticas: “Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra, los ídolos en cambio son plata y oro. Obra de las manos de los hombres, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven”.
Fue enorme nuestra sorpresa cuando Charly García y Luis Alberto Spinetta se acercaron a plasmar la forma definitiva de “Vi la raya”, previamente compuesta y bocetada en El Hornero Amable. Ambos rondaban los treinta y cinco años y estaban atravesando un momento brillante, digno de usar lentes negros al mirarlos de cerca. Por entonces, andaban juntos de aquí para allá y se decía que la primerísima plana del rock tenía el ambicioso plan de consumar un disco a dúo. El asunto se confirmó cuando comenzaron a encontrarse ante la consola de Moebio, el otro estudio en boga del barrio de Constitución. Aquella medianoche en Panda llegaron como un torbellino por la calle Segurola, en taxi. Un ambiente de saludos y anécdotas se apoderó de la escena, que cobró densidad ante un séquito cada vez más numeroso. Yo no los había tratado nunca y fue una revolución emocional tenerlos a un metro de distancia. Nos saludaron afectuosamente con un beso y palmadas en la espalda, divertidos con nuestro aspecto juvenil y “moderno”, de pelos parados con jabón. Por alguna razón, los astros habían confabulado para que todo el mundo se hiciese presente esa noche. ¡Hasta León Gieco pasó a saludar a las tres de la mañana! Deambulaban por el control u otros recovecos Cachorro López, Pettinato, mi amigo Christian y Melingo, partícipe importante en la grabación con su saxo, además de bautizar como “Zorrito” a Quintiero, en un destello de ingenio y destino, porque lucía una coqueta bufanda de piel de zorro. Fabián estaba aportando arreglos aislados de teclados, muy en la línea de su admirado Nick Rhodes, y sonrió al escuchar su nuevo sobrenombre.
Andrés, Charly y Luis Alberto tomaron el mando, con gran complicidad. La idea era registrar la canción ya demeada, aunque de entrada nos desconcertaron a Richard y a mí al comunicarnos que preferirían que esperásemos afuera, mientras grababan una referencia con batería electrónica y teclado. Suspicaces, argumentaron que querían “explotar nuestra espontaneidad y hacernos grabar sin conocer previamente el ritmo o los acordes”. “Va a ser un ratito, monos, tranquilos, no se asusten que todo irá genial”, nos dijo Spinetta con su clásica entonación, cerrando la pesada puerta de estilo de frigorífico, cuando salíamos resignados por el pasillo. Esperamos en el bar de la esquina sin chistar durante un par de horas, hablando de asuntos de toda índole y dándonos ánimo, recordándonos el pacto hecho cuando comimos milanesas en casa. Pero… ¿quién hubiese imaginado tener que grabar junto a toda esta gente célebre sobre una música obligadamente desconocida de antemano? Parecía un chiste. Al fin, Pollo, el asistente, fue a avisarnos que estaba todo listo y que regresáramos al estudio. Tras aceptar las reglas del juego, no había más que intentarlo. Fui hasta el pequeño baño del pasillo a refrescarme la cara. El flamante Zorrito me golpeó la puerta y entró con gesto de quien tiene una primicia, diciéndome por lo bajo: “Mirá que Charly escuchó otros temas grabados y dijo que si Andrés no sale al ruedo, quiere llevarte a su próxima banda. Te juro que lo dijo”. El supuesto halago me provocó un nudo en la garganta. “¿Justo ahora que estamos empezando con Vida cruel?”, pensé al instante.
Alarmantemente en calma, abrí la enorme puerta y entré en la sala semiiluminada y me senté ante mi Maxwin completada con tres roto-toms. Noté por el rabillo del ojo que Charly había entrado detrás de mí, copa de cognac en mano. Sus graciosos movimientos lo asemejaban a algo indefinido entre Salvador Dalí y la Pantera Rosa. Haciendo un comentario amable sobre mi muñequera de raso, se sentó al imponente Steinway, apoyando el vaso en el borde y pulsando una tecla con un dedo. “A ver, a ver… ¿Cómo era tu nombre? ¿Fernando? Fijate si podés poner estas notas en los roto-toms, así quedan en relación armónica con la canción, ¿entendés?” Fui girando los aros de a uno y dando golpes suaves, buscando la tonalidad exacta, hasta que escuchaba su “¡Ahí está bien!” de aprobación y continuaba con el siguiente. A veces, utilizó un simpático “¡Álzaga!”.
“Ya que estamos, ponete el tambor en re”, concluyó, mientras hizo sonar esa nota en diferentes octavas del piano, con el gesto de un concertista. Se paró de súbito, me dijo “¡Toca lo que se te cante!” y desapareció hacia la sala de control. Quedé solo, desnudo ante la atenta mirada de quince o más personas amontonadas del otro lado de la pecera, que parecían estar pensando “¿A ver qué va a hacer este?”. Como en un extraño sueño, a modo de bálsamo, divisé a través de los reflejos del vidrio la característica mueca de Spinetta. ¡Vaya forma de grabar mi primer disco importante y estar conociendo a los más grandes del rock argentino! Encomendándome a todo dios posible, escuché el ruido del rebobinado de la cinta en los auriculares y cerré los ojos, tras agacharme y tomar los palillos apoyados en el suelo. “¡Ashemetele con el funky, nomás!”, gritó Mario por el talkback, imitando un acento norteño.
Comencé a aporrear los parches al tiempo de ir descubriendo cuestiones básicas en la famosa “Vi la raya”, tratando de amoldarme. Amparado en el shaker en semicorcheas y los golpes de claps de la programación, hice alguna apoyatura sobre el roto-tom agudo y el splash, agregando síncopas, para intentar polirritmias y de paso parecer sofisticado. Rondando el primer minuto, “bajó” la idea. Reforcé como pude las partes fuertes en 4 x 4, con ritmos tribales, además de otro bien cuadrado, con el hi-hat abierto a punto de explotar, en toda la última parte. El trance de la música, o vaya a saberse qué, me condujo con naturalidad y, sin pensar en nada, terminé a pura hipnosis, envuelto en adrenalina y felicidad. Tras dar con más ganas que nunca el platillazo final, levanté la vista hacia esa inesperada platea de rockeros con todas las letras y medallas. Había logrado olvidarlos por completo durante esos tres o cuatro minutos que duró la ejecución.
Llegó el turno de Richard, que también logró su pequeño triunfo. Entendió la tonalidad desde el vamos y dibujó un lead espacial digno de un viaje a Júpiter o incluso más lejos, cautivando a la jocosa audiencia con su toque. Aventuras inesperadas se estaban tejiendo esa madrugada para nosotros dos. Luego, los tres célebres solistas grabaron las voces. Con sus respectivos micrófonos y auriculares, hicieron armonizaciones y acotaciones improvisadas sobre la marcha: “Vi la raya, vi que va a haber jaleo, no te vayas, vos que tenés el fuego” y “Todo el mundo tiene que pedir, yo me adelanté en este país, pero ahora quiero participar, desde que vi la raya”. Al final, Spinetta agregó una guitarra eléctrica y Charly, sonidos de marimbas.
Nos fuimos del estudio cerca del mediodía. Cuando llegaron los taxis a la vereda del estudio, salí con una remera cubriéndome la cabeza, dejando solo un visillo para no tropezar, ya que el chofer era conocido y yo quería llegar al blackout de casa sin enterarme de que había salido el sol. Estaba tranquilo. “¡Álzaga!”, gritó García al despedirse mientras abría la puerta del vehículo.
Días después, Charly volvió a Panda y nos ofreció a Richard y a mí grabar en algunas canciones del disco Detectives de Fabiana Cantilo que estaba produciendo, también con el ingeniero Breuer, con quien formaban una efectiva dupla, autobautizada Colmillo & Tobillo. Alejada de Los Twist o de sus esporádicas apariciones como vocalista de otros proyectos, mi antigua compañera musical había decidido grabar en solitario. Orientándola hacia el pop, Charly la instó a dejar de lado los tintes folklóricos que había adoptado últimamente, quizá por influencia de su novio Fito. “¡Dejá eso, parecés Mercedes Sosa!”
No eran tiempos fáciles para la chica y casi no estuvo presente en Panda. Nuestro reencuentro amistoso tuvo un carácter más teórico que práctico. Le costaba conciliar el sueño, se mostraba algo irritable y temimos que se perdiese en la ruta del alcohol y las drogas —ya bastante colapsada—, para luego publicar un libro y dar notas televisivas contando cómo encontró a Dios y a la salvación divina. Su preocupada madre —Silvina Luro— fue a buscarla desde San Isidro y de un día para el otro la chica fue objeto de su primera internación. De común acuerdo, se decidió que Charly continuase con las sesiones, para que nada de lo grabado quedase en el olvido. En definitiva, él mismo había escrito varios de los temas a grabarse. “Soy lesbiano, por eso me salen bien las canciones desde la cabeza de una mina”, solía decir.
Sin salir del asombro, hicimos “doble turno” con el disco de Andrés, que aún no estaba del todo terminado, para tocar sobre “Amo lo extraño”, “Tu arma en el sur” y “El monstruo de la laguna”, la canción de Pescado Rabioso que incluyó en el repertorio. El propio Spinetta se lo había propuesto, mientras degustaban porciones de mozzarella en un local de la avenida Álvarez Thomas. “Hacelo, Fabi, pero en versión electro-reggae.”
Luis Alberto se acercó nuevamente a Panda y fue un regocijo. Trajo desde su casa la programación de batería, tocó guitarra eléctrica con efectos y metió algunas voces. Richard agregó su toque intergaláctico y yo algunos platillos, tambores, roto-toms y percusiones en la segunda parte. Bazterrica y Moro estuvieron presentes en algunas canciones, así como Rafanelli y Paul Dourge —un bajista que me encantaba— y Carlos “el Negro” García López, del grupo La Torre, hizo algún magistral solo, aunque no nos cruzamos con ellos en el estudio. Páez aportó un tema precioso llamado “Llaves”, con una coda digna de las más altas emociones. Fito ya tenía su merecido lugar en el ambiente y se acercaba seguido al estudio, casi siempre junto a su socio productor Tweety González, con quien plasmaron teclados y buenos arreglos generales. En una pausa de madrugada, charlábamos en el escritorio del pequeño hall de entrada y me pidió: “Anotame tu teléfono, así un día de estos te avisamos de hacer algo con Fabi. Anda mejor la loca, eh”. Lo escribí con birome en un papelito arrugado. Fito estaba corroborando si entendía los números, cuando Charly emergió desde la sala y se lo arrebató en una simpática danza, manteniéndolo en la altura con su brazo estirado. Un poco en broma y otro en serio, evidenciaba su manera de tener todo bajo su dominio. ¡Lo gracioso fue que volvió hacia el control y jamás devolvió el papel!