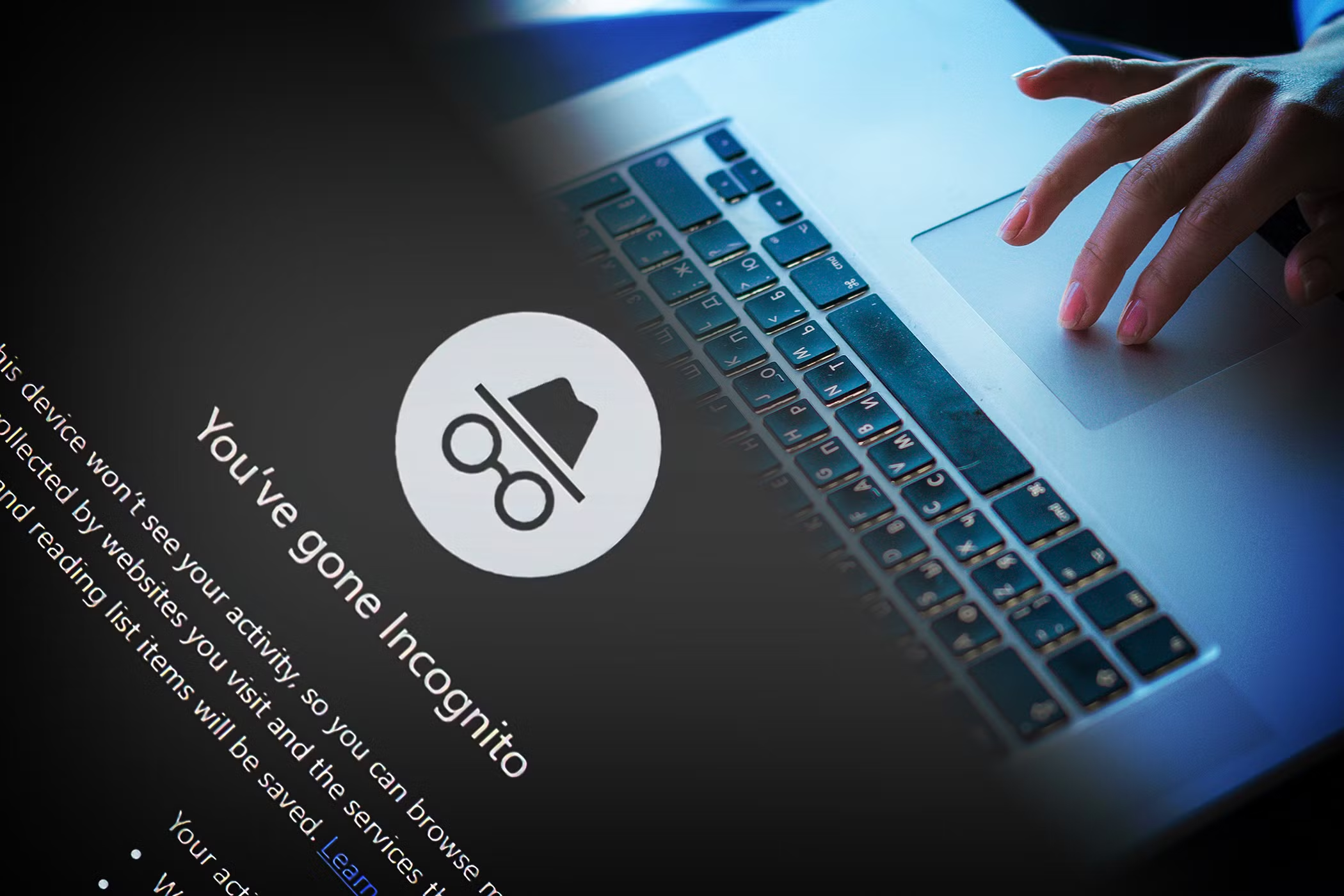«Anoche me quedé despierta pensando cómo debería concluir esta historia. Dentro de treinta años no quedará ningún superviviente del Holocausto, así que este libro es mi carta a la posteridad. Mi sueño es que alguien lo recupere mucho después de mi muerte y se escandalice y se asombre al descubrir que el mundo fue así una vez. Que la persecución de gente por ser judía ?o por ser negra, o por ser gitana, o musulmana, u homosexual? se perciba como algo ridículo, inhumano y monstruoso, tal como nos pasa ahora con la trata de esclavos.»
Eva Schloss era muy diferente de Ana Frank, pero eran grandes amigas. Después se convertirían en hermanastras, ya que el padre de Ana, Otto Frank, se casó con la madre de Eva. Eva, como Ana, padeció el horror de Auschwitz, aunque ella consiguió sobrevivir. Eva rehízo su vida y decidió guardar silencio sobre su pasado; pero, sesenta años después de sus terribles vivencias, algo reavivó sus recuerdos y la obligó a contar con una sinceridad apabullante su vida antes y después del campo.
En Después de Auschwitz Eva Schloss comparte con el lector lo que nadie había contado hasta ahora: todo lo que sucede cuando uno sobrevive a una tragedia a la que jamás pensó que sobreviviría; cómo la supervivencia de verdad empieza después, cuando uno lucha cada día por vivir y ser feliz.
A continuación un fragmento, a modo de adelanto:
Capítulo 7
Ana Frank
Hice muchas amistades nuevas en Ámsterdam, sobre todo con las niñas y niños de las familias que se instalaron en Merwedeplein, pero una en concreto acabaría siendo conocida por millones de personas en todo el mundo.
Si ustedes se cuentan entre los millones de lectores de El diario de Ana Frank, tengan por seguro que ya saben mucho sobre ella.
Sin duda conocerán el icónico retrato que le hizo su padre, Otto, y que ilustra innumerables carteles y cubiertas de libros; una niña de pelo oscuro y ondulado peinado hacia un lado, tímida y de sonrisa pícara.
Quienes hayan leído el Diario durante su juventud se habrán identificado fácilmente con la narración del crecimiento de Ana, las disputas con sus padres, su forma de llamar la atención de un chico y las preguntas acerca de lo que le depararía el futuro. Al igual que a mí, es probable que les entristeciera leer sus anhelos y sus sueños, sabiendo que ninguno de ellos llegaría a realizarse. O que, en caso de que se cumplieran, como ocurrió con su deseo de convertirse en una autora famosa, no sería de la manera que ella imaginó.
Por supuesto, yo no conocí a esa Ana Frank, esa emotiva escritora con las sensibilidades y las honduras que exploró tan solo en las páginas de su diario. Yo les hablaré de la Ana que conocí en Merwedeplein, y de la breve amistad que iniciamos entonces. Más tarde aquella relación acabaría uniendo nuestras dos familias de un modo que causó un profundo impacto en mi propia existencia.
El día que conocí a Ana me topé cara a cara, no ya con mi propia imagen reflejada en un espejo, sino con mi contrario especular. Yo era una machorra de pelo rubio, curtida por el sol de las horas que pasaba en la calle y con la ropa desaliñada de montar en bici, jugar a las canicas y dar volteretas en la plaza. Ana era un mes más joven que yo, pero parecía oscura y misteriosa, asomada tras su pelo primorosamente peinado. Siempre vestía blusas y faldas inmaculadas con calcetines blancos, y brillantes zapatos de charol. Vivíamos cada una a un lado de la plaza, frente por frente, pero éramos muy distintas.
Si yo hice amigos fue porque a la gente le gustaba el entusiasmo franco, directo que manifestaba a veces por la vida. Ana atraía a la gente tejiendo una red de historias divertidas que les contaba aparte, en voz baja, e insinuando ser un poco más lista que el resto de nosotros. Hablaba tanto que la llamábamos «Doña Cotorra», y mi memoria la recuerda siempre rodeada de una pandilla de niñas, soltando carcajadas o con la risa tonta por su última observación o vivencia. Mientras a mí me encantaba aún jugar a la rayuela, Ana leía revistas de cine y acudía con sus amigas a cafeterías a tomar copas de helado y a charlar, como las señoras de mundo que aspiraban a ser.
Una tarde estaba yo sentada en la modista esperando aburrida y ociosa a que Mutti consiguiera arreglarme el abrigo, cuando oí tras la cortina a una cliente que discutía con la ayudante de la modista acerca de su nuevo conjunto. ¿Qué opinaba ella del largo de la falda? ¿No quedaría más elegante con grandes hombreras? Para mi asombro, la cortina se abrió y allí estaba Ana, luciendo su nuevo traje de color melocotón ribeteado en verde mientras se examinaba en el espejo considerando las últimas tendencias de moda procedentes de París.
Ana se había mudado a Ámsterdam desde Fráncfort, Alemania, con sus padres y su hermana, Margot, en 1933. Su padre, Otto, regentaba un negocio, Opekta, donde fabricaba un ingrediente de la mermelada llamado pectina. También era muy aficionado a la fotografía y usaba una cámara Leica con un nítido objetivo Carl-Zeiss para sacar cientos de imágenes de sus hijas en todas las situaciones de la vida.
Al igual que nosotros, los Frank eran refugiados judíos. La madre de Ana, Edith, siempre era muy callada y me parecía bastante tímida. Otto era un hombre alto, delgado, con un pequeño bigote y mirada cordial. Parecía mayor que Mutti y Pappy, y yo sabía que se había casado tarde y que había tenido a Ana y a Margot cuando mediaba ya la treintena.
Lo primero que aprecié en Otto fue su amabilidad. Tras unas pocas conversaciones de tanteo en el piso de los Frank, Otto se dio cuenta de que yo aún hablaba muy poco neerlandés. Desde entonces se esforzó para estrechar lazos conmigo y hacerme sentir como en casa hablándome en alemán. Lo conocí durante muchos años y, a pesar de todo lo que soportamos, jamás cambié de opinión sobre él: siempre me pareció entrañable y empático, un auténtico caballero.
Yo visitaba con frecuencia el piso de los Frank y me sentaba en la cocina para tomar limonada casera mientras acariciaba e incordiaba a su gato, Moortje.
Cuando llegamos por primera vez a Merwedeplein me había encontrado una cría de gato cerca de nuestro piso y la había llevado a casa. Le susurré que ya tenía una nueva familia y Pappy, tras guiñarles un ojo a Mutti y a Heinz, dijo que nos la podíamos quedar. A mí me encantó tener algo que me perteneciera solo a mí, y me sentí absolutamente desconsolada el día que me levanté y descubrí que se había ido. Nunca supe qué le pasó a mi gatita y entristecí a todos a medida que fueron pasando los días de búsquedas infructuosas. Deseé que Mutti nos dejara tener otro animal, pero, como parecía improbable, tuve que conformarme con jugar con el gato de los Frank.
En circunstancias normales, mi amistad con Ana probablemente habría consistido en una relación pasajera. En realidad, el vínculo más sólido entre ambas en aquella época radicaba en otra de mis amigas, Susanne Lederman.
Susanne tenía la tez clara, ojos azules y gruesas trenzas negras, y yo la veneraba con fervor infantil. Solíamos mandarnos mensajes codificados entre las ventanas de nuestros dormitorios, situados uno frente al otro sobre un pequeño jardín trasero. Susanne formaba un trío temible con Ana y otra niña llamada Hanne, y dedicaban mucho tiempo a charlar sobre chicos y posibles novios, algo que yo consideraba una auténtica pérdida de tiempo.
Hasta Heinz llamaba ahora la atención de varias muchachas de Merwedeplein, y estaba colado por una llamada Ellen. Se estaba convirtiendo en un joven alto y apuesto, pero sus enamoramientos de adolescente me hacían reír. Yo aún veía lejanos los líos románticos con chicos. Una tarde, Heinz me comunicó que uno de sus amigos, Herman, quería verme, y me sentí avergonzada cuando el muchacho se presentó en la puerta de mi habitación y me regaló tímidamente un ramo de flores. Con la tensión del momento acepté a regañadientes ser la «novia» de Herman, pero lo cierto era que nada quedaba más lejos de mi mente que la clase de atracción chico-chica que cada vez interesaba más a Heinz, Ana y Susanne.
Todos éramos amigos pero nos movíamos en grupos diferentes, y me disgusté mucho cuando supe que Susanne no nos había invitado ni a mí ni a janny a su fiesta de cumpleaños junto con Ana y algunos chicos más. En un acto de despecho busqué una caja de bombones y, con esmero, fui despojándolos uno a uno del papel que los cubría para sustituir cada chocolate por un trozo de zanahoria o de nabo, y envolverlos de nuevo en las láminas plateadas originales. A continuación le entregué la caja a Susanne y le deseé un feliz cumpleaños. Barbara, la hermana de Susanne, me dijo más tarde que esta había desenvuelto todos los supuestos bombones.
—Oh, Eva—me dijo—, si le hubieras dejado siquiera un bombón, solo uno.
Aún recuerdo la envidia que me dio que Ana asistiera a la fiesta de cumpleaños de Susanne, y cuánto deseé que fuéramos todas más amigas para poder ir yo también.
Los acontecimientos mundiales ajenos a nuestro control nos obligarían a seguir completando una historia vital singular y en ocasiones trágica, pero en aquel momento no éramos más que niños y niñas normales, con idénticas envidias, preocupaciones, aspiraciones, amistades y rivalidades que el resto.