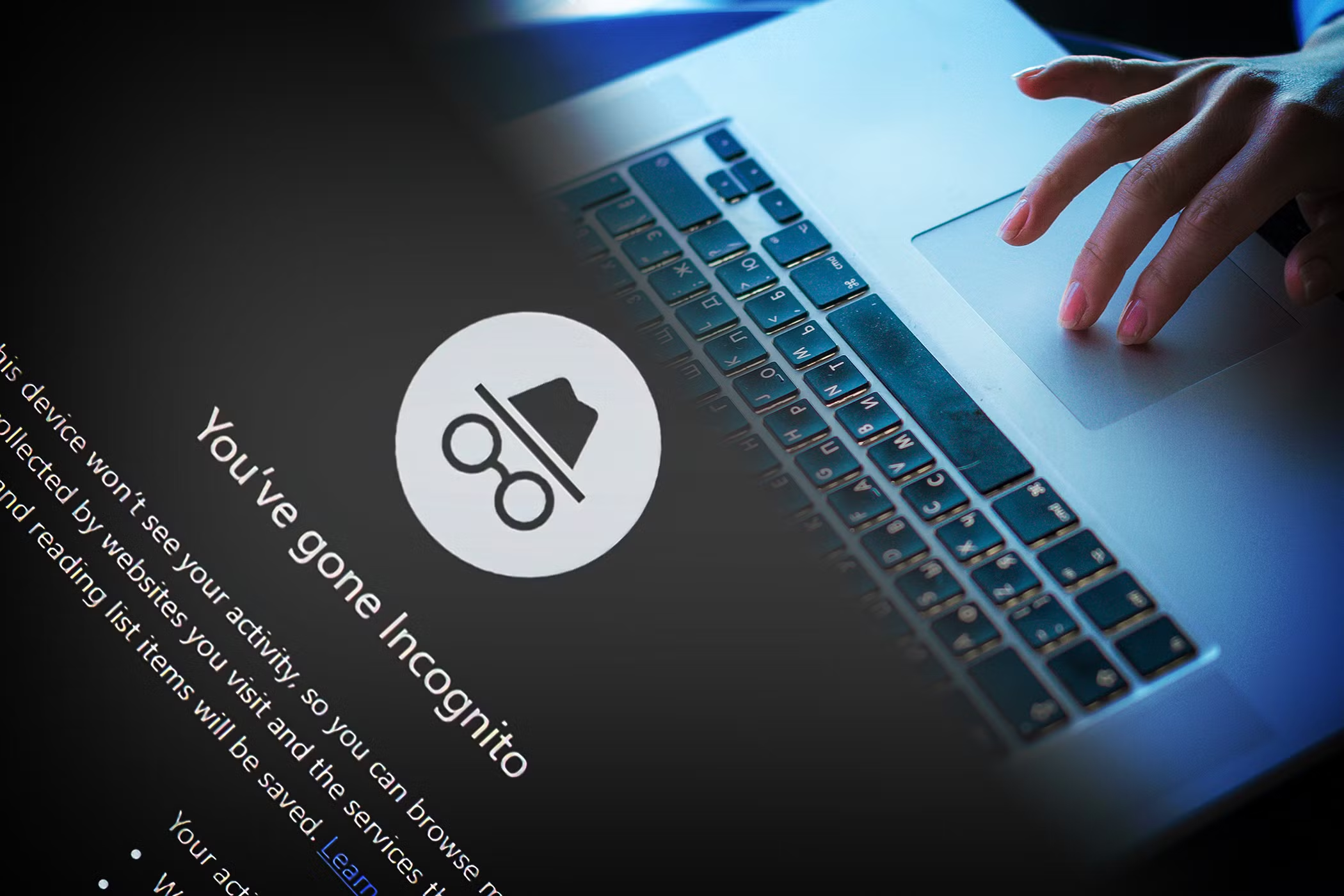Todos conocemos las pirámides egipcias, los templos griegos y el foro romano, y acordamos en que las huellas de las civilizaciones muertas prueban… que las civilizaciones mueren. Nuestra civilización judeocristiana, con poco más de dos mil años de edad, no escapa de esta realidad.
Desde el concepto de Jesús, anunciado en el Antiguo Testamento y progresivamente nutrido de imágenes durante siglos de arte cristiano, hasta Bin Laden, que le declara la guerra a muerte a nuestro Occidente agotado, Michel Onfray pinta el fresco épico de nuestra civilización. Así, encontramos monjes locos por el desierto, emperadores cristianos sanguinarios, musulmanes que construyen su “paraíso a la sombra de las espadas”, grandes inquisidores, brujas que cabalgan escobas, juicios a animales, indios emplumados junto con Montaigne por las calles de Burdeos, la resurrección de Lucrecia, un cura ateo que anuncia la muerte de Dios, una revolución jacobina que mata a dos reyes, dictaduras de izquierda y luego de derecha, campos de concentración y muerte, un artista que vende sus excrementos, un escritor condenado a la pena capital por haber escrito una novela, dos jóvenes que se declaran fieles del islam y degüellan a un cura en plena misa, y un millón de otras cosas.
Este libro no es ni optimista ni pesimista; en realidad, es trágico, ya que, llegados al punto en el que nos encontramos, no se trata ni de reír ni de llorar, sino sencillamente de comprender lo que sucede alrededor.
A continuación un fragmento, a modo de adelanto:
Capítulo 4 – La estética de la propaganda
Política del arte cristiano
Constantinopla
Santa Sofía, marzo de 843
La emperatriz Teodora pone fin a la disputa de los iconoclastas
Una civilización solo existe si responde de manera adecuada a lo que pone en peligro su vida. Vive en la medida en que reacciona a lo que intenta matarla y lo pulveriza; cuando ya no cuenta con los medios para replicar, muere. Cuanto mayor es su fuerza, tanto más larga es su vida, salvo que aparezca una fuerza mayor que la aniquile. Las herejías de los primeros siglos constituyeron interminables pruebas de verdad. Lo que más amenaza la vida precaria del cristianismo no es un adversario exterior, como en el caso del islam naciente, sino las disputas internas que dividen y fraccionan lo que ni siquiera se encuentra todavía unido. La concentración de los poderes espirituales cristianos y los poderes temporales imperiales en manos de un solo hombre, Constantino, cambia la situación. Pero el cesaropapismo no termina con las argucias teológicas que no cesan de fraccionar el cuerpo cristiano.
La disputa de las imágenes se extiende durante los siglos viii y ix, para ser exacto, entre enero de 726 y marzo de 843, y pone en peligro la unidad de las Iglesias de Oriente y de Occidente. Su bando iconófilo hizo posible nuestro Occidente. ¿De qué se trata en el fondo esta oposición entre los iconófilos, defensores de las figuraciones religiosas, es decir, los íconos, y los iconoclastas, quienes las detestan y quieren destruirlas? Se trata de un combate entre el poder temporal, el imperio, y el poder espiritual, el papado, que va a agotar a doce soberanos de la dinastía isáurica y a quince papas, antes de que las mujeres, primero Irene y después Teodora, pongan fin respectivamente a la primera y a la segunda disputa iconoclasta.
Comienzo de esta aventura: en Constantinopla, el 19 de enero de 726, el emperador cristiano León III manda destruir un mosaico de Cristo. Hace colocar una escalera en la fachada del palacio real y un funcionario de la corte se trepa hasta llegar al mosaico que decora el frontispicio de la puerta monumental y lo mutila. Estalla un motín. Una muchedumbre se aglomera en el lugar y lincha al iconoclasta. León III ordena reprimir la revuelta; depone al patriarca San Germán, que reprueba la represión, y nombra en 159 su lugar a Anastasio, un cura que le es fiel. El papa se rebela; el emperador reprueba la insurrección del papa. El poder temporal repudia los íconos; el poder espiritual los defiende.
León III llamado el Isaurio, es indiscutiblemente un emperador cristiano. Lucha con ardor contra la invasión musulmana. A fines de septiembre de 717, el califa Solimán proyecta atacar a la cristiandad y apoderarse de Constantinopla; León se apresta a hacerle frente; una tormenta dispersa la flota del jefe guerrero musulmán; Solimán ataca y sale derrotado; el califa Omar II lo reemplaza y se propone atacar nuevamente la capital del Imperio cristiano: las tropas imperiales les impiden aprovisionarse y nuevamente el clima es favorable a León III, otra tormenta destruye la flota de Omar a la salida del Bósforo. Aquella será la última tentativa de los califas árabes para apoderarse de Constantinopla. Se decide una tregua que dura siete años.
Como se sabe, el islam prohíbe la figuración del Profeta, aunque no exista ninguna sura del Corán que justifique esta interdicción. Solo los relatos que hablan de que Mahoma invitaba a destruir las imágenes que se encuentran en la Kaaba: esos relatos generaron esta prohibición que se extiende a la totalidad del arte musulmán, que no tiene permitido representar a una figura viva. El arte islámico es pues el arte de la caligrafía, del arabesco, del mosaico, de la cerámica, de la madera esculpida, de los marfiles, del vidrio esmaltado, de las telas, de los tapices, de las arquitecturas, de los metales, pero en todos ellos está prohibida la figura. Un arte sin imágenes.
No se ha hablado mucho de esto, pero el islam debe mucho al judaísmo. Y sabemos que en el Antiguo Testamento, las interdicciones referentes a este tema son numerosas. Así en el Deuteronomio leemos: «No harás ninguna escultura ni representación de seres creados» (5, 8) o «No vayas a pervertirte y hacer una imagen esculpida que represente a quien sea, figura de hombre o de mujer, figura de alguno de los animales de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan en el cielo, figura de alguno de los reptiles que reptan por el suelo, figura de alguno de los peces que viven en las aguas, por debajo de la tierra» (id. 4, 16-18); y también en el Éxodo: «No harás para ti imágenes talladas ni ninguna semejanza de alguna cosa que está en los cielos o que se encuentra en la tierra por debajo o en el agua» (20, 4).
También en el Nuevo Testamento encontramos materia para nutrir el pensamiento iconoclasta. Así en los Hechos de los Apóstoles, Pablo dice ante el areópago de Atenas: «Si somos de la raza de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro, a la plata o a la piedra trabajados por el arte y el talento del hombre» (17, 29). El Evangelio según Juan suministra el manual del usuario de cómo amar a Dios: «Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad» (4, 24), por lo tanto, de ninguna manera con imágenes, íconos ni obras de arte. Asimismo los Padres de la Iglesia proporcionan nuevos elementos de lenguaje iconoclastas.
No se sabe cuáles son las otras fuentes del pensamiento de los iconoclastas: ¿la fidelidad de esos cristianos al judaísmo? ¿Una concesión hecha al islam? ¿La lectura selectiva de lo que justifica sus tesis en el Nuevo Testamento? ¿Nada de todo eso? ¿Una mezcla? El iconoclasta se niega a que la imagen que debía ayudar a la plegaria se haya convertido en la destinataria del rezo. En el origen, en los tiempos en que el cristianismo era perseguido por el poder imperial, las imágenes se utilizaban como elemento de reunión y para significar la pertenencia a la secta perseguida; desde Constantino, cuando el cristianismo se convierte en perseguidor de los paganos, las imágenes sirven para convertir, para enseñar, para edificar al pueblo sin cultura e iletrado. San Gregorio afirma en efecto que la pintura muestra a los analfabetos lo que no podrían leer en los libros. Con el tiempo, lo que era un medio pasó a ser un fin: la ayuda para creer devino el objeto de creencia.
Para los iconoclastas, el cristianismo se estaba volviendo idolátrico. Los monjes y los papas defienden el ícono, útil para su propaganda; el emperador los combate porque los juzga funestos para su poder. En Oriente, hay muchas maneras de profesar un culto: la latría, que es adoración y está reservada a Dios; el culto de dulía que es servicio; el honor y la veneración, que es reverencia, se tributan a los ángeles, los santos y a las imágenes. Para Dios existe el culto absoluto, pues es venerado por sí mismo y la perfección que obtiene de sí mismo; a los santos corresponde el culto parcialmente relativo porque reciben su perfección de Dios; a los objetos solo puede tributárseles el culto plenamente relativo pues su perfección procede de otro y porque solo la posee materialmente.
La iconoclasia exige pues que lo que corresponde al culto de dulía no sea objeto de latría. Las imágenes están asociadas en mayor o menor medida a los santos; les corresponde por tanto un culto relativo secundario. Uno sospecha que estas definiciones han sido el resultado de largas discusiones, de numerosos debates, de interminables justas retóricas entre los teólogos. El creyente que reza ante un ícono, ¿está entregado a la latría, la dulía o la veneración? Entre los iconoclastas, algunos sofistas estiman que se puede rezar ante los íconos si uno se sitúa a suficiente distancia, si se los ha colocado a cierta altura que no exija que uno baje la cabeza… Dignos precursores de los jesuitas.
Así como ciertos cristianos se destriparon entre sí para establecer si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran una sola y misma sustancia o sustancias distintas y como otros han disertado sobre las partes proporcionales de humanidad y de divinidad de Dios, los del siglo viii se despedazan discutiendo sobre latría y dulía ante las imágenes y lo hacen ¡durante casi cien años! En Occidente, las cosas parecen más simples. La imagen es una simple intermediaria. Su culto es relativo. Los latinos de Occidente y los griegos de Oriente corrieron el riesgo de producir un cisma también sobre esta cuestión.
El emperador León III publica en 726 un edicto que prohíbe la adoración de las imágenes. Tras la destrucción del mosaico de Cristo en el frontispicio del palacio se lanzó una represión feroz contra los iconófilos. León desbarata las escuelas, destruye bibliotecas, hace pasar por el filo de las espadas a varios profesores; le escribe al papa Gregorio II y lo amenaza con que tomará represalias si la Iglesia no lo acompaña en su cruzada iconoclasta. Gregorio II se le opone. León III está dispuesto a arruinarle la vida; lo intimida asegurándole que mandará su ejército a Roma para destituirlo. El emperador exige torturas, decapitaciones, mutilaciones de todos aquellos que se oponen a su decisión. Manda destruir los íconos. El pueblo lleva los suyos a la plaza pública y se los quema en una hoguera. Temiendo las persecuciones, numerosos habitantes de Constantinopla parten al exilio.
En Marsella, a fines del siglo vi, el obispo Sereno hace destruir imágenes piadosas en una iglesia. El papa Gregorio Magno le escribe: «Nos congratulamos por vuestro celo para defender la idea de que nada de lo que hacen las manos del hombre sea admirado; pero consideramos que usted no debió romper esas imágenes. Adorar un cuadro es una cosa y aprender qué debe adorarse, por intermedio del cuadro, es otra» (Carta 105, PL 77, 1027). Luego el papa añade: «Se dice que rompiendo esas imágenes usted escandalizó de tal modo a su pueblo que la mayor parte de los habitantes se ha separado de su comunidad. Hay que recordarles y mostrarles que la Santa Escritura enseña que no está permitido adorar lo que está hecho por la mano del hombre y después agregar que, viendo que el uso legítimo de las imágenes se había transformado en adoración, usted se sintió indignado y mandó romperlas. Usted agregará que si los fieles quieren tener imágenes en la iglesia, para su instrucción, objeto con el que se hicieron originalmente, usted lo permite de buena gana. De ese modo los tranquilizará y los atraerá nuevamente a la unión. Si alguno quiere hacer imágenes, no se lo impida: prohíba únicamente adorarlas. La visión de las historias debe incitar a la compunción, pero los fieles solo deben prosternarse para adorar a la sagrada Trinidad. Le digo todo esto únicamente por el amor que siento por la Iglesia, no para debilitar su celo, sino para alentarlo a usted en su deber». Este es un claro ejemplo de lo que ha sido constantemente la posición oficial de la Iglesia católica.
Juan Damasceno o Juan de Damasco fue el pensador de la cuestión de las imágenes. Sacerdote en Palestina, fue autor de tres Discursos apologéticos contra los que rechazan las santas imágenes: en 726 el primero, en 729 y 730 los otros dos. Alrededor de 730, los obispos de Oriente atacan claramente al emperador iconoclasta. Para Juan, no está permitido representar a Dios, que es puro espíritu, sin cometer una impiedad; puede en cambio representarse a Cristo, a la Virgen, a los santos, a los ángeles, puesto que todos ellos han tomado forma humana, por lo tanto, no se trata de los ídolos que las Escrituras rechazan expresamente; es legítimo rendir culto a esas imágenes, pues ese culto apunta al prototipo y se remonta a Dios; no es adoración, sino veneración que se le rinde a lo que no es Dios; el culto será tanto mayor cuanto más cerca de Dios esté el objeto. Juan Damasceno hace el elogio de las imágenes que instruyen, recuerdan las buenas acciones divinas, excitan la piedad. Son además el canal de la gracia que hace las veces de intermediario entre el prototipo y el fiel.
Juan Damasceno escribe en su Primer discurso sobre las imágenes: «En otro tiempo, a Dios, por no tener cuerpo ni figura, no se lo representaba mediante ninguna imagen. Pero desde que Dios fue visto en la carne, yo represento en imagen lo que él hizo visible. No es la materia lo que adoro, sino al autor de la materia, que se hizo materia. Esta materia es lo que reverencio como el instrumento de su gracia. Podéis pintar a mi Salvador, su nacimiento de la Virgen, su bautismo en el Jordán, su transfiguración en el monte Tabor, sus tormentos, su cruz, su resurrección, su ascensión. Expresad todo eso con colores, tanto como con palabras. No temáis nada, yo conozco la diferencia de las adoraciones y de las imágenes» (PL 77, 1027).
La línea de fuerza iconófila del Damasceno estaba en competición con la línea de fuerza iconoclasta de León III. La posibilidad de dar cuerpo y carne a una ficción sin cuerpo y sin carne abría el Occidente a una perspectiva que estaba en las antípodas de la que habría abierto el rechazo de las imágenes. La religión que se dice de la encarnación y que solo presenta alegorías y símbolos, metáforas y parábolas, enigmas y mitos se juega su futuro en esta aventura. Un destino iconoclasta habría generado una civilización de tipo judaico o islámico, la primera es la de la ley y de la exégesis, del texto y de la hermenéutica, la segunda, la de la plegaria y del rito, de la regla y de la yihad, sea cual fuere su traducción.
El papa Gregorio II muere. Su sucesor, menos diplomático, más político, Gregorio III, convoca a un concilio en Roma para el 1° de noviembre de 731. En él se excomulga a los iconoclastas. León III envía sus naves hacia Roma para destituir al nuevo papa. El clima, que estuvo de su lado contra Solimán, esta vez le juega en contra: la tempestad destruye sus navíos. La tormenta ha sido muy conveniente para el papa. León III se venga aumentando un tercio los impuestos de Sicilia y de Calabria. Pero la muerte pone fin a sus planes en junio de 740. Su hijo mayor, Constantino V, llamado el Coprónimo, lo reemplaza. ¿Por qué llamarlo Coprónimo, que quiere decir de nombre de mierda? Porque el día de su bautismo, Su Alteza habría defecado en la fuente bautismal y el hedor habría abrumado a los asistentes. El patriarca Germano I, que lo bautizaba, habría dicho entonces que aquel episodio era profético: «Este niño llenará la iglesia con su pestilencia»… Germano era un ferviente iconófilo.
Constantino V el Coprónimo tuvo un largo reinado: desde 740 a 775. El período fue, evidentemente, iconoclasta. Constantino lucha contra los árabes y los repele: los expulsa de Siria, de Chipre, de Armenia y hace retroceder el califato hacia el este. Este emperador fue particularmente represivo y provocó muchas muertes a su alrededor: el monje estilita Pedro el Blaquernita fue arrastrado a las arenas, flagelado y asesinado el 16 de mayo de 761; a Esteban el Joven le partieron el cráneo con un madero y arrastraron su cadáver por las calles de Constantinopla el 28 de noviembre de 764; Andrés fue torturado y azotado; lo matan el 20 de noviembre de 766, pero antes le parten las mandíbulas con piedras. En la misma época Juan de Monagria, Pablo de Creta, Pablo el Joven y otros, algunos de ellos encerrados primero en sacos cosidos, son lanzados al agua. En las prisiones apilan gente mutilada: personas con las orejas, la nariz o las manos cortadas o los ojos hundidos. En un momento dado, la prisión aloja hasta 342 monjes.
A este Constantino V llamado el Coprónimo se debe un libro, perdido, contra las imágenes. Uno imagina que semejante personaje contó con la ayuda de filósofos a sueldo para dar un tinte filosofante a sus exacciones. He aquí un ejemplo de su prosa, que mezcla neplatonismo y cristianismo extraído del prólogo de su Peusis: «La santa Iglesia católica de Dios, la Iglesia de todos los cristianos, nos ha transmitido esta tradición de fe: el Hijo y el Verbo de Dios, que es de naturaleza simple, se ha encarnado de nuestra muy santa e inmaculada Señora la Madre de Dios, María siempre virgen sin renunciar a su divinidad en la carne ni a la carne en la divinidad, pues ambas naturalezas han alcanzado en él una unión indisoluble de la divinidad y de la humanidad, de tal suerte que él es único por la vía de una sola hipóstasis, es decir, doble en una sola persona, mientras que toda imagen se reconoce como derivada de un prototipo. A partir del momento en que él posee una naturaleza inmaterial unida a la carne y que es único con esas dos naturalezas y que su persona o, dicho de otro modo, su hipóstasis es indisociable de las dos naturalezas, no podemos comprender cómo es posible circunscribirlo, teniendo en cuenta que el significado es una naturaleza única y que quien circunscribe a esta persona ha querido evidentemente circunscribir también la naturaleza divina, que es imposible de circunscribir»… ¡es largo pero es bueno! Todo eso para decir esto: por una parte, es imposible representar a Dios; por la otra, y esto explica aquello, hay que cortarle la nariz, las manos, las orejas y arrancarle los ojos a quien se atreva a creer otra cosa. Todo esto, recordémoslo, para defender una religión que predica el amor al prójimo y el perdón de los pecados.
Con el neoplatonismo en una mano y Nerón en la otra, el emperador Constantino V convoca a un concilio iconoclasta en Hieria, cerca de Constantinopla, entre el 10 de febrero y el 8 de agosto de 754. Para facilitar las cosas y acelerar el movimiento, el papa no está presente; tampoco están los patriarcas orientales; los 338 obispos que participan son incondicionales de la causa, como lo es el presidente del concilio. Sin sorpresas y –aun así– después de siete meses de discusión –uno se pregunta por qué tardaron tanto si estaban todos de acuerdo–, el VII Concilio ecuménico decreta que los iconófilos son herejes.
Constantino el Coprónimo muere en 780. Su hijo Constantino VI es todavía un niño. Por lo tanto, su madre Irene asume el cargo de emperatriz regente. Irene es iconófila y restaura el culto de las imágenes. En el II concilio de Nicea, de 787, quedan abolidos los decretos de León III y de Constantino V. «Decidimos restablecer, junto a la cruz preciosa y vivificante, las santas y venerables imágenes, a saber, la imagen de Jesucristo Nuestro Señor, Dios y Salvador y la de nuestra Soberana inmaculada, la Santa Madre de Dios, las de los ángeles honorables y de todos los piadosos y santos personajes, pues cuanto más largamente se los mira a través de las representaciones de la imagen, tanto más incitados se sienten quienes los contemplan al recuerdo y al deseo de esos prototipos; [decidimos] rendirles el homenaje y la adoración de honor que se le rinde a la cruz preciosa, a los Santos Evangelios y a los demás objetos sagrados; [decidimos] acercarle incienso y luces como era la piadosa costumbre de los antiguos. Pues el honor testimoniado a la imagen pasa al prototipo y quien venera la imagen venera a la persona que la imagen representa».
Cuando su hijo reclama el poder, Irene lo aleja del trono, dando orden de cegarlo… De todos modos, Constantino VI termina por destronar a su madre en 802. Comienza entonces el segundo período de la iconoclasia con un nuevo papa iconófilo, León V, llamado el Armenio, y un nuevo emperador iconoclasta, Teófilo. En 815, un nuevo concilio ¡vuelve a invertir lo decretado en el Concilio iconófilo de Nicea! Todas las pinturas de las iglesias reciben una mano de cal viva. Las persecuciones se reanudan y con ellas se repite el saldo de muertos y de exiliados, de torturas y de vandalismos.
El emperador muere. El 21 de enero de 842, su mujer, la emperatriz Teodora, asume como regente de su hijo que tiene apenas tres años, Miguel III, quien más tarde será llamado Miguel el Beodo… También ella convoca a un concilio para solucionar la cuestión de la iconoclasia. Se celebra en Constantinopla, en la basílica de Santa Sofía en febrero de 843; sus conclusiones confirman las del Concilio de Nicea de 787 –anuladas luego por el de 815–, lo que permite apreciar que el Espíritu Santo que, según el dogma, anima estas reuniones, se entremezcla a veces con algunas pinceladas ontológicas. Teodora restablece el culto de los íconos. En marzo de 843, se organiza una gran fiesta en la ciudad para celebrar ese retorno definitivo de las imágenes al mundo cristiano. La procesión pasa ante el palacio imperial donde había comenzado toda la controversia con la destrucción del mosaico de Cristo el 17 de enero de 729. Las autoridades restablecen la imagen de Cristo en el frontispicio. La imagen religiosa estaba a salvo. El Occidente cristiano iba a poder construir su mitología con imágenes.
Lo cierto es que por un pelo el arte pudo no ser lo que fue en Occidente. En efecto, la disputa de las imágenes, con sus iconoclastas y sus iconódulos, puso el judeocristianismo al borde del precipicio. En 312, Constantino inventó, a su manera, el arte cristiano al encargar a un artesano orfebre que le confeccionara una joya de oro cuajada de piedras preciosas con el signo cristiano que fue el de la victoria y que se le había aparecido en el cielo. En la Vida de Constantino, Eusebio cuenta cómo era esa alhaja: «Estaba fabricada de la siguiente manera: un asta larga de oro con una barra transversal que formaba una cruz. En lo alto, en la punta del asta, tenía fijada una corona de piedras preciosas y oro sobre la cual figuraba el símbolo del vocablo de salvación, dos letras griegas que indican el nombre de Cristo, representadas por los dos primeros caracteres de ese nombre en mayúsculas, la letra ro (Ρ) unida en el medio con la ji (X)… De la barra transversal estaba suspendido un paño, una tapicería imperial cubierta de piedras preciosas cosidas muy juntas que refulgía con los rayos de luz, cubierta y tejida con abundantes hilos de oro que ofrecía a quienes veían el lábaro una impresión de belleza indescriptible. Esta bandera sujeta a la barra era de igual largo que ancho. La parte superior de la lanza, que se extendía bastante por encima de la barra transversal, llevaba debajo del trofeo de la cruz y cerca del borde de la tapicería que acabo de describir la imagen de oro del busto del emperador amigo de Dios y la de sus hijos. El emperador utilizaba siempre ese signo salvador como una defensa contra toda fuerza opuesta y enemiga y ordenaba que todos sus ejércitos llevaran al frente reproducciones del estandarte» (1, 31).
La cruz, el oro, las piedras preciosas, el nombre de Cristo, la tapicería de hilos de oro, la imagen del emperador; todo está ya ahí: la rareza de los materiales y la pedrería, por lo tanto, el costo elevado, el signo por el cual Dios se manifiesta y el rostro de quien ha recibido ese signo, por lo tanto, la ideología, la reproducibilidad, por lo tanto, el efecto mediático (para decirlo según la etimología), de desmultiplicación del objeto para obtener la desmultiplicación de su poder, por lo tanto, la naturaleza mágica de la obra: este objeto marca la fecha de nacimiento del arte cristiano.
Antes de Constantino, el arte cristiano no existía. Es asombroso que la prestigiosa colección dirigida por Malraux, «El universo de las formas», que se propone cubrir la totalidad del arte del planeta, en todos los tiempos y todas las latitudes, titule El primer arte cristiano una obra cuyo subtítulo es (200-395). ¿Hay que entender por ello que no hay arte cristiano entre la muerte de Cristo, año 33, y esa fecha, 200, que inicia el siglo iii? ¿Pasaron dos siglos de cristianismo sin arte cristiano? ¿A qué conclusión debemos llegar?
Lo más sencillo sería decir que el cristianismo no existe antes de esa fecha. No habría habido pues más que focos dispersos que se identificaban de maneras diversas con Cristo, unos invitando a la ascesis más absoluta, como los encratitas, otros incitando al libertinaje y la orgía, como los gnósticos licenciosos; algunos que afirman que el alma es corporal, como lo consigna Tertuliano en Acerca del alma, otros, como San Clemente de Roma, que es inmaterial; por allí, aparece Marción enojado con el Dios del Antiguo Testamento que solo admite al Dios bueno y gentil del Nuevo, por allá, Justino, que busca inspiración en los profetas; también tenemos a Ireneo de Lyon, que combate las herejías y a Montano, que crea una… No hay ningún corpus claro, ninguna línea definida, ninguna ideología oficial, nadie que congregue: el cristianismo constituye un conjunto de islas pequeñas que conforman un archipiélago.
Por consiguiente, el arte de esa época son las estelas funerarias, las tumbas esculpidas, los frescos de las catacumbas, los rostros anónimos talla167 dos en los sarcófagos, las casas cristianas con pinturas en las paredes, los mosaicos de una necrópolis, los murales en las basílicas subterráneas, lo que equivale a enumerar las obras de la sombra, las obras en la sombra, las obras para la sombra. El proselitismo no está en boga; lo que se impone es la clandestinidad. El arte es un signo de reconocimiento entre pares que se congregan siguiendo el principio de la hermandad y de las afinidades electivas. Todos los objetos de madera, de vidrio, de terracota, de papel han desaparecido roídos, quebrados, partidos, quemados, podridos.
En aquella época, no había cruz ni crucifijo, no había apóstoles ni fragmentos de la vida de Jesús, estaban, en cambio, Orfeo, un niño desnudo que tocaba la flauta de Pan, un pastor que cargaba un cordero sobre los hombros, Caín y Abel que llevaban sus ofrendas, Jacobo que llega a Egipto con sus hijos, una autoridad en su estrado, un banquete eucarístico, el Sermón de la Montaña, un hombre desnudo que siega, aves que alimentan a sus pichones en el nido, una mujer joven que escucha a un filósofo. Una mezcla del antiguo paganismo y el cristianismo naciente, una mezcla de la vieja mitología griega y de las jóvenes fábulas cristianas. Así, a comienzos del siglo iii un mosaico que decora la bóveda de un mausoleo representa a Cristo nimbado, vestido con el traje de Apolo-Helios, que conduce una cuadriga de caballos blancos rodeado de un follaje de viña; ¡el sepulcro fue hallado en la necrópolis que está bajo la basílica constantiniana de San Pedro en el Vaticano! Por ese entonces, no era rara esa superposición de Antigüedad y cristianismo.
El reinado de Constantino es el del nacimiento del arte cristiano. Él y su madre mandan construir una cantidad impresionante de basílicas: la arquitectura, la escultura, el mosaico, los objetos litúrgicos, los frescos, la orfebrería. Aparece el primer vitral: desde el siglo iv, hay artesanos que emplean láminas de alabastro engarzadas en marcos de madera que dejan pasar la luz. Todo reluce y rutila. Oro, piedras preciosas, nada es suficientemente bello para celebrar la verdad, la belleza, la grandeza de Dios, por lo tanto, del emperador cristiano que es su representante en la tierra. Con Constantino, el arte deviene político: lo Bello expresa el Bien en el Estado.
El arte cristiano, ciertamente, ha reflejado una sensibilidad intelectual, una espiritualidad, una visión del mundo, pero al mismo tiempo ha sido un formidable instrumento de dominación de masas. Desde los fastos del imperio cristiano –piénsese en Bizancio– a la más pequeña iglesia de campaña de una aldea de un puñado de habitantes, el arte ha dicho lo que contaban los Evangelios, es verdad, pero también dio cuerpo a ese Jesús que nunca existió físicamente, dio carne a la Virgen María que tampoco existió, relató una Natividad o una Crucifixión que no tuvieron lugar e hizo lo mismo con todos los demás episodios famosos de la mitología cristiana.
Ya son incontables, en efecto, las escenas que muestran lo que nunca ocurrió y dan existencia a lo que no existía antes de esta gesta estética. La cristalización de una escena en una forma visible la hace verdadera, puesto que se la muestra. Tales los casos de La infancia de la Virgen, La Anunciación, La visitación, La Natividad, La adoración de los pastores, La adoración de los Reyes Magos, La matanza de los inocentes, La circuncisión, La presentación en el Templo, La huida a Egipto, La Virgen con el Niño, La Sagrada Familia, Jesús y los doctores, La tentación en el desierto, El sermón de la montaña, Las bodas de Canaán, Jesús y la samaritana, La pesca milagrosa, Jesús caminando sobre las aguas, María Magdalena a los pies de Cristo, La resurrección de Lázaro, La cura del paralítico, La mujer adúltera, La multiplicación de los panes, las diferentes parábolas (El buen samaritano, El sirviente infiel, El retorno del hijo pródigo, El mal rico, Los ciegos, Las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, El trigo y la cizaña, Los obreros de la hora undécima…), La entrada a Jerusalén, Los mercaderes del Templo, El último César, La unción de los pies, La última cena, El huerto de los olivos, El beso de Judas, La negación de Pedro, Jesús ante Pilatos, La coronación de espinas, La flagelación, Cristo con la cruz a cuestas, La crucifixión, El calvario, El descenso de la cruz, La piedad, La resurrección, María Magdalena junto a la tumba, La aparición a los discípulos, Los peregrinos y la cena de Emaús, La incredulidad de Santo Tomás, La Ascensión, Pentecostés, La Asunción de María, El martirio de San Esteban, San Pablo en el camino de Damasco, San Pablo en Atenas, en Éfeso, El juicio final…
¿Como podría no ser verdadera esa realidad, puesto que la ficción la muestra de tal modo que la eternidad no la cambiará? ¿Quién dudaría de que Jesús existió después de haber bebido hasta la saciedad imágenes de él, esculturas de él, objetos preciosos que lo representan? ¿Qué espíritu fuerte podría resistirse a esta propaganda venida de todas partes? Música, pintura, íconos, arquitecturas, orfebrería, esculturas, ebanistería, tapicería, joyería, grabado, poesía, todo sirve para dar una figura a ese Cristo sin rostro, para encarnar a un Jesús sin carne. El verdadero cuerpo de Cristo es ese cuerpo estético omnipresente. El arte le permite la ubicuidad, no está en ninguna parte porque está en todas, tanto en el oro como en el mármol de la basílica de San Pedro, epicentro nuclear del cristianismo, en la madera o en una pintura de la pequeña iglesia romana de mi aldea natal en Chambois, en Orne. ¿Qué ser tendría la suficiente libertad intelectual para no sucumbir bajo el peso de esta multiplicación de objetos de propaganda religiosa?
Con el arte, la ficción se vuelve realidad y la realidad, una ficción. Tomemos por ejemplo la crucifixión: existen millones en la historia del arte occidental. Desde el marfil expuesto en el Museo Británico que parece ser la primera crucifixión conocida y data de alrededor de 420-430, hasta las que pintan nuestros contemporáneos, la magistral La crucifixión (1991), de Robert Combas, por ejemplo, dicen siempre lo mismo: un hombre con los brazos en cruz fijado con clavos a una cruz latina. Todos los grandes artistas se han entregado a este ejercicio de estilo que asegura la verdadera encarnación de Cristo: Fra Angélico, Tiepolo, Il Perugino, Velázquez, Grünewald, Goya, Gauguin, Ensor, Bruegel, Blake, Dalí, Altdorfer, Maurice Denis, Otto Dix, Rouault, Rubens, Mantegna, Masaccio, el Greco, Tintoretto, Tiziano, Zurbarán, el Veronés, Bacon, Delacroix, Van Eyck, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué nos dice la historia? Admitamos la existencia histórica de Jesús, aunque sea de manera mínima: es pues uno de los numerosos iluminados que, en aquella época, anuncian el reino de los cielos; no cuesta nada aceptarlo desde un punto de vista histórico. Convengamos que ese judío heterodoxo haya molestado suficientemente a los judíos apegados a las costumbres antiguas, a quienes no cae nada bien que Jesús pueda decir que él mismo es el Mesías que ellos esperan. Concedamos que el poder imperial haya también juzgado que ese hombre presentaba algún peligro para el Imperio, aunque cuesta imaginar que un hombre por sí solo hubiera podido socavar el sistema romano cuando no existe ningún rastro de él entre los historiadores de su tiempo. Reconozcamos que Poncio Pilato se haya lavado las manos al dar a los judíos lo que le pedían: la muerte de aquel que decía ser el rey de los judíos. ¿A qué conclusión llegar?
A que las cosas no habrían pasado en modo alguno como las muestra la pintura. Superpongamos hipotéticamente todas esas pinturas; obtendríamos entonces un cuerpo de Jesús muy aséptico: la encarnación dista mucho de una verdadera encarnación. Tomemos por justas las informaciones dadas por los evangelistas: antes de su crucifixión, Jesús sufre una serie de ultrajes. Hasta es flagelado. Esta flagelación se efectúa con un látigo (Juan 19, 1) con tiras de cuero. La violencia de los azotes le desgarra la carne tumefacta; el cuerpo real y concreto reacciona a ese tratamiento inflamándose en las partes flageladas y presentando tumefacciones. Luego, lo abofetean, lo golpean y hasta le escupen en la cara (Mateo, 26, 67, Marcos 14, 65, Lucas 22, 64). Le pegan en la cabeza (Mateo 27, 30). Después le sujetan en la cabeza una corona de espinas (Juan 19,2). Ya en la cruz, recibe un lanzazo en el flanco, de donde brota sangre y agua (Juan 19, 34). Y para que así conste…
¿Cómo podría pues aparecer ese cuerpo como lo muestran las pin-
turas: blanco, liso, sin vello en el torso ni bajo las axilas, sin vello púbico, sin ninguna huella de hemoglobina, cuando semejante paliza tendría que haberle hecho desaparecer su encarnación bajo una túnica de sangre? Solo el filme La última tentación de Cristo de Martin Scorsese (1988) muestra con un realismo insostenible cómo podría haber quedado el cuerpo tumefacto, arrasado, destruido por las torturas después del ascenso al monte Gólgota pues el texto describe que estaba agotado hasta tal punto que fue necesario llevarlo en andas, agonizante: ese cuerpo no tendría ninguna semejanza con el cuerpo asexuado de un ario como el que nos ha mostrado la tradición artística. Porque, recordémoslo, Jesús fue judío y habría debido tener el cuerpo de un semita de esta región, vale decir, la piel bronceada, muy oscura, el cabello ondulado… más un Yasser Arafat que un Klaus Kinski.
Aparte de una o dos chorreadas alrededor de los clavos, la única sangre que se muestra en la mayoría de las pinturas es una sangre simbólica y no una sangre real: es la que brota de la herida hecha por la lanza del centurión romano cuando la víctima ya ha muerto. Pero ese líquido resulta ser simbólico: el agua y la sangre que brotan (Juan 19, 34) no son linfa ni sangre, como podría creer el boticario Homais con su análisis de laboratorio en mano, sino que es el agua del bautismo y la sangre de la eucaristía que, reunidas, significan aquí la fuente de vida eterna que mana de la herida del cordero sacrificado.
¿Jesús crucificado? Muy bien… Pero ¿en qué tipo de cruz? La tradición estética ha decidido que se trataba de una cruz de cuatro brazos, llamada crux immissa, la que todos conocemos, el clásico crucifijo. Pero nada permite confirmar esta tesis. Pudo ser una cruz de tau, llamada crux commissa o cruz de San Antonio, lo cual regocijaba a los Padres de la Iglesia, siempre en busca de símbolos, pues su forma recordaba la de la primera letra de la palabra Dios en griego, la «T», tau, de Theos. También podría haber sido una cruz de cuatro ramas, lo que permitía decir a Gregorio de Nisa que reunía todo lo que es. Podría haber sido también una cruz en «Y». O bien un tronco de árbol, un simple palo… todo es posible. Probablemente haya sido una cruz pequeña, no más alta que la talla de un hombre, por lo tanto, de menos de dos metros, muy distinta de las inmensas cruces cuyo extremo toca el cielo…
En la duda histórica, el cristiano no se abstiene. Así fue como el famoso Concilio de Constantinopla, llamado de Trullo o Quinisexto, decidió en 692 cómo había que representar a partir de entonces la crucifixión: «Ordenamos que, a partir de ahora, en lugar del antiguo cordero se componga, hasta en las imágenes, los rasgos humanos del cordero que ha hecho desaparecer los pecados del mundo, Cristo nuestro Dios: así recobraremos en espíritu la altura del Verbo de Dios en su humillación y la memoria de su comportamiento carnal, seremos edificados por sus sufrimientos y por su muerte salvadora, así como por la redención que han traído para el mundo» (Canon, LXXXII, Mansi, XI, col. 977-980). En otros términos: «Es necesario que el pintor nos lleve, como tomados de la mano, al recuerdo de Jesús vivo en carne y hueso, sufriente, que muere por nuestra salvación y obtiene así la redención del mundo».
En efecto, en el cristianismo primitivo, esto es, en los tiempos de los cristianos perseguidos, los creyentes representan a Cristo como un cordero, como un ancla marina o como un pez: el buen pastor que salva a sus animalitos, el ancla que representa la llegada al puerto, sereno, lejos de las tempestades, el acrónimo que juega con las letras griegas de las palabras «pez» y «Cristo». Con esta decisión conciliar, la cruz, símbolo de sufrimiento, de suplicio, de cuerpo mutilado que habrá que imitar para alcanzar la salvación, el cristianismo opta por una estética tanatológica, cuando los primeros cristianos habían elegido la vida.
Lo habitual era que, en la parte más alta, la cruz latina llevara un titulus, ese famoso cartel de madera sobre el que se había pintado el texto que notificaba los motivos de la condena de Jesús sobre el que los evangelistas no se pusieron de acuerdo: «El rey de los judíos», según Marcos (15, 26); «Este es el rey de los judíos», precisa Lucas (23, 38); Juan dice «Jesús el Nazareno, rey de los judíos» (19, 19). Hay que aclarar que ninguno de los evangelistas estaba en el lugar; que ningún cristiano asistió a la crucifixión, salvo de lejos; que los apóstoles estaban en otra parte; que María tampoco estaba; que ningún historiador de la época contó la crucifixión, algo muy normal, puesto que, según mi hipótesis, Jesús… etcétera, etcétera.
Admitamos una vez más que es posible que ese titulus haya existido, convengamos en que Helena, madre de Constantino, lo encontró realmente, lo cual probaría su verdad y su realidad: no habría estado clavado en lo alto de una cruz que no habría tenido la altura, pues la hipótesis de la tau es la más verosímil. Habría estado colgado alrededor del cuello de Cristo, como un letrero, como una pancarta humillante. Salvo prueba en contrario, me parece que no existe ninguna representación estética de esta escena, que parece la más probable desde el punto de vista histórico.
Recordemos que esta crucifixión parece inventada por un escriba que tiene ante sus ojos el salmo 22 y que forja la hipótesis de la venida de un Mesías anunciado, ese famoso Mesías instalado en la configuración veterotestamentaria que vemos aquí: «Numerosos perros me cercan, una banda de bribones me rodea, como queriendo desgarrarme manos y pies» (22, 17). Agreguemos a esto, para perfeccionar el relato de la maldición, que en el Deuteronomio se lee: «Maldito estará quien sea colgado de un madero» (21, 23). El collage de fragmentos del Antiguo Testamento permite construir así el Nuevo.
Para hacerlo, basta con inventar los clavos, especificidad neotestamentaria. Salvo que las representaciones pictóricas resulten ser anatómicamente erradas. Es imposible colgar a una persona clavándole las manos y los pies con clavos a una madera: el peso del cuerpo haría desgarrar la carne y el cuerpo caería; si las clavijas se clavaran entre radio y cúbito permitirían que el torturado, debatiéndose como el diablo, se descolgara, riesgo que los verdugos de ninguna manera querrían correr. Aun si se clavaron los pies posados sobre algún tipo de tabla, el suplicio sería imposible; la crucifixión es una muerte por asfixia, pues la caja torácica queda bloqueada cuando el cuerpo pende. La única posibilidad sería romperle las tibias para que el cuerpo ya no tenga un punto de apoyo y se desplome: los dos ladrones sufrieron esta tortura, pero no Cristo que, cuando los soldados romanos deciden liquidarlo, se hallaba ya muerto, después de seis horas en la cruz. Ahora bien, seis horas para alguien que estaba en tan mal estado físico que fue necesario izarlo palpitante a la cruz… ¡es un buen rato! Una excepcional resistencia para un Dios hecho hombre.
Si hubo crucifixión, la arqueología nos enseña cómo habría sido: los clavos se hundían lateralmente en el hueso del tobillo y los pies se fijaban de ambos lados de la madera de la cruz. Se empleaba además una pequeña plancha de madera para clavar los pies y perforar perpendicularmente el talón. Cuando aparece después de su muerte, para convencer a Santo Tomás el incrédulo de que era realmente él, Jesús le muestra los agujeros que tiene en las manos y en los pies (Lucas 24, 40), y después la herida que le hizo en el flanco el centurión Longinos.
Por último, si Jesús hubiese sido sometido a tal suplicio, no habría podido gritar, como dicen los evangelistas, en el momento de morir. Marcos dice, en efecto: «Jesús clamó en un gran grito: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”» (15, 34). Había pasado el día entero recibiendo golpes, flagelaciones, violencias infligidas por la muchedumbre a lo largo del trayecto hacia el Gólgota; había tenido que soportar la corona de espi173 nas que le desgarraba la frente; había perdido gran cantidad de sangre; lo habían azotado con juncos; había transportado durante un largo recorrido el madero de su cruz; lo alzaron como pudieron a su instrumento de tortura; a pesar de todos esos maltratos, había sobrevivido seis horas. ¿Y gritó? Quienes han estudiado este tipo de tortura cuentan que el padecimiento respiratorio es tal que impide pronunciar la menor palabra, mucho menos un grito.
Jesús muere a la novena hora. Que los historiadores no busquen un sentido histórico a esta información. Aquí, como en otras partes, no se trata más que de alegorías, de símbolos, de metáforas. Los Evangelios se asemejan a un gran rompecabezas lleno de enigmas, un laberinto sin hilo de Ariadna único, un vasto collage de textos de judíos que escudriñan el Antiguo Testamento y obtienen en él materia para construir el Nuevo. Si Cristo expira a esa hora es porque la costumbre judía inmola y hace morir al cordero pascual «entre los dos atardeceres». Leer el Éxodo (12, 6)…
Jesús está totalmente desnudo, pero sin sexo para Jean de Beaumetz, sin vello para Bellini, blanco como un espectro para Prud’hon; en la obra de Blake es rubio y de ojos celestes como un escandinavo, pero para Rubens es pelirrojo, diáfano en la pintura de Goya, clavado en una cruz latina en la de Velázquez, que coloca el titulus en el extremo superior del madero. Guido Reni, que inventa el perizonimum (‘la pieza de tela’) de talle bajo, lo pinta sin vello púbico; Andrea Solario lo muestra crucificado a varios metros del suelo; en el Greco aparece apenas manchado de sangre, en Altdorfer infantil como un Peter Pan; el Perugino lo representa adolescente y Rafael, atlético y en buena forma, mientras Gauguin lo imagina francamente bretón, no lejos de Pont-Aven, lo que nos muestra que la encarnación es proyección, proyección individual del artista, proyección cultural y mitológica del artista. La estética cristiana es el pase de prestidigitador que hace posible lo que, de lo contrario, habría sido una encarnación imposible. Gracias, Teodora…