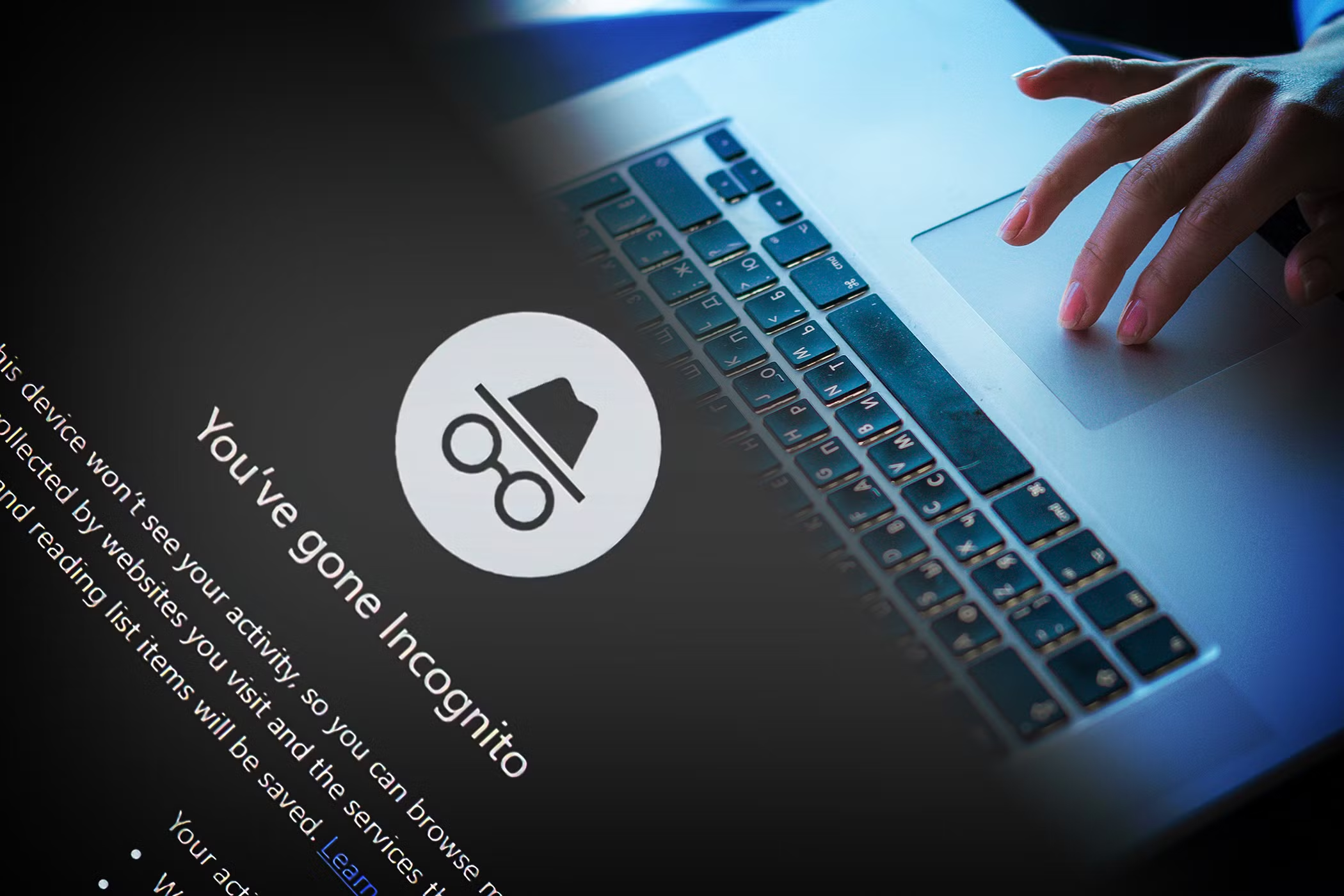A través de textos y crónicas que juegan en la delicada línea entre lo completamente personal y aquello que es extrapolable a lo universal, Eduardo Halfon nos habla de la lectura, las bibliotecas y la escritura. Bajo esas temáticas podemos descubrir la genealogía familiar, los prejuicios de clase, y hasta breves anécdotas tan íntimas como intimidatorias. En un pequeño libro, un gran mundo.
A veces, leyendo este libro, sobreviene la impresión de que Eduardo Halfon acaba de decidir —movido por el entusiasmo o la melancolía o una indignación bellamente madurada— compartir un secreto. Más próximo al silencio que al ruido, el tono de Halfon es único. Alejandro Zambra
Entre el desgarramiento de una infancia trasplantada y una saga familiar bajo la sombra del mayor genocidio, Halfon va explorando con filosa serenidad, en una prosa inconfundible, las páginas marcadas de su historia, que es la Historia. Como pedía Blake, sabe ver un mundo en un grano de arena. Edgardo Cozarinsky.
A continuación un fragmento, a modo de adelanto:
Saint-Nazaire
Veo la antigua base de submarinos. En 1940, la Kriegsmarine alemana edificó aquí, en Saint-Nazaire, ciudad portuaria de la costa bretona francesa, esa enorme base para el almacenaje de submarinos. Los famosos U-Boat, en inglés, o U-Boot, en alemán, abreviación de Unterseeboot. Veo hacia abajo por la ventana, frente a mí, el bloque entre grisáceo y marrón, rectangular, lúgubre, inmenso (trescientos metros de largo, dieciocho metros de alto), después vuelvo la mirada hacia los papeles dispersos sobre mi mesa de trabajo, fotocopias de la correspondencia entre Chéjov y su amigo Plescheyev.
Es enero de 1888. En una carta al poeta Alexei Plescheyev, Antón Chéjov comenta sobre el proceso de escritura de “La estepa”, su primer cuento largo. Le dice que escribir cosas largas es muy aburrido y mucho más difícil que escribir nimiedades. También le dice que, por obtener unos honorarios, está considerando escribir algo corto para alguno de los periódicos, quizás para Nuevos tiempos, quizás para La Gaceta de Petersburgo. Su amigo Plescheyev de inmediato le escribe de vuelta. Está consternado. Intenta disuadirlo. Le insiste que sería una gran pena dejar a un lado su cuento largo y escribir alguna nimiedad solo por dinero, para periódicos que se leen un día, le escribe, y se usan como papel de embalar al día siguiente.
Veo a un grupo de niños corriendo en el techo de la base de submarinos. Una excursión de alguna escuela francesa, pienso, y pienso en la palabra nimiedad, en la importancia de la nimiedad en el arte, en la literatura. ¿No es la nimiedad, pues, la materia prima del cuentista? ¿No son las anécdotas en apariencia nimias, es decir insignificantes, la arcilla misma con la cual el cuentista trabaja su artesanía y moldea su arte? La vida entera, pienso, está codificada en esos detalles nimios, minúsculos, transparentes, en esos detalles donde parece no haber mayor cosa (“una hoja de hierba —escribió Walt Whitman— no es menos que el camino recorrido por las estrellas”). El gran cuentista, pienso mientras los niños juegan sobre la antigua base de submarinos, sabe hacer de lo breve algo colosal, de lo insignificante algo trascendente, de la nada unas cuantas páginas que lo contienen todo. Recuerdo ahora una anécdota sobre Chopin que contó Ingmar Bergman cuando alguien le preguntó a él, a Bergman, por qué hacía películas íntimas, de parejas, por qué hacía cine de cámara (chamber cinema) en vez de producciones más grandes y épicas. Tras un concierto, contó Bergman, una señora le preguntó lo mismo a Chopin, que por qué no escribía él óperas o sinfonías en vez de sus breves preludios y nocturnos. Y Chopin le respondió a la señora: “Bueno, madame, el mío es un reino pequeño, pero allí soy rey”.
Vuelvo la mirada a los papeles sobre mi mesa de trabajo.
Es enero de 1888. Chéjov recibe aquella carta de su amigo Plescheyev, disuadiéndolo de la nimiedad, insistiéndole en continuar con el cuento largo y serio. Entonces Chéjov le escribe de vuelta: “Muchas gracias por tu amable y dulce nota. Qué lástima que no llegó tres horas antes. Imagínate, me encontró garabateando un cuento algo pobre para La Gaceta de San Petersburgo. En vista de que se aproxima el primero del mes con deudas por pagar, jugué al cobarde y me senté a escribir una pieza de trabajo apurado. Pero eso no importa: el cuento no requirió más de medio día”.
Ese cuento algo pobre, esa nimiedad de seis folios, esa pieza de trabajo apurado que solo le requirió medio día de escritura y en apariencia casi ningún esfuerzo, resultó ser una de sus obras cumbres, el cuento “Quiero dormir”.
Veo el desorden de papeles sobre mi mesa de trabajo. Algunos ya arrugados. Algunos con aros de café. Veo el libro de Chéjov, abierto en la primera página de ese cuento. Oscuridad. Así de simple, así de seco, con una sola palabra, comienza esta historia sobre el sueño y la alucinación; sobre la violencia y la pobreza; sobre el llanto de la vida y el llanto de la muerte; sobre el niño sin nombre y la niñera Varka que lo arrulla en su cuna; en fin, sobre los niños.
Veo de nuevo hacia fuera, hacia abajo, desde la ventana de este décimo nivel. Vuelan gaviotas. En la dársena del río Loira van y vienen yates, veleros, remolcadores, pequeñas embarcaciones pesqueras, buques de carga. Hay puentes levadizos que, al sonar una campana, se elevan y abren paso a las esclusas. Hay un grandioso crucero blanco (Norwegian Epic, en letras celestes y azules), anclado, rodeado de grúas, en la etapa final de su construcción. Pienso en otro crucero (el Champlain), que de este mismo puerto transportó a otro escritor ruso, en 1939, a Nueva York (Nabokov recordaría con nostalgia los jardines de esta ciudad bretona). Pero a mí solo me interesa la vieja base de submarinos. La veo y es fácil imaginarme allí a submarinos negros entrando y saliendo por las aguas del río Loira. Imaginarme unas cuantas esvásticas agitándose en la brisa marina. Imaginarme a mi abuelo polaco, aún joven, aún escuálido después de ser liberado del campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Berlín (hay una foto en blanco y negro de mi abuelo en Berlín, poco después de ser liberado de Sachsenhausen: joven, delgado, vestido en saco y corbata, monta una bicicleta en alguna calle desierta de Berlín), alistándose para zarpar desde aquí, desde Saint-Nazaire, hacia América: primero a Nueva York, donde pasó unas semanas, y donde compró el anillo de piedra negra que usaría el resto de su vida, en el meñique derecho, en forma de luto; y luego, porque allí había emigrado un tío suyo, a Guatemala. Imaginarme a mi abuelo polaco caminando encima y alrededor de la imponente estructura de cemento grisáceo y marrón, una estructura, por cierto, que resultó indestructible. Nunca pudo ser derribada. Ni por los constantes y continuos bombardeos de los aviones aliados (que sí lograron arrasar la mayor parte de la ciudad de Saint-Nazaire). Ni después por los franceses mismos, quienes aún insisten en que dicha demolición les hubiese resultado muy costosa, casi imposible, debido al techo y las paredes de cemento reforzado, en algunos sitios hasta de nueve metros de grosor.
Flannery O’Connor escribió que mientras más se ve un objeto, más del mundo se ve en él. Y yo entonces sigo viendo la base de submarinos por la ventana. No puedo evitarlo. O no quiero evitarlo. Sé que hay algo significativo en esa antigua base de submarinos, algo simbólico o acaso poético, algo efímero y a la vez indestructible. Veo de pronto que ya no hay nadie ahí, que ya no hay niños jugando en el techo, que ya no hay ningún niño por ningún lado, que ya no hay vida.