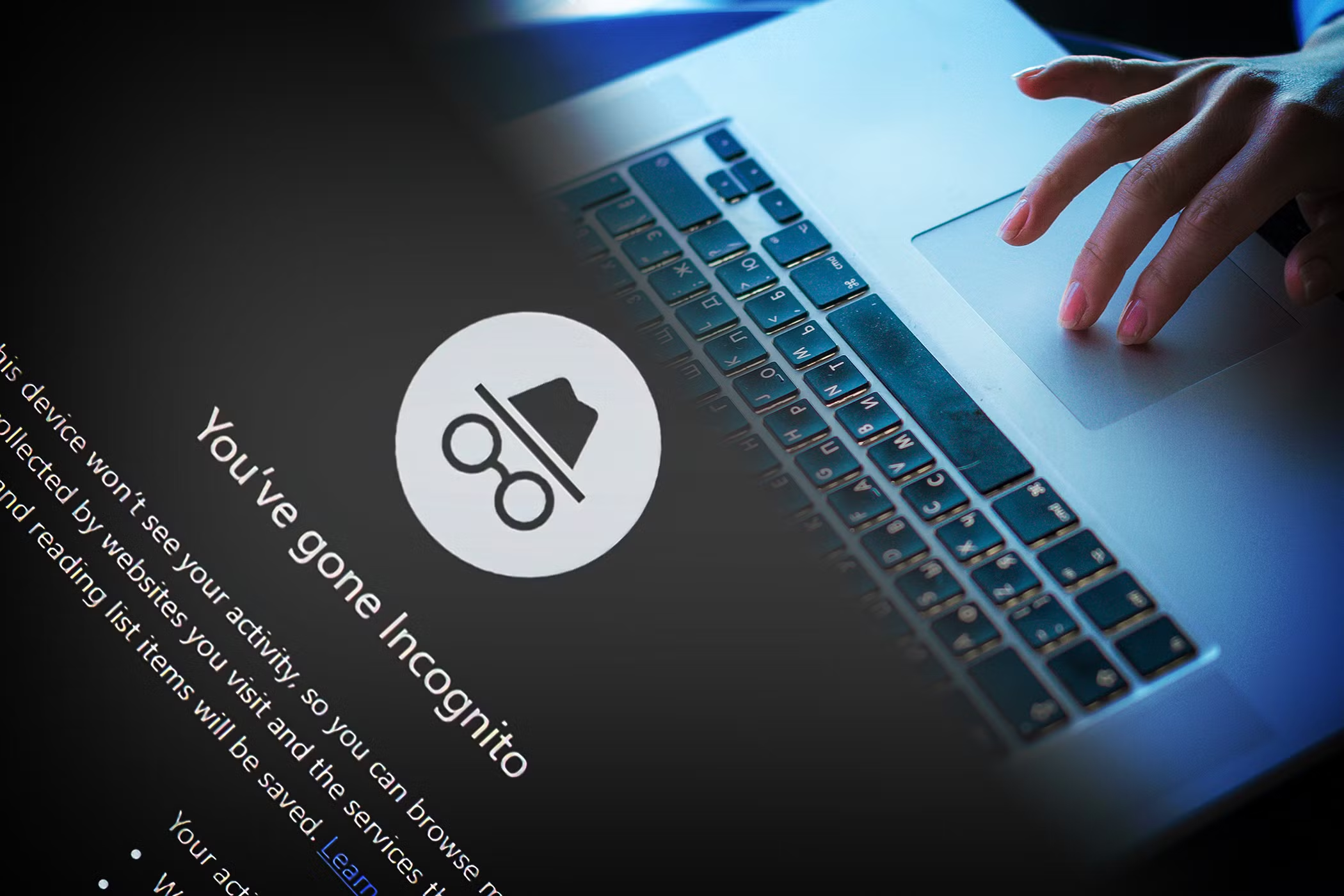En la ciudad alemana de Mannheim, de donde es originario su padre, Géraldine Schwarz descubre que su abuelo Karl compró en 1938, a muy bajo precio, una empresa a sus propietarios judíos, los Löbmman, más tarde asesinados en Auschwitz. Tras la guerra, confrontado con un heredero que reclama una reparación, Karl Schwarz opta por la negación de sus responsabilidades como Mitläufer, es decir, aquellos que, como la mayoría de alemanes, «se dejaron llevar por la corriente».
Así arranca una apasionante investigación que cubre tres generaciones de la historia reciente de Europa, y que nos obliga a reflexionar sobre los riesgos de la desmemoria y el auge del neofascismo en nuestro continente.
A continuación, un fragmento a modo de adelanto:
Capítulo 9 – ¿El Holocausto? No sé qué es
En casa de la Oma, la habitación que siempre me había impresionado más era el comedor, cuyos pesados muebles de madera oscura tallada transmitían una nobleza intimidatoria sin comparación con el resto del apartamento. Delante de un imponente aparador de cerca de tres metros de largo, cuyas puertas estaban decoradas con un laberinto de finos arabescos floreados, había una vitrina fabricada de una madera tallada de manera similar, con altas patas curvadas, donde la Oma guardaba las mejores piezas de su porcelana fina, objeto para mí de una deliciosa fascinación a la que no me cansaba de sucumbir cada vez que entraba en aquella habitación. Había empezado su colección en la década de 1930, en un momento en que la moda de los objetos de decoración orientales estaba en alza y en que las damas se rifaban las piezas raras en las subastas; me gusta imaginar la algarabía febril y la histeria de golpes de paraguas y tacones que podía provocar una taza en miniatura con delicadas pinturas.
Mi abuela se las había arreglado bien, porque su vitrina estaba llena de tazas de una variedad fabulosa, diferentes en tamaño y forma, unas veces semiesféricas y otras hexagonales o cilíndricas, cuyas asas también eran muy variadas, que parecían adaptarse a las curvas caligráficas de un misterioso alfabeto. Lo que atraía tanto de aquellos objetos eran las escenas pintadas con una minuciosidad exquisita en la superficie de la porcelana, un viaje en piragua por un río repleto de peces con aspecto de dragones, un arrozal verde claro bajo un sol incandescente… ¡Y las figuras! Qué gracia desprendía el diseño de aquellos amplios trajes bordados de donde emergían rostros maquillados, parecidos a las máscaras de alguna criatura mitológica.
El gran día de sacar las tazas era el domingo por la tarde, cuando la Oma invitaba a la familia y los amigos para el Kaffee und Kuchen, un acontecimiento para el que se preparaba desde el sábado por la mañana con la confección de bandejas enteras de pasteles, que transformaban la cocina en un campo de batalla, donde cada paso comportaba el riesgo de pringarse los pies con azúcar cristalizado o compota de ciruela. Mi madre, de naturaleza maniática, huía de todo este ajetreo, y al despuntar el alba se iba a la ciudad, para no volver hasta mucho después de la hora convencional del almuerzo en Alemania, para gran desconcierto de mi abuela, que se lamentaba de tener una nuera «emancipada» que «deja morir de hambre a sus nietos». Recuerdo algunos de aquellos domingos de recepción en la Chamissostrasse, cuando nos reuníamos alrededor de la gran mesa oval tallada de la misma madera que el resto del mobiliario del comedor, que tenía garras de león a modo de patas y una superficie tan alta que hasta los alemanes de elevada estatura tenían que mantenerse rectos como un palo para no meter el mentón en el pastel de crema. Las viejas amigas de Lydia, recién peinadas y con el cuello adornado con collares para la ocasión, se morían de risa con los últimos chismorreos, algunos viudos fumaban su pipa en silencio y yo combatía el aburrimiento de aquellos rituales de adulto inspeccionando de cerca los tesoros de tazas que la Oma había sacado de su vitrina, ahora al alcance de la mano en la mesa y que había que esperar a que se vaciaran para valorar su elegancia infinita, porque era en su interior donde se ocultaba su último secreto, minúsculos dibujos cuya realización solo podía ser obra de dedos celestiales. Mientras yo me ensimismaba en la observación de aquellas escenas de un mundo maravillosamente enigmático o me imaginaba que la mesa de patas en forma de garra se transformaba en un auténtico león que nos devoraba a todos, personas y pasteles, mi padre, sentado a mi lado, veía en aquel patrimonio de muebles y porcelana una historia muy diferente de mis ensoñaciones exóticas.
Volker empezó a observar el comedor de sus padres desde una nueva perspectiva cuando vio las fotos de la vivienda tal como era antes de la guerra. Los muebles eran muy diferentes, más rústicos, y procedían de la dote de boda de Lydia. Otra habitación también había experimentado un cambio importante con la guerra, el Herrenzimmer (el salón reservado a los hombres), donde un bonito mobiliario art déco, una biblioteca, un gran escritorio y una mesa habían irrumpido de repente. «Este mobiliario, en particular el del comedor, que huele a alta burguesía, no correspondía al estatus social de entonces de mis padres y, como no lo necesitaban, puesto que ya tenían, supongo que los compraron porque los precios eran realmente bajos. Ahora bien, durante la guerra, los bienes de los judíos eran los que se vendían rebajados y eso se sabía», dice mi padre. Entre las nuevas adquisiciones, figuraban también alfombras y, probablemente, algunas de las deliciosas tazas chinas de la Oma.
Mi padre nunca habló de sus sospechas con sus padres. «¿De qué serviría? Solo mencionar el nombre de Löbmann, mi padre se ponía totalmente rojo, se levantaba, cerraba la ventana para que los vecinos no lo oyeran y empezaba a gritar tan fuerte que se oía hasta al final de la calle.»
El saqueo, la persecución y la deportación de los judíos eran el aspecto del trabajo de memoria más duro de afrontar para el pueblo alemán. Si bien era fácil encontrar excusas por haber sucumbido al presunto magnetismo de Hitler y celebrado las reformas sociales y económicas que aportaban de forma inmediata un consuelo que era de agradecer después de años de carestía, resultaba mucho más difícil justificar la complicidad pasiva de millones de ciudadanos ante la persecución de los judíos de Alemania y el secuestro a plena luz del día, a veces ante sus narices, de más de 130.000 de ellos.
A pesar de que, después de la amnesia de los años cincuenta, el trabajo de memoria en Alemania había progresado mucho, el genocidio de los judíos seguía siendo un tabú a finales de la década de 1970. Es cierto que Auschwitz ahora era conocido por todos, así como el hecho de que las SS habían cometido atrocidades al margen de la guerra del este, pero aquellos hechos no se percibían como formando parte de un todo, de un proyecto monstruoso cuya magnitud todavía escapaba a la conciencia colectiva. «Había poca empatía hacia los judíos, era sorprendente», dice mi padre. «A veces, se oía decir: “Los ingleses fueron los que inventaron los campos de concentración en Sudáfrica”, o bien: “¡Nosotros también hemos sufrido!”. Pero casi siempre esquivaban el tema.»
De los 500.000 judíos que había en el país en 1933, unos 165.000 habían muerto durante la Shoá. Solamente quince mil de ellos habían decidido quedarse en Alemania después de la guerra. Instauraron un Consejo Central de los Judíos en Alemania y reconstruyeron sinagogas y casas comunitarias con la ayuda del Estado, pero tuvieron que sufrir el desprecio de las comunidades judías de Israel y Estados Unidos, donde no comprendían por qué permanecían en el país de sus verdugos. Estaban demasiado dañados por dentro, demasiado destrozados por el miedo para intervenir cuando los alemanes ahogaban su memoria en la del conjunto de las víctimas de la guerra y del nazismo, sobre todo para no tener que enfrentarse a la realidad del genocidio.
Muchos historiadores solo trataban la Shoá de forma marginal. Uno de los pocos que se enfrentó directamente a ella fue el estadounidense-austriaco Raul Hilberg, autor de La destrucción de los judíos europeos, una obra magistral que describe en un millar de páginas cómo una de las sociedades más industrializadas y modernas del mundo movilizó todos sus recursos con el objetivo de matar a un pueblo con los medios de la racionalización económica y técnica. Raul Hilberg tuvo enormes dificultades para que le publicaran el libro, incluso en Estados Unidos, donde fue rechazado por tres editoriales antes de que lo publicaran en 1961, después de una larga odisea. Incluso la politóloga Hannah Arendt desaconsejó al editor de la Universidad de Princeton que publicara la obra, entre otras cosas porque no estaba de acuerdo con la tesis según la cual los judíos habrían colaborado con los nazis en el seno de los consejos judíos, los Judenräte, porque habrían aprendido desde la Antigüedad a no resistirse para integrarse mejor en las sociedades. La institución oficial israelí constituida en memoria de las víctimas de la Shoá, Yad Vashem, rechazó también el manuscrito porque Hilberg se había negado a suprimir los pasajes sobre los Judenräte. En Alemania, la publicación de La destrucción de los judíos europeos no se materializó hasta 1982, después de veinte años de rechazo de un libro cuya precisión quirúrgica sobre el funcionamiento de la «solución final», etapa por etapa, ponía en tela de juicio a numerosos sectores de la sociedad que habían participado.
Una de las manifestaciones de la fuerza de la negación era la incapacidad de los altos responsables nazis juzgados al finalizar la guerra de admitir, incluso después de su liberación, que habían estado al corriente de la «solución final». Albert Speer, el antiguo arquitecto y ministro del Armamento de Adolf Hitler, condenado a veinte años de prisión, siempre afirmó que no sabía nada. En el proceso de Núremberg, fue el único dirigente del Reich de este rango que escapó a la pena de muerte, porque había sido uno de los pocos en reconocer una corresponsabilidad formal en los crímenes nazis. «El proceso es indispensable, existe una responsabilidad general, incluso bajo un sistema autoritario», escribió. Esta semiconfesión respondía a una estrategia para salvar la piel. En prisión, forjó su propio mito, el del «nazi correcto», minimizando su papel con habilidad a la vez que expresaba bastantes remordimientos para aumentar su credibilidad: calificaba a Hitler de criminal, colaboraba con los historiadores y los periodistas, y entregaba sus derechos de autor anónimamente a asociaciones caritativas judías. En realidad, Albert Speer tenía millones de muertes sobre su conciencia.
El Führer se había entusiasmado con este joven arquitecto refinado y encantador, al que confió el diseño arquitectónico del congreso anual del partido en Núremberg. Speer diseñó, conforme al gusto de su patrocinador, estructuras monumentales, inspiradas en la arquitectura grecorromana, pero con un aspecto más macizo y frío, capaces de despertar la admiración y el temor. Más tarde, diría de sí mismo: «Por una gran construcción, habría vendido mi alma, como Fausto. Y encontré a mi Mefisto». Diseñaron juntos Germania, un proyecto megalómano que preveía convertir Berlín en «una capital mundial» que albergara el mayor mercado del mundo, con capacidad para 180.000 personas, y un palacio para el Führer, donde el visitante debía tener la sensación de entrar en casa del «amo del mundo», Hitler.
Con el objetivo de conseguir espacio mediante el derribo de inmuebles, Speer, nombrado inspector general de la construcción, empezó a expulsar a los judíos de sus viviendas y a hacer listas de deportaciones con la Gestapo. Por otra parte, dio su autorización para la ampliación del campo de Auschwitz y puso a su disposición un presupuesto de 13,7 millones de Reichsmarks. La descripción de los trabajos de las SS que se le habían encargado no podía ser más clara: precisaba el tipo de material necesario para construir las «instalaciones de desinfección para el tratamiento especial», es decir, las cámaras de gas, así como «depósitos de cadáveres con hornos crematorios».
En enero de 1942, el Führer promovió a su protegido a ministro de Armamento. El poder de Albert Speer aumentó sin cesar y gozó de total libertad para decidir sobre la distribución de los trabajadores forzosos, hasta ocho millones en 1944. Bajo su dirección, gracias a estos esclavos, la producción de armamento alcanzó un nivel inesperado en plena guerra, lo cual le valió la admiración del Führer. Sin Speer, la guerra no habría durado tanto tiempo y se habrían ahorrado millones de vidas. En un extraordinario documental de Marcel Ophüls de 1976, La memoria de la justicia, por desgracia un poco olvidado, el director habla largo y tendido con Albert Speer después de su salida de prisión y acaba haciéndole la pregunta que le quema en los labios: «Señor Speer, ¿qué sabía usted?». El exministro responde: «Aunque él [Hitler] nunca dijo directamente lo que pasaba con los judíos a partir de 1942, había suficientes indicios para que comprendiéramos si queríamos comprender, para que yo comprendiera si quería comprender». Al mentir y escabullirse de su propia responsabilidad, cuando ya no se arriesgaba a más persecuciones judiciales, Speer favoreció el descargo de toda una nación. Porque, si el amigo más cercano de Hitler, uno de los ministros más poderosos del Reich, no sabía nada, ¿cómo iban a saberlo los demás alemanes?
Raul Hilberg estima en varios cientos de miles el número de personas implicadas con conocimiento de causa en la organización logística y en la ejecución de la Shoá: los altos dirigentes del Reich, burócratas en casi todos los ministerios, los verdugos de los campos, los Einsatzgruppen, una parte de la Wehrmacht, ferroviarios, médicos, expertos de IG Farben, las empresas alemanas que explotaban a los trabajadores forzosos de los campos… El número de los que, sin conocer la finalidad exacta de su participación criminal, prepararon el terreno para la «solución final» es aplastante. La administración y la burocracia «no eran neutrales», escribe el historiador Dietmar Süss, «sino actores responsables, tanto si se trata del sector del trabajo como de la salud, los asuntos exteriores, la justicia, la alimentación, la economía o la educación, eran funcionarios normales que participaron en la expropiación de los judíos, en el saqueo de los territorios ocupados o en la legislación fiscal antisemita, y que pusieron en marcha con el rigor alemán la maquinaria del exterminio».
La población no podía saber que los judíos eran gaseados como insectos después de su Umsiedlung («reinstalación»). Incluso un oponente determinado del nazismo como el filósofo Karl Jaspers afirmó que nunca había oído hablar de las cámaras de gas antes de 1945. Los judíos detenidos en campos de concentración, que veían partir a sus compañeros a bordo de trenes en dirección al este y oían circular rumores funestos entre los prisioneros, no lo creían. Supervivientes, víctimas y verdugos han dicho: los judíos no sabían lo que les esperaba cuando la puerta de los vagones para ganado donde permanecían hacinados durante días, a veces más de una semana, se abría a una rampa donde unos guardianes despiadados los empujaban a latigazos hacia los barracones gritando Schnell Laufschritt! («¡Rápido, a la carrera!»).
En el magnífico documental de Claude Lanzmann Shoah, un testigo, peluquero profesional, cuenta que le asignaron la tarea de cortar el pelo a las mujeres antes de que fueran gaseadas y reconoció a mujeres de su ciudad natal polaca, Częstochowa. «Cuando me vieron, empezaron a agarrarse a mí: “Abe, esto, Abe, aquello, ¿qué haces aquí?, ¿qué nos va a pasar?”. ¿Qué podía decirles? Un amigo mío trabajaba como peluquero, también era un buen peluquero en mi ciudad natal, cuando su mujer y su hermana […] llegaron a la cámara de gas…» El testigo interrumpe su relato durante un largo momento, abrumado por la emoción. «Es muy duro», dice antes de continuar, animado por el director. «No podían decir nada […] porque detrás de ellos estaban los nazis alemanes, las SS, sabían que, en cuanto dijeran una palabra, ellos correrían la misma suerte que las mujeres, que ya estaban condenadas. Pero, en cierta manera, hacían lo que podían por ellas, acompañarlas un segundo más, un minuto más, justo para abrazarlas, justo para darles un beso, porque sabían que ya no las volverían a ver nunca más.»
No divulgar el secreto era la condición sine qua non del buen funcionamiento de la «solución final». Otra víctima explica en la película: «El conjunto de la máquina de matar solo podía funcionar con una condición, que la gente que llegaba a Auschwitz no supiera adónde iba ni con qué objetivo. Los recién llegados debían caminar tranquilamente y de manera ordenada hacia las cámaras de gas. Si alguna mujer o algún niño se hubieran dejado llevar por el miedo, aquello habría podido ser peligroso. También era importante para los nazis que ninguno de nosotros transmitiera ningún tipo de mensaje que pudiera causar pánico, hasta el último momento. Si alguien intentaba entrar en contacto con los recién llegados recibía una paliza mortal o lo ejecutaban detrás de un vagón. Porque, si hubiera cundido el pánico, habría tenido lugar una masacre en la rampa, sería un fallo en la maquinaria. No se podría descargar otro transporte si había cadáveres y sangre por todas partes, porque esto habría aumentado el miedo. Los nazis estaban concentrados en una cosa: todo tenía que desarrollarse de manera ordenada y sin trabas para no perder tiempo».
El desconocimiento del objetivo preciso de las deportaciones de los judíos no redime a la mayoría del pueblo alemán de su responsabilidad de haber dejado perseguir y saquear a sus vecinos, sus colegas y los comerciantes de la calle, de haber participado a veces en ello y de haber asistido sin protestar a las deportaciones. «Si bien el pueblo alemán no estaba informado de todos los crímenes y se mantenía deliberadamente en la incertidumbre en cuanto a su especificidad, los nazis habían actuado de manera que cada alemán estaba al corriente al menos de una historia horrible», escribe Hannah Arendt. «Por lo tanto, no había necesidad de conocer todos los crímenes cometidos en su nombre de manera precisa para comprender que se había convertido en el cómplice de un crimen inconfesable.»
Quien estuviera un poco atento a las declaraciones de Hitler debía de preguntarse: «Pero ¿hasta dónde piensa llegar con los judíos?». El 30 de enero de 1939, durante el discurso que conmemoraba el día de su ascenso al poder, Adolf Hitler pronunció esta frase inquietante: «Hoy quiero ser un profeta: si el judaísmo financiero internacional, en Europa y en el exterior, consigue de nuevo hundir a los pueblos en una guerra mundial, entonces el resultado no será la bolchevización de nuestro planeta y con ello la victoria del judaísmo, sino la destrucción de la raza judía en Europa».
Aunque era difícil imaginar Auschwitz, era imposible no haber «visto ni oído nada» y, también para algunos, «no haber hecho nada», como la generación de mis abuelos pretendió hasta su muerte. Recientemente, mi padre dio una vuelta por los alrededores del inmueble de sus padres en Mannheim. Descubrió un solo Stolperstein, esos pequeños cubos de cemento que llevan una placa de latón con el nombre de víctimas del nazismo y se colocan en la acera delante de su antiguo domicilio en Alemania y en otras partes de Europa. Probablemente, había muy pocos judíos en el barrio de Karl y Lydia Schwarz, pero la comunidad de Mannheim era una de las más importantes de la región y no estaba aislada en un gueto, sino asimilada y dispersa por la ciudad.
Bastaba con que mis abuelos cruzaran el puente sobre el río Neckar, a unos minutos de la Chamissostrasse, y llegaran a la amplia zona peatonal del centro urbano, bordeada de tiendas, para ver escaparates de tiendas judías llenas de estrellas de David. Era imposible que no se hubieran percatado de la propaganda antisemita omnipresente. Ellos, que estaban tan rodeados de judíos, ¿nunca habían oído contar que tal médico, abogado o funcionario se había encontrado en la calle después de años de leales servicios? ¿Nunca habían oído decir que una madre de familia se había encontrado con que la escuela de sus hijos había expulsado a una parte de los alumnos?
Ingrid recuerda que, un día que estaba con la Oma, se cruzaron con un hombre que llevaba una estrella amarilla en la ropa, una medida inspirada en una costumbre de la Edad Media, impuesta por el Tercer Reich a partir del 1 de septiembre de 1941 para distinguir y humillar a los judíos. «Le pregunté: “Mamá, ¿qué es ese signo que lleva ese señor?”. Le hice la pregunta varias veces y acabó por contestarme: “No tiene importancia”. Pero ¿qué otra cosa podía decirle a una niña pequeña?» En cuanto a Karl Schwarz, tenía que estar al corriente de las persecuciones, ya que había hecho numerosos viajes con Julius Löbmann, justamente en un momento en que la situación se degradaba con gran rapidez para los judíos. Sin duda, había visto los daños de la Noche de los Cristales Rotos al regresar de su viaje de negocios el 10 de noviembre, y, por otra parte, los restos de la sinagoga incendiada en pleno centro urbano, cerca del mercado, no habían podido pasar desapercibidos para la Oma, ni para ninguna otra persona.
El 22 de octubre de 1940, la población habría tenido que experimentar un arranque de humanidad, de compasión, de revuelta, cuando alrededor de dos mil judíos de Mannheim fueron sacados de sus domicilios, reunidos en diferentes puntos de encuentro de la ciudad y después trasladados a pie y en autobús hacia la estación para ser deportados. Algunos cruzaron el centro urbano en fila ante los ojos de los habitantes, que, al ver a estas familias expulsadas de su propia ciudad, mostrando una dignidad ejemplar, tranquilas y erguidas en sus trajes de domingo, habrían tenido que acudir para levantar a una niña que había tropezado o ayudar a un anciano a caminar. Los ancianos eran numerosos, porque no habían tenido valor para partir o no tenían visado. ¿Qué país quería a un anciano judío?
La gente de Mannheim habría tenido que interponerse, preguntar a la policía: pero ¿con qué derecho te llevas a nuestro compañero, con el que hicimos la Gran Guerra, a nuestro hermano a los ojos de Dios, a nuestro peluquero al que confiamos nuestros problemas, a nuestro amigo de la universidad, a nuestros vecinos, cuyos hijos juegan con los nuestros, o a nuestro sastre, que confecciona nuestros trajes desde hace generaciones? Pero el espectáculo fue muy diferente, como han descrito los testigos judíos: «Algunos aplaudían, otros miraban y algunos se daban la vuelta, visiblemente avergonzados».
Para preparar a la población, se había proyectado antes la película de propaganda antisemita El judío Süss, de Veit Harlan, en las salas de cine alemanas, la historia de un judío que se coloca insidiosamente a la cabeza de un Estado gracias a la trampa del préstamo usurero, consigue imponer el dominio de los judíos sobre los cristianos y viola a una joven cristiana, que se suicida. Sin duda, esto había calentado un poco el ambiente. Pero no lo suficiente para explicar aquella abdicación de humanidad unas semanas más tarde.
La deportación de los judíos de Mannheim y de otros 4500 judíos del sudoeste de Alemania era la primera de esta magnitud en el Reich y sirvió de prueba para sondear la reacción de los ciudadanos. Si hubieran sido muchos los que protestaron, si las personalidades de la ciudad y los hombres de la Iglesia hubieran intervenido, quizá Adolf Hitler habría retrocedido, como lo hizo con el programa de eutanasia para los discapacitados. La operación «se desarrolló sin contratiempos ni incidentes», comenta en un informe Reinhard Heydrich, el jefe del RSHA, el Ministerio de Seguridad del Reich.