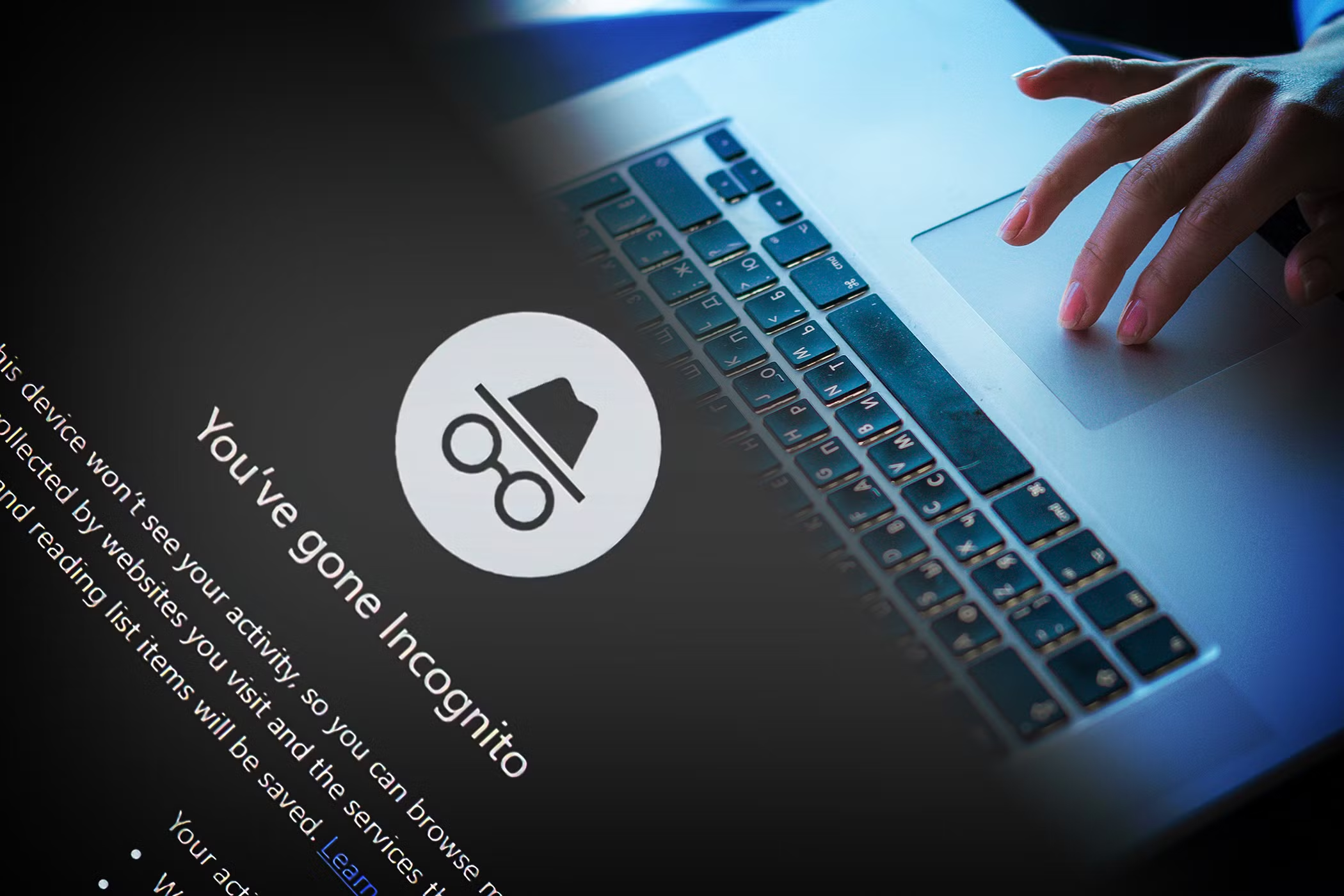Cinco siglos de historia. Cinco siglos de cambios dramáticos que moldearon este suelo hasta darle la fisonomía que hoy tiene la República Argentina. Violencias y conquistas, exterminios y repoblamientos, resistencias y revoluciones, gestas heroicas y creaciones culturales sorprendentes, intentos sucesivos de construir algún orden político y legal duradero, capaz de ajustarse a una población siempre diversa y heterogénea. Avances y retrocesos. Momentos luminosos de fraternidad y de entusiasmo por lo colectivo y tiempos oscuros de opresión y desesperanza.
Todo, sobre el mar de fondo de un orden mundial que impone sus propios imperativos. Ezequiel Adamovsky, uno de los más importantes historiadores del país, ha escrito un libro fascinante y original. De la conquista española hasta la llegada de Alberto Fernández a las presidencia, cuenta la historia de la Argentina en sus aspectos políticos, económicos, sociales, ecológicos y culturales. De las élites a las clases populares, de los intelectuales a la cultura de masas, de los inmigrantes europeos a los criollos, los pueblos originarios y los afrodescendientes, de los varones a las mujeres y las disidencias de género, el relato hilvana los principales episodios y procesos que delinearon la trayectoria de la Argentina. Los que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires tanto como los de cada provincia.
A continuación un fragmento, a modo de adelanto:
Las alternativas de la política y el golpe de 1943
En ese escenario, la clausura política fue cada vez más insostenible. Los partidos de la oposición presionaban por la restauración de la democracia y, al mismo tiempo, el movimiento obrero mostraba una recuperada vitalidad e iniciativa.
Combatido por el Estado a sangre y fuego, el pico del activismo sindical de los años 1919-1921 terminó en divisiones y estancamiento en las luchas. En 1929, el movimiento estaba más fragmentado que nunca, con cuatro centrales obreras distintas: la FORA anarquista, la Unión Sindical Argentina de los sindicalistas, una Confederación Obrera cercana al Partido Socialista y el Comité de Unidad Sindical Clasista creado por los comunistas. Sin embargo, el sindicalismo reconstruyó paulatinamente la unidad. Pocos días después del golpe de Uriburu, las conversaciones previas cuajaron en la fundación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que más adelante nucleó al grueso del movimiento.
A pesar de la represión, en 1936-1937, las huelgas alcanzaron picos de gran intensidad y participación. Además, en estos años ampliaron su presencia a lo largo del país: no solo se hicieron sentir en la capital y las provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, sino también en zonas que hasta entonces habían sido escenarios poco habituales, como Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Catamarca, San Juan y Santiago del Estero. Como respuesta a la fragmentación taylorista del proceso de trabajo, el modelo tradicional de organización sindical por oficios fue cediendo su lugar a la organización única por rama, que agrupaba a todos los trabajadores de una actividad más allá de sus oficios respectivos y de sus niveles de calificación. Lo que la patronal buscó dividir, el movimiento consiguió reunificarlo de este modo. La tasa de afiliación creció de manera visible, aunque desigual; en algunas de las nuevas ramas industriales seguía siendo bajísima.
Durante la década de 1930, el Estado reforzó su función mediadora, mientras que su acción represiva siguió siendo brutal, pero también más selectiva. Algunas de las primeras políticas sociales datan de esos años y surgieron más en los espacios provinciales que en el nacional. Manuel Fresco fue inclemente con los comunistas, pero intervino activamente para regular el mercado de trabajo, extender medidas de asistencia y organizar los reclamos sindicales para canalizarlos de modo pacífico y aislar a las corrientes revolucionarias. El Departamento del Trabajo bonaerense engrosó sus fondos y multiplicó su personal y sus formas de intervención, transformándose en un verdadero tribunal para resolver disputas laborales (en general, a favor de los obreros). Al mismo tiempo, Córdoba — gobernada por el radical Amadeo Sabattini— y Santa Fe — en manos de los demócrata-progresistas— desarrollaron políticas similares. Así se fue abriendo camino una nueva concepción del Estado, ya no solo como árbitro «neutral» entre patrones y trabajadores, sino como garante de la dignidad y del bienestar de los segundos (algunas mujeres activistas tuvieron un papel central en el avance de esa visión).
La nueva orientación, sumada al proceso de argentinización creciente de la fuerza de trabajo, fortaleció a los sectores sindicalistas y socialistas, más dispuestos a interactuar con el Estado, a expensas de los anarquistas, que en los años treinta perdieron el lugar preponderante que habían tenido. Pero eso no significa que las opciones más clasistas desaparecieran: el lugar del Partido Comunista entre los trabajadores creció de manera sostenida, especialmente los de la rama industrial. Luego de sumarse a la CGT, los comunistas llegaron a ocupar diecisiete de los cuarenta y cinco cargos de su Comité Central Confederal y la vicepresidencia, lo que da una idea del grado de su influencia. Aunque su orientación los distanciaba de otras agrupaciones, el contexto internacional ayudó a acercar posiciones, especialmente a partir de 1935, cuando la Internacional Comunista llamó a la integración en frentes amplios contra el fascismo. Así, las corrientes mayoritarias dentro del movimiento obrero fueron confluyendo en un punto central: la necesidad de incidir de manera más directa en lo que pasaba dentro del Estado. Y, para ello, era necesaria la democratización. En 1936, la nueva disposición se manifestó claramente en la gran manifestación que organizó la CGT por el 1º de Mayo, de tono claramente opositor, en la que invitó como oradores a altos dirigentes de los partidos Radical, DemócrataProgresista y Socialista. Motorizaba así una acción política inédita que agrupaba en los hechos — aunque todavía no formalmente— a todos los opositores.
El frente electoral unido contra los liberal-conservadores y sus aliados finalmente se concretó en 1942 con la formación de la primera Unión Democrática. Aunque la discusión sobre la conveniencia de integrarse en ella causó una ruptura en la CGT — había sectores que no estaban de acuerdo— quedó claro que había, en el movimiento obrero, una nueva disposición a involucrarse en la alta política y en la administración estatal. Nadie podía imaginar que esa disposición se encontraría muy pronto con una oportunidad de abrirse camino tan extraña e inesperada.
El contexto internacional agregó otros factores que conspiraron contra la Concordancia. Las relaciones con Estados Unidos empeoraron dramáticamente luego de la entrada de ese país en la Segunda Guerra. La Argentina sostuvo su tradicional postura neutralista, más para no perjudicar sus exportaciones a Europa que por simpatías con los alemanes. De hecho y por el mismo motivo, Gran Bretaña, que también estaba en guerra, no mostró interés en sumar un apoyo argentino que de todos modos no prometía grandes aportes en el terreno bélico. Pero ahora el país del norte exigía un respaldo incondicional en nombre de la defensa de la democracia amenazada por el fascismo (una urgencia tras la que muchos vieron la intención de hacer avanzar sus intereses imperialistas). Continuando la larga tradición de frustrar todas sus iniciativas «panamericanistas», en 1942, el canciller argentino consiguió impedir un acuerdo para que toda América Latina ingresara en bloque a la guerra. En consecuencia, el gobierno norteamericano implementó fuertes represalias comerciales contra el país y apostó por Brasil como su aliado regional. Eso derivó en un hecho perturbador: Estados Unidos ayudaba a armarse al país vecino, el tradicional rival militar de la Argentina. A su vez, la puja internacional tuvo su traducción en términos de la política local: el frente opositor también utilizó la retórica de la democracia en riesgo mortal para atacar a la Concordancia, a la que asoció al peligro nazi que amenazaba al mundo. Desde 1940, la coalición Acción Argentina, que reunió a referentes de los principales partidos y a figuras destacadas de la cultura, exigió que se declarara la guerra al Eje. Así las cosas, el presidente Castillo sostuvo la neutralidad, apoyándose en la opinión de los militares y de los grupos nacionalistas. El panorama adquirió una aparente claridad que en realidad no tenía: parecía que ser «democrático» era estar en contra del gobierno fraudulento, pero también a favor de Estados Unidos.
La presión estadounidense se volvió intolerable y, en vista de las elecciones, Castillo anunció que su candidato era Robustiano Patrón Costas, un empresario azucarero salteño, bien conservador pero a la vez aliadófilo. Esta decisión llevó algo de alivio a sus enemigos externos e internos, pero a su vez disgustó a los pocos apoyos que le quedaban. Así, el 4 de junio de 1943, el Ejército, de mayoría neutralista, protagonizó otro golpe de Estado que depuso a Castillo.
Como el golpe anterior, este también fue bastante improvisado: el primer presidente de facto, el general Arturo Rawson, duró apenas tres días, antes de ser reemplazado por el general Pedro Pablo Ramírez y, menos de un año más tarde, por el general Edelmiro Farrell. Estos dos últimos fueron la cara visible del G.O.U., la logia de oficiales nacionalistas que operaba detrás de los acontecimientos. Dos fueron las preocupaciones centrales de este grupo. Por un lado, temían la influencia que los comunistas venían adquiriendo en el movimiento obrero. Previeron, con razón, que su avance se redoblaría en todo el mundo no bien terminara la guerra. El carácter antipopular de los liberal-conservadores no hacía sino llevar agua a su molino: había que preparar al país para resistir ese avance y para ello era necesario un Estado que se ocupara mucho más de las demandas populares.
Por otro lado, también les preocupaba la debilidad militar de la Argentina frente a Brasil. Para estar en condiciones de defenderse si había una guerra con el vecino país, además de la unidad nacional, era preciso un desarrollo económico mucho mayor que el que había hasta entonces, particularmente en la industria pesada. Y para ello era preciso que el Estado asumiera un papel todavía más activo en la economía.
Una de las primeras medidas de gobierno fue la implantación de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, con el fin de contrarrestar la prédica de los comunistas, sobre quienes se incrementaron las persecuciones. El Departamento Nacional del Trabajo, redenominado Secretaría de Trabajo y Previsión (STP), recibió mayores atribuciones y comenzó a tomar numerosas iniciativas a favor de los asalariados. Al frente de la repartición se designó al coronel Juan Domingo Perón, por entonces un total desconocido, que ganó rápida notoriedad por la celeridad con la que organizó los socorros para la ciudad de San Juan, azotada a principios de 1944 por un terremoto que acabó con la vida de más de nueve mil personas.
Durante su breve gestión, el movimiento obrero consiguió beneficios y derechos inéditos. Las organizaciones en manos de comunistas sufrieron persecuciones y el gobierno con frecuencia las desbancó alentando la creación de sindicatos paralelos. Pero los que eran amistosos fueron invitados a participar en la elaboración de las medidas de la STP, que a su vez los benefició con subsidios para la ampliación de sus programas de salud y sociales. Los beneficios jubilatorios se expandieron, se creó el aguinaldo, hubo mejoras en las indemnizaciones por accidentes de trabajo, más cantidad de días de vacaciones pagas y nuevas cláusulas de defensa de la estabilidad para varios gremios. El Estatuto del Peón extendía derechos básicos para los trabajadores rurales, hasta entonces desprotegidos. El congelamiento de los arrendamientos benefició también a los chacareros. Por otra parte, se dispuso la creación de un nuevo fuero judicial, con tribunales del trabajo, a cargo de jueces especialmente dedicados a proteger los derechos de los trabajadores.
Acaso la medida más importante fue el decreto que reglamentaba y extendía las negociaciones de convenios colectivos por rama de actividad, algo que hasta entonces pocos gremios conocían. Los convenios serían de cumplimiento forzoso y se dotó a la STP de poder de policía para garantizarlo. La Ley de Asociaciones Profesionales de octubre de 1945, que convirtió en norma firme ese decreto, otorgó también amplios derechos de sindicalización, incluyendo la protección de los delegados y afiliados contra cualquier represalia patronal. Hasta entonces las pocas leyes laborales que había dictado el Estado se aplicaban mal y poco, especialmente fuera de la capital. La acción enérgica de la STP los convirtió en una realidad fuera del papel y los expandió geográficamente.
Todas estas medidas irritaron a los empresarios, por los cambios que ocasionaba en el trato cotidiano con su mano de obra. Los trabajadores sentían que ahora existía una voluntad superior, por encima de la de sus patrones, que velaba por sus intereses. Naturalmente, esto afectó la disciplina laboral, a medida que el temor y la sumisión fueron dando lugar a una actitud más orgullosa, incluso altanera, por parte de peones, empleados y obreros. Los empresarios y estancieros no podían soportar ese «clima de indisciplina» en los lugares de trabajo y, desde mediados de 1945, las grandes entidades patronales alzaron su voz públicamente, arrastrando tras de sí a las que representaban a los pequeños y medianos productores y comerciantes.
Otros sectores medios —como los maestros, ofendidos por la reim- plantación de la educación religiosa, o los profesionales y estudiantes, hartos de las intervenciones en las universidades— sumaron su descontento, al que también contribuyeron los partidos políticos, que deseaban volver a la vida democrática.
Aunque, cediendo a la presión, el gobierno de facto había declarado de mala gana la guerra a Alemania, el embajador estadounidense asumió un papel activo en la oposición, especialmente a la ascendente figura de Perón —que sumó los cargos de ministro de Guerra y vicepresidente— , en la que muchos veían un dirigente nazifascista, un caudillo que traía de nuevo la barbarie de Juan Manuel de Rosas o ambas cosas a la vez. Los principales diarios y los intelectuales más prominentes sumaron sus alarmas. Todo eso alimentó durante 1945 una formidable reacción antiperonista que se hizo notar en un sinfín de proclamas y, en septiembre, en una manifestación de doscientas mil personas que inundó las calles de Buenos Aires, algo de una masividad nunca vista.
Jaqueado, el gobierno militar entregó la cabeza de Perón y preparó el traspaso del poder a los civiles. El 9 de octubre el coronel fue forzado a renunciar a todos sus cargos y luego a recluirse en la isla Martín García. La Corte Suprema declaró «inconstitucional» el decreto de creación de los Tribunales del Trabajo y pocas semanas más tarde los empresarios se negarían a pagar los nuevos aguinaldos. La reacción de las clases propietarias estaba en marcha.
La irrupción del peronismo
Hoy recordamos un Perón fuertemente identificado con los trabajadores y enfrentado con las clases altas. Sin embargo, nada de eso caracterizó sus primeros meses en la función pública. La «justicia social» y la simpatía por los obreros eran motivaciones poco visibles entre quienes dieron el golpe de 1943. Las ideas iniciales del propio Perón comenzaron siendo poco más que las de una cooperación pacífica de los diferentes sectores sociales bajo una firme conducción del Estado, sin que se percibiera una clara preferencia por las clases bajas, ni un antagonismo respecto de las altas. Su pensamiento abrevaba en su educación militar, el catolicismo social y el nacionalismo. Había intentado ganarse el apoyo de los empresarios, de los sectores medios y de la UCR, pero nada consiguió allí. Solo los trabajadores le manifestaban simpatías, pero todavía en 1945 muchos de los dirigentes sindicales seguían observándolo con desconfianza.
El 17 de octubre de 1945, detenido en Martín García, Perón estaba convencido de que su carrera política había terminado. Sin embargo, ese día la multitud actuó por cuenta propia y cambió el curso esperable de la historia: en poco tiempo, el hasta poco antes desconocido coronel se vería catapultado a la presidencia de la nación. Un grupo humano nunca antes visto ocupó el elegante centro de Buenos Aires: pobres, algunos sin saco, mal vestidos o incluso en patas. Muchos eran de piel morena, migrantes internos llegados en la década previa. Otros, descendientes de inmigrantes europeos o nacidos ellos mismos en el extranjero. Venían de las barriadas humildes y también de las afueras de la ciudad, donde se multiplicaban las fábricas y se apiñaba el pobrerío. En La Plata, Tucumán, Zárate, Córdoba y Salta hubo manifestaciones similares.
En los sindicatos se veía venir la reacción patronal. Estaba claro que sin Perón en el gobierno las conquistas de los meses previos estaban en riesgo, pero no era tan evidente que los trabajadores debieran salir a defenderlo. Muchos seguían desconfiando de sus intenciones y otros consideraban que su carrera había llegado a su fin, lo que volvía inconveniente anclar el reclamo a su persona. Desde el día 14, la CGT debatía qué hacer; la respuesta llegó dos días más tarde y con una votación muy dividida. La central llamó a una huelga general para el día 18, sin movilización; el texto de la convocatoria ni siquiera mencionaba a Perón.
Pero la multitud trabajadora, animada por las señales que indicaban que la CGT se había puesto a la cabeza de la lucha, decidió no esperar y actuó por cuenta propia. Desde muy temprano, un día antes de la jornada señalada y sin mediar convocatoria de ninguna entidad (salvo algunos sindicatos de base), se lanzó a las calles a exigir la liberación de Perón. Su presencia inesperada inundando la Plaza de Mayo causó gran impresión: la enorme muchedumbre allí reunida no tenía ninguna intención de desalojar la plaza sin respuestas concretas.
Como Perón parecía el único capaz de tranquilizarla, no tuvieron más remedio que mandarlo a traer de Martín García. Luego de largas horas de dudas y de negociaciones, el coronel finalmente salió al balcón de la Casa Rosada a hablarle a la multitud. Durante el discurso fue interrumpido varias veces por los manifestantes: se estableció una especie de diálogo con el líder que en adelante sería un rasgo típico de las concentraciones peronistas. La huelga general del 18 de octubre paralizó el país entero. Nunca una medida de fuerza convocada por la CGT había logrado una adhesión tan contundente y extendida.
Fue en esas 48 horas que nació el movimiento que dominaría durante décadas la política nacional. Porque el movimiento peronista no puede explicarse solamente por la figura de Perón, sino por el entrelazamiento de su liderazgo con otras dos presencias no menos importantes: la del movimiento obrero organizado y la de la acción de base que con frecuencia desbordó al uno y al otro. El movimiento sindical había hecho importantes avances en el sentido de unificar las luchas y reclamos de los sectores más bajos, pero todavía estaba lejos de haberlo logrado. De una manera imprevista, la figura de Perón les permitió a las clases populares argentinas superar la gran fragmentación que todavía las caracterizaba. Mediante el peronismo se convirtieron por primera vez en un sujeto político unificado.
Durante mucho tiempo existió la creencia de que Perón había obtenido especialmente el apoyo de «obreros nuevos» que habían migrado recientemente desde zonas «atrasadas» del país, mientras que los que tenían mayor experiencia urbana y organizativa habían sido más reacios al nuevo liderazgo. Las investigaciones prueban que en realidad el coronel ganó adeptos tanto en unos como en otros y contó con muchos experimentados sindicalistas entre sus más firmes apoyos. Además, aunque lo incluyera en un lugar central, el movimiento peronista excedió el movimiento obrero; fue algo nuevo y distinto y movilizó también a las clases populares de zonas en las que no había fábricas ni sindicatos. El encuentro no resultó gratis para ninguna de las partes. Como veremos enseguida, el sindicalismo perdió en autonomía lo que ganó en influencia, mientras que las clases bajas ataron su destino a la persona de su líder y, al hacerlo, en buena medida se dejaron moldear por sus ideas.
Perón, por su parte, debió sostener una imagen pública de «tribuno de la plebe» que inicialmente no pensaba asumir y que no combinaba bien con su propia ideología. Cuando la decisiva acción de las masas del 17 de octubre lo devolvió a la vida política, se vio a la cabeza de un movimiento mucho más plebeyo de lo que a él le hubiera gustado. En adelante, su propio poder dependió de su capacidad para seguir movilizando el apoyo de los trabajadores, una dependencia que lo obligó a tolerar o incluso ser él mismo canal de un antagonismo de clase que sus convicciones íntimas no aprobaban.
En parte el proyecto político de Perón, en parte hijo del interés propio de los dirigentes obreros, en parte el aporte plebeyo y revulsivo de las masas: todo eso fue el peronismo. Esa tensión entre la voluntad del dirigente y los deseos que sus seguidores depositaron en él es lo que lo convirtió en un movimiento tan contradictorio.
No estuvo claro en un principio, sin embargo, quién conduciría a quién. Apenas finalizada la exitosa huelga del 18 de octubre, los dirigentes sindicales se sintieron dueños de la victoria. Concibieron entonces el proyecto de crear un partido propio que fuera el brazo político del movimiento obrero. Sin demoras pusieron manos a la obra y en noviembre fundaron el Partido Laborista (PL), presidido por Luis Gay, dirigente telefónico de larga trayectoria. La idea era llegar al poder en las elecciones previstas para febrero, con Perón como candidato. Si quería ganar la elección, Perón, que carecía de un partido propio, necesitaba contar con el apoyo de los sindicatos. Pero no quería quedar atado de pies y manos a ellos, por lo que les exigió que aceptaran una alianza con la UCR-Junta Renovadora, un pequeño grupo de políticos escindido del radicalismo. Los conflictos entre ambas agrupaciones no tardaron en aparecer, lo que otorgó a Perón mayor autoridad como mediador indispensable. La coalición peronista también recibió el apoyo de algunos grupos del nacionalismo de derecha (otros, en cambio, fueron sus adversarios) y de la Iglesia.
El PL puso toda su energía en asegurar la victoria en las elecciones, y de hecho fue el que consiguió por lejos la mayor cantidad de votos para el coronel (cierto que ayudado en muchos distritos por dirigentes radicales que se pasaron a sus filas). Las fuerzas antiperonistas se presentaron unificadas tras los candidatos de la Unión Democrática (UD), una coalición que agrupaba no solo a la UCR y el PDP, sino también al socialismo y el Partido Comunista (por su desprestigio, los liberalconservadores no fueron admitidos; de todos modos, algunos sumaron su apoyo de manera informal, otros se pasaron al peronismo). Las entidades patronales y la mayor parte de la prensa se pusieron de su lado.
La campaña estuvo marcada por una gran polarización y una intensa lucha social. La UD se presentó como abanderada de la civilización, la libertad y la democracia, amenazadas por un candidato que, para ellos, representaba nada menos que la llegada del «nazifascismo». Perón, por su parte, buscó identificarse con el bajo pueblo y con lo criollo. Además de mejoras para los trabajadores, prometió una reforma agraria que entregara «la tierra para quien la trabaje» (una promesa que nunca cumpliría). Fustigó a la «oligarquía» como enemiga de los intereses de la nación y sacó provecho de las constantes intervenciones de Spruille Braden, el embajador estadounidense, para plantear la disyuntiva como una elección entre «Braden o Perón». Se presentó así como defensor de las clases bajas y de la argentinidad agredida por el imperialismo.
Perón logró una victoria no muy holgada en febrero de 1946, en elecciones que fueron récord en participación de votantes. Lo votaron las clases populares, pero también una porción importante de empleados, pequeños productores y otros sectores medios. Incluso algunas élites locales lo acompañaron (especialmente en Córdoba y Santa Fe), atraídas por su nacionalismo, por su clericalismo o por haberse declarado «un conservador, en el noble sentido de la palabra».
Los laboristas tuvieron poco tiempo para festejar la victoria: a poco de las elecciones Perón inició maniobras para quitarles todo poder. En mayo ordenó la disolución del PL y del resto de las agrupaciones que lo habían apoyado y su fusión en un nuevo Partido Único de la Revolución Nacional, luego redenominado Partido Peronista, como para que no quedaran dudas. Los miles de grupos de apoyo que habían surgido espontáneamente en todo el país pasaban a ser «Unidades Básicas» del PP. Algunos laboristas, sorprendidos, intentaron resistir. Pero ante las presiones y la fuga de dirigentes, desistieron y finalmente, en junio, acataron la directiva. Los que se negaron a hacerlo, como Cipriano Reyes, terminarían en la cárcel.
El siguiente paso fue controlar la CGT, que guardó celosamente su autonomía hasta que en 1947, mediante una campaña de acusaciones falsas lanzadas por el propio Perón, sus directivos fueron forzados a renunciar y los reemplazaron otros más dóciles. La mayor subordinación política de la CGT, sin embargo, no significó el fin del poder del sindicalismo; por el contrario, su papel como agente de lucha económica se vio fortalecido. La central ya no funcionaría como una entidad que presionaba al Estado desde fuera, sino como un agente de presión desde su interior.
A partir de entonces, la CGT fue en buena medida una correa de transmisión del poder de Perón hacia abajo. Pero para ser efectiva en esa misión, debía seguir teniendo legitimidad entre los trabajadores, lo que le daba el espacio para ser canal de las demandas que venían desde abajo. De hecho, durante 1946 hubo una explosiva erupción de huelgas y conflictos en todo el país, que continuó hasta 1948. La clase obrera, a través de sus sindicatos, capitalizó la victoria electoral y utilizó las medidas de fuerza para imponer y profundizar sus conquistas. Algunas de ellas fueron llevadas a cabo incluso contra la voluntad de Perón. A nivel de cada fábrica, se expandieron las «comisiones internas»; su función era defender in situ a los trabajadores y controlar el cumplimiento de los acuerdos con la patronal, los que ahora incluyeron cláusulas especiales — sobre antigüedad, escalafón, medidas punitivas, incorporación de nuevo personal, etcétera— que limitaban su potestad en el uso, la organización y el disciplinamiento de la mano de obra. Estos cambios significaron una profunda redistribución del poder en el lugar de trabajo.
Además, la nueva alianza con el Estado desempeñó un importante papel en la propia organización de la clase trabajadora. La expansión de los convenios colectivos requirió contar con sindicatos bien organizados, lo que a su vez estimuló una mayor sindicalización de los trabajadores. La cantidad de afiliados creció más del 370% entre 1945 y 1950. Con el ingreso de nuevas entidades representativas de la mayoría de las ramas de actividad, la CGT alcanzó algo parecido a la unificación de todo el arco trabajador. Imbricado con el Estado y con el peronismo, para 1955 la Argentina tenía uno de los movimientos obreros más poderosos del mundo.
El ascenso a esa posición, sin embargo, tuvo sus costos. El enorme crecimiento cambió profundamente la vida interna de la mayoría de las entidades gremiales. El tamaño, junto con la creciente complejidad de sus tareas, hizo indispensable la multiplicación de los cargos rentados no electivos. Además de sus funciones tradicionales, los sindicatos pasaron a ocuparse de gran variedad de cuestiones relativas al bienestar obrero, como la provisión de alimentos baratos, servicios turísticos y de sanidad, etcétera. Además, las complejas negociaciones colectivas requirieron un cuerpo de asesores legales y técnicos. En fin, una burocracia sindical más o menos extensa que comenzó a tener un peso propio en las decisiones internas. Los dirigentes — ahora una clase profesional que cumplía funciones de tiempo completo— se distanciaron progresivamente de la vida cotidiana de los trabajadores comunes. La democracia de base se volvió más bien la excepción.
Menos autónomo pero a la vez más poderoso, más alejado de las bases pero con mayor capacidad de movilización, el movimiento obrero ocupó un lugar central y de peso propio dentro del peronismo y, como parte de esa alianza, en la realidad del país.