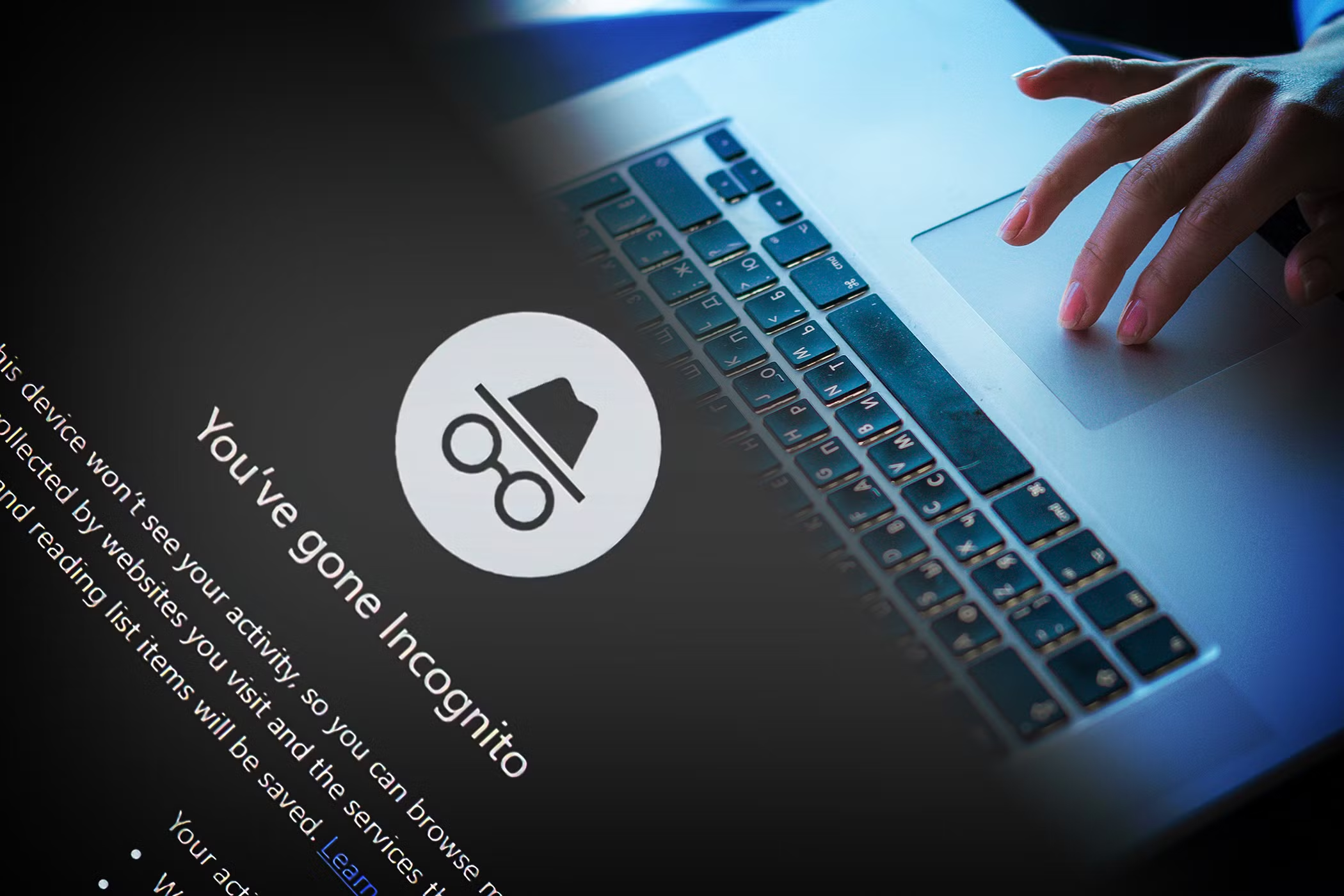Un movimiento de vanguardia que creyó en el cine como un territorio amplio, insospechado y fértil donde se podían sembrar ideas, formas novedosas y pensamientos inquietantes. Que conquistó una nueva dimensión poética en el arte cinematográfico al abandonar los grandes estudios de producción y sus procedimientos técnicos para abrirse a la improvisación trabajando con actores no profesionales y con guiones apenas delineados, pero con la convicción absoluta de que así se inventaban las nuevas formas para expresar la sensibilidad de un mundo nuevo.
Gustavo Provitina traza una línea que va desde de los hermanos Lumière a la redacción de la mítica revista Cahiers du Cinéma para analizar con profundidad las películas que reestructuraron la toponimia del arte cinematográfico, deteniéndose en cada uno de los grandes artistas que hicieron de cine un lugar al que acudimos para despertar.
A continuación, un fragmento a modo de adelanto:
El cine según Truffaut
Cada film que hago es la contradicción del anterior, simplemente porque… es muy fatigoso hacer un film, uno va al fondo en lo que hace; yo personalmente tengo una enorme necesidad de contradecirme: después de un film muy matizado, otro muy neto.
Siempre he trabajado así.
François Truffaut
1. El golpe inicial. François Truffaut nació en París el 6 de febrero de 1932, fruto de una relación sentimental clandestina y prematuramente malograda.
Los primeros renglones de su vida François los escribirá en los brazos de una nodriza, hasta que su madre se case el 9 de noviembre de 1933 con Roland Truffaut, un arquitecto-dibujante al que conoció en la sección parisina del Club Alpino francés, institución presidida por el padre de Janine de Monferrand, la madre del futuro cineasta. Roland, unos días antes de la boda, reconoce a François como su hijo y le da su apellido. La crianza del niño, no obstante, seguirá a cargo de la nodriza y la pareja se desentenderá de sus demandas afectivas. En vísperas de cumplir tres años, François será reclamado por su abuela materna. El niño crecerá en el seno de un hogar sensible a la literatura y la música. Cinco años más tarde su abuela muere y François vuelve con sus padres, demasiado absorbidos en sus diferencias conyugales para esmerarse en la educación del vástago. Este es el prólogo de una infancia negligente cuyos estigmas afloran en el traumático derrotero del Antoine Doinel de Les quatre cents coups y en la mueca resignada de todos los niños que cruzan por el universo narrativo de Truffaut en Les mistons (1957, cortometraje en 16 mm), L’enfant sauvage (1969) y principalmente en L’argent de poche (1975). Este film (conocido en español como La piel dura aunque el título original alude al dinero de bolsillo) culmina con un alegato en favor de la infancia que Truffaut confía a la voz de un maestro interpretado por Jean-François Stévenin, uno de sus más fieles colaboradores – ubicado en las antípodas del profesor irónico y fustigador interpretado por Guy Descomble en Les quatre cents coups–. La retórica suele empobrecer la fuerza expresiva de un film y, a menudo, permite ser juzgada como un mecanismo de subestimación del espectador, no obstante, en el caso de L’argent de poche de Truffaut ese alegato quizá encuentre su justificación en un imperativo moral cosido en el tapiz íntimo de todo el cine del maestro francés: la defensa y reivindicación de los valores humanos de la infancia. El olvido que, lamentablemente, pesa sobre el film nos alienta a citar ese alegato con la discreta esperanza de suscitar en el lector que no haya visto L’argent de poche el deseo de mirarla.
Un adulto que no es feliz puede volver a empezar. Pero un niño que no es feliz está indefenso. Tal vez no sepa cómo expresarlo en palabras, pero siente que ni siquiera puede disputar el derecho de sus padres a lastimarlo. Un niño golpeado que no recibe cariño se siente culpable. ¡Eso es lo trágico! De todas las injusticias de la humanidad, la injusticia contra los niños es la más despreciable. La vida no siempre es justa, pero podemos luchar por la justicia. ¡Es la única forma! Es un proceso lento, pero progresamos. A las personas que tienen el poder les gusta decir que son sordas a las amenazas. ¡Pero ceden a la presión! La única forma de obtener resultados es reclamando con fuerza. Los adultos comprenden eso y obtienen lo que piden demostrando. Quiero decir que cuando los adultos están decididos pueden mejorar mucho. Pero los derechos de los niños son totalmente ignorados. A los partidos políticos no les interesan (…) ¿Saben por qué? Porque los niños no votan. Si los niños tuvieran el derecho a votar tendrían mejores escuelas, instalaciones deportivas. Se las darían porque los políticos necesitarían sus votos. Podrían venir una hora más tarde en el invierno en vez de salir corriendo cuando aún es de noche (…) La vida no es fácil. Tienen que ser fuertes para afrontarla. No me refiero a ser duros como piedras, sino fuertes (…) La vida es dura pero es bella. Cuando estamos enfermos en cama nos morimos por salir y disfrutar la vida. A veces olvidamos cuánto nos gusta la vida…
Pretender que la creación de un artista es la manifestación cabal de sus traumas infantiles nos llevaría al facilismo de analizar su obra buscando la correspondencia entre esta y un conjunto de datos biográficos. Ese nos parece un procedimiento superfluo. Es cierto que el propio Truffaut no escamoteó los mecanismos paralelos de interpretación entre la obra y su experiencia personal al confirmar algunos rasgos autobiográficos en el carácter del personaje de su ópera prima: Les quatre cents coups (1958).
Cuando tenía quince años, me internaron en el Centro de Menores Delicuentes de Villejuif; me detuvieron por vagabundo. Ocurrió poco después de la guerra; había un recrudecimiento de la delincuencia juvenil y las cárceles de niños estaban llenas. Conozco bien lo que reflejé en la película: la comisaría con las putas, el coche celular, la prisión preventiva, la persona jurídica, la cárcel; no quiero extenderme más sobre el tema pero puedo asegurar que lo que yo conocí es más duro que lo que mostré en la película.
Antoine Doinel, interpretado por su actor fetiche y alter ego, Jean-Pierre Léaud, vive el pasaje de la infancia a la pubertad como un fatigoso camino desde la opresión a la libertad. Pasa antes por los cuatrocientos golpes, es decir, por todas las intensidades del desenfreno y sus consecuencias. Truffaut creía que “un cineasta muestra todo lo que puede dar de sí en los primeros cincuenta metros de película que filma… su obra es él mismo y lo que haga a continuación, por supuesto, seguirá siendo él mismo”. Es posible inferir que las grandes obsesiones del director de Fahreinheit 451 encuentran su nervio existencial en esos primeros años signados por los desencuentros, el abandono, la soledad y el refugio elemental del arte, en aquel momento provisto por su temprana afición a la literatura.
Truffaut será el paradigma del cineasta formado entre la sala de proyecciones de la Cinematéque Française y la farragosa redacción de Cahiers du Cinéma. Crecerá bajo el amparo de dos mentores: Henry Langlois y André Bazin. Ellos lo guiarán hasta convertirlo en brújula y timón de varias generaciones.
2. Lo absoluto. La vigencia del cine de Truffaut acaso encuentre su raíz en la demanda lírica de lo absoluto que refleja su cinematografía. Las criaturas de Truffaut empiezan por proponerse lo absoluto en un mundo que se jacta, incesantemente, de blandir la tibieza confortable del relativismo. Un paneo brusco, a modo de barrido, por su obra nos ofrece un repertorio de búsquedas con diferentes desenlaces: la libertad absoluta (Les deux anglaises et le continent, Baisers volés, Domicile conjugal, L’homme qui aimait les femmes, L’amour en fuite, La femme d’à côté), la domesticación absoluta (L’enfant sauvage), la memoria absoluta (La chambre verte, Fahrenheit 451), la resistencia absoluta (Le dernier métro), la obra absoluta (La nuit americaine). La escala de esas empresas permite avizorar los resultados y eso es, justamente, lo que más nos atrae a los cultores de su obra: la lucha entre la razón y la sensibilidad indómita del hombre que asume los riesgos de una probable derrota en un mundo que no da ventajas. Los personajes de Truffaut se enfrentan al exterminio de la especulación paralizante y entablan duelo frente a la caprichosa racionalidad que orienta la elección hacia la conveniencia práctica. El hombre posmoderno que basa su inteligencia en la desconfianza y todo lo mira a trasluz con ojos quirúrgicos, como los cajeros de las grandes tiendas que auscultan detalladamente la autenticidad de un billete, suele confundir lirismo con ingenuidad. El origen de esta limitación quizá responda a la creencia de que el lirismo no brinda ninguna utilidad, al contrario, suele significar un obstáculo, como los escrúpulos, un obstáculo en una sociedad moldeada por el canon de lo inmediato, lo mecánico, lo instantáneo. Antoine Doinel, alter ego ficticio del propio Truffaut, tropezará frecuentemente con los guijarros de una sociedad que no tiene tiempo para Balzac, ni para las ofrendas de los corazones puros, antes bien se los considera peligrosos, obsesivos, alarmantes o dignos de lástima. La ternura maternal que despierta Doinel en las mujeres parece provenir de la intensidad lírica que irradia, cualidad esta que remite a una pureza de otro orden, superior al que obligan las relaciones cotidianas, destinadas a entronizar la figura del hombre práctico incapaz de exponer la fortaleza de su debilidad mediante el compromiso de un gesto romántico. El latiguillo mordaz de críticos y espectadores frente a la saga de Antoine Doinel, a saber Les quatre cents coups, L’amour à vingt ans, Baisers volés, Domicile conjugal, L’amour en fuite, culmina en el divertimento que les proporcionan las peripecias de un personaje que no dudan en calificar como inmaduro. Pocos están dispuestos a admitir que la inmadurez de Antoine Doinel quizá sea deliberada, en ese caso la inmadurez se transformaría en rebeldía. La vehemencia de Doinel es la forma galante de la rebeldía, una rebeldía que algunos disculparían tildándola de patológica. ¿Es posible acaso referirse a una rebeldía involuntaria? Una respuesta capaz de clausurar esta pregunta obedecería a un simple anhelo conformista que es preferible evitar. Elijo señalar la negación de Doinel a asumir las reglas del juego que impone la sociedad burguesa, trastornada por la obsesión de la permanencia. La tensión de lo provisorio, de lo que nunca se alcanza, inspira la voluntad de Antoine. En ocasión del rodaje de Baisers volés Truffaut destacó: “Llenamos la película de todo tipo de cosas relacionadas con lo que Balzac denominaba empezar de nuevo”. Empezar de nuevo implica poco menos que una tragedia para la sociedad burguesa limitada por la aspiración a la permanencia, volver a empezar es posible luego de la aceptación del fracaso y, ya se sabe, la petulancia es uno de los mecanismos de defensa naturales de la alta burguesía. Doinel, en cambio, empezará de nuevo toda vez que se enfrente a un punto ciego que solo puede resolver apelando a las razones del corazón. Esto desconcierta, sin duda. Buscarse la vida parece ser su único objetivo. La llave del dolor clausura las puertas que lo conducirían al sosiego bienhechor. Truffaut nos ofrece el desafío de asumir que la realidad solo es aceptable gracias a la celebración de pequeñas magias cotidianas que parecen quebrar los preceptos del determinismo. Acaso no resulte excesivo, en este parágrafo, recordar aquel texto del autor de Les quatre cents coups donde cita una máxima de Jean Renoir: “La realidad siempre es mágica”. La calidad de esa magia dependerá de la lectura del azar que sea capaz de hacer el sujeto expuesto a las variaciones de su propio albur. Las razones del corazón, propugnadas por Pascal, destinadas a ocupar un lugar subalterno en la dinámica de las relaciones humanas del mundo moderno, en los films de Truffaut serán, tal vez, la única regla que respeten sus personajes.
3. El idealismo. Una escena, solamente una escena, alcanza para definir a Truffaut. La pantalla perdida en su sombra y en el centro un niño solitario remontando una calle umbrosa, sí, apenas un niño, escuetamente pertrechado con un bordón. Al final del trayecto la cartelera de un ignoto cine de barrio. El chico se acerca a la cancela herrumbrosa, filtra su pértiga por una grieta y procede a sustraer las fotografías adosadas sobre un exhibidor. Caen lentamente las imágenes de Citizen Kane, otra vez lo absoluto ahora representado por el gigantesco legado de Orson Welles (espejo en el que Truffaut se mira para reivindicar el peso de una tradición sagrada, el origen de una vocación que solamente puede culminar en la pantalla). Del amplio legado cinematográfico mundial Truffaut eligió Citizen Kane como paradigma de la perfección que solo puede alcanzarse en el pasillo blanquinegro de un sueño. Ferrand, el director obsesivo de La noche americana, recibe la visita de un sueño recurrente, una estampa netamente autobiográfica: el momento en que se alzó con el botín más preciado para un cinéfilo, la réplica fotográfica, el fetiche de la película amada. Consciente de que todo film, propio o ajeno, solo puede poseerse parcialmente, ya sea a través de la memoria, esa otra forma del montaje, o materializado en fotografías, afiches, artículos, en los films de Truffaut estas referencias forman parte de su universo diegético. Las citas ponen a prueba, sutilmente, la capacidad de observación de los espectadores: la recreación del famoso cortometraje de Louis Lumière L’arroseur arrosé (1895), génesis de la comedia cinematográfica, otros dirán también de la ficción, en Les mistons, célebre cortometraje que Truffaut rodó en 1957; la fotografía de Un verano con Mónica que deja ver el rostro excitante de Harriet Andersson afirmado en una de las puertas de Les quatre cents coups; el pequeño Antoine y su familia asistiendo al cine para ver Paris nous appartient del entonces debutante Jacques Rivette; el voluminoso paquete que desenvuelve Ferrand en La nuit américaine (1973) con publicaciones consagradas a Rossellini, Godard, Hitchcock, Bergman son algunos de los homenajes dedicados al séptimo arte que el autor de Baisers volés enfatizó en su filmografía.
Todo el cine de Truffaut está sustentado por la omnipresencia de ciertos dioses tutelares: Hitchcock, Renoir, Ophüls, Vigo, Gance. Encarnaciones del cine ideal, conspicuos representantes de mundos tan personales como la realidad que elige el visor de la cámara. No es un dato menor recordar que uno de los monumentos bibliográficos de Truffaut, El cine según Hitchcock, comenzó a gestarse a la par de su ópera prima. Hasta la biografía más rudimentaria que se haya escrito sobre el creador de Jules y Jim permite reconocerlo en fotografías tomadas en diferentes platós, en compañía de Jean Cocteau, Max Ophüls, Luis Buñuel, Jean Renoir. Cuando no rodaba sus propias películas –llegó a filmar dos por año– asistía a los rodajes de los maestros que admiraba.
Uno de los rasgos del idealismo es centrar la reflexión en el plano interior del sujeto que se interroga acerca de la verdad de las cosas, y esa era la dimensión que proporcionaba la cámara a los autores que Truffaut reverenciaba. La generación de Truffaut descubrió el cine mediante la paciente contemplación de la obra de sus predecesores, con lo cual además de solazarse con la historia del arte que amaron, les permitió modelar un nutrido panorama crítico que comenzaba por la valoración de un cine ideal. ¿Cuál será ese cine ideal?, pues aquel que permita vislumbrar la revelación del mundo personal de un creador. Entre la vida y el arte no existían barreras para Truffaut. Un lector voraz, un cinéfilo de jornada completa, solamente, puede urdir aquella escena inolvidable de La noche americana en la que Ferrand (Truffaut) consuela a Alphonse, interpretado por Jean-Pierre Léaud, con palabras arrancadas de su credo esencial: “Las películas son más armoniosas que la vida. En las películas no hay cuellos de botella ni momentos en los que no pase nada, avanzan como trenes en la noche”. Al comparar la equilibrada proporción del arte con el caos incesante de la vida moderna Truffaut parece completar aquella máxima de Renoir “la realidad siempre es mágica”, añadiéndole una condición: pero en el cine. En el cine es posible alcanzar la suprema realización del hombre, allí el pensamiento se desliza con la claridad de una melodía de Erik Satie en la soledad del biógrafo –repárese en esta palabra emanada del hilo íntimo que liga el cine a la vida en un anverso y reverso indisolubles–, la representación del mundo parte de un sujeto creador y se propaga en la mente de quienes encuentran la llave para ingresar al reino. La verdadera fuerza del cine, de la literatura, de la música, de la plástica, del teatro, proviene de esa suspensión del flujo incesante, rutinario, monótono, previsible, de la vida unidimensional y vacua para enfrentarnos a un concierto de percepciones destinadas a recordarnos la palpable existencia del alma, su latido oculto y misterioso. El niño del film Mes petites amoureuses (1974) de Jean Eustache dialoga de pantalla a pantalla con Antoine Doinel toda vez que reconoce en el cine una forma de enriquecer la vida, de ensanchar la imaginación, como el prisionero que se aferra a la libertad de su mente para soportar el cautiverio. El habla coloquial previó esta relación insoluble entre la realidad y la magia, y para destacar el carácter insólito de un suceso acuñó la expresión de película. Truffaut no hubiera consentido esa brecha sencillamente porque la vida misma, para su afán demiúrgico, no podía ser algo más que una película.
Truffaut y el fantasma del amor absoluto
Una idea fija tiene algo de vertiginoso, y creo que me dejé llevar por el torbellino.
Para reforzar el carácter obsesivo de la historia, evité mucho el trasfondo histórico. Quise crear un clima que fuera asfixiante, y es por ello que toda la película está filmada en interiores. Es una película sobre la claustrofobia, la soledad y la pasión.
François Truffaut
1. L’histoire d’Adèle H (1975)
Los “Estudios sobre el amor” de José Ortega y Gasset establecen un concepto del enamoramiento ligado a la debilidad de la conciencia en su punto crítico, motivado por el desvío de la atención hacia un foco exclusivo: el ser amado. Todo enamoramiento es, siguiendo esta perspectiva, un acto de fijación que compromete la actividad volitiva del sujeto orientándola hacia un único objetivo: unirse con ese otro, fundirse con otro cuerpo hasta sentirlo un desprendimiento de sí mismo (tal como parece expresar el mito platónico del andrógino).
La frustración de ese proyecto desencadena un arco de emociones que van desde la resignación hasta el calvario. Los anhelos insatisfechos de la posesión –antecedentes en caso extremo de la locura– desconocen la lógica opuesta de los sexos. Si la voluntad popular prefiere circunscribir las obsesiones a una patología inexplicablemente masculina, la tragedia de Adela Hugo viene a desmentirlo.
Andrés Caicedo definía L’histoire d’ Adele H como “la más grande historia de amor, pero amor de una sola parte, amor en vano”.
El tema de La historia de Adela H es la no correspondencia amorosa padecida hasta el escarnio por la hija menor de Víctor Hugo. La esquizofrenia y su amor frustrado por Albert Pinson, un militar del ejército británico que la rechazó, darán origen al derrotero de su vagabundeo existencial. Los hechos históricos son, en realidad, un poco más complicados puesto que Pinson le había ofrecido casamiento a Adela en 1855 y ella lo rechazó. Cuando tomó debida nota de su arrepentimiento, ya era tarde. Adela procuró acercarse a Pinson infructuosamente, incluso lo siguió hasta Halifax (Nueva Escocia). El ambicioso militar, atraído por las orgías y las conquistas fáciles, fue renuente a todo contacto con Adela. El film de Truffaut describe con precisión los desprecios y las humillaciones del militar. El último destino del peregrinaje de Adela será Barbados, colonia británica en el Caribe a la cual Pinson fue trasladado en 1866.
Adela regresará a Francia en 1872 para alivio de sus padres, siempre angustiados por el cambio de paradero de su hija. Morirá en un hospicio para enfermos mentales, como sucedió con la hija de otro gran escritor, James Joyce (caso del que luego hablaremos). Los diarios y las cartas de Adela permiten una aproximación a ciertos pormenores de su vida errante. El Diario del exilio escrito en la época en que vivió en Jersey y Guernesey ha sido la principal fuente de inspiración para Truffaut.
En La historia de Adela H, el maestro francés logra reunir los dos ejes semánticos de su vida además del cine: el amor y la literatura. Ya hemos dicho que Truffaut, a lo largo de su obra, se ha caracterizado por narrar las dos pulsiones del amor: la fuerza transformadora de la correspondencia amorosa que tiende a la reafirmación del impulso vital y su cara opuesta, vinculada con las fuerzas oscuras del mal y las bajas pasiones. Eros y Tánatos son dos fuerzas que atraviesan toda la filmografía de Truffaut. L’histoire d’Adèle H ofrece una electrizante mixtura de ambas polaridades. El texto fuente del que partió en esta ocasión fue El diario de Adela Hugo, edición al cuidado del académico norteamericano Frances Guille. El crítico Ulrich Gregor consignó una observación pertinente para los fines de nuestro análisis:
La relación con la literatura en los films de Truffaut siempre tiene algo que ver con alguna clase de distorsión en el contacto de sus personajes con la realidad.
La distorsión es, en todos los casos, la imposibilidad de acatar, de asumir, de fijar en el cuerpo las reglas del juego que exige la sociedad burguesa y que Gregor llama la realidad. La negación de la realidad es la tragedia de los rebeldes y de los malos perdedores. Aceptarla exige, como prenda, la sumisión a un sistema de relaciones humanas regulado por lo que Freud caracteriza en El malestar de la cultura como la sofocación de los instintos primarios, primitivos, esenciales del hombre. La sujeción de estos instintos permite articular la vida social. Dicho de otra manera, la represión de todo aquello que amenace el equilibrio de la comunidad es lo que separa al hombre de las bestias. Los límites que acuerdan tácitamente los miembros de una comunidad deben ser respetados para evitar las sanciones reguladas en términos legales, institucionales. ¿Qué otra cosa son las instituciones sino el marco acordado para la normativización del individuo? Tanto los establecimientos educativos como los correccionales cumplen una función social precisa: disciplinar al sujeto (sujetarlo en su marco) y marcarle el precio de las transgresiones. Adela no acata la norma, y el precio es la locura. Truffaut narra las consecuencias del amor absoluto que, ya se sabe, exige el sacrificio máximo. El amor absoluto nos intima a pensar en algo que Jean-Paul Sartre definió forzando la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel como una desigualdad de fuerzas. El que más ama paga el tributo de la esclavitud, la sumisión, la dependencia. El que más ama, en suma, corre el riesgo de quedar aprisionado en la trama umbría de la dependencia. Y eso es lo que filma Truffaut: la progresiva degradación de Adela H, su devenir en sombra. La distorsión, en este caso –retomando el texto de Ulrich Gregor– se relaciona con la rebeldía de Adela en relación con las normas sociales que un sujeto debe acatar frente a la realidad. Adela no logra sublimar su impulso, desviarlo piadosamente, virarlo hacia la resignación (cambiar de sino), librarse de su objeto. Esa posibilidad no pertenece al mapa, cada vez más restringido, de su horizonte existencial: “Aunque no me quieras deja que te quiera yo”, es la frase rectora de su indignidad amorosa. Esta cita nos recuerda una escena de Adaptation (2002), la película de Spike Jonze con guión de Charlie Kaufman. Los hermanos gemelos interpretados por Nicolas Cage se refugian detrás de un tronco en un pantano. Charlie le confiesa a su hermano Donald un entremés humillante de su amor por Sarah Marsh. Donald lo escucha sin demostrar el menor signo de asombro o aflicción y al fin le responde: “Amaba a Sarah, Charles… era mío ese amor… me pertenecía… ni siquiera Sarah tenía derecho a quitármelo, puedo amar a quien yo quiera (…) Sos lo que amas, no lo que te ama a ti”.
La correspondencia no es condición necesaria para que alguien ame. No, a menos que usemos el cristal disciplinador de lo patológico y todo pathos romántico un poco desbordado quede reducido a una pálida clasificación psiquiátrica. ¿Dónde ubicar la historia del joven Werther y su pasión inalcanzable por Charlotte? La novela de Goethe narra la desdichada experiencia de un joven arrastrado a la tragedia por los avatares de un amor no correspondido. Adela, al igual que Werther, no ahorra su deseo de llegar hasta el fondo. Para reafirmar su objetivo sentimental, la joven escribe: “Aunque no me quieras deja que te quiera yo”. La frase es el testimonio de la dignidad tributada a su deseo. Enrique Santos Discépolo escribirá: “Ya que no puedo tener la sonrisa del amor me conformo con su mueca…”. Adela se rebaja a ser la mueca de una fijación estéril. En ese hilo de las cartas que la oprimen, ella siembra una pregunta: “¿Se pueden controlar los sentimientos?”. La respuesta no puede ser más que negativa. El precio de controlar los sentimientos consiste en reprimirlos. El sentimiento quiebra las sujeciones de la razón, no de la cordura.
La historia de Adela H exige ser pensada en el marco del romanticismo (idealizado por Truffaut). La rebeldía contra las sujeciones burguesas del sistema patriarcal es el principal rasgo de su carácter romántico. Adela es rebelde en el sentido que descubrimos en Albert Camus: “El hombre rebelde es el que dice que no”. ¡Y Adela dice que no! Tiene el coraje de decirles que no a sus padres, a la sociedad y, también, llegado el momento, al mismo Pinson. Según Freud, en circunstancias normales nada nos parece más invulnerable que nuestro propio yo. El enamoramiento pone en crisis esa seguridad. Adela H escribe: “No soy yo misma sin ti”. Yo y tú se confunden y dan origen a una nueva unidad donde el principio de individuación se evapora delirantemente. Recordemos que el conde de Saint Simon entendía que “el verdadero individuo social es la pareja”.
Si viajamos hasta los tiempos de la Antigüedad clásica nos topamos con el mito del andrógino que Platón presenta en El banquete: en el origen de los tiempos había tres géneros: el masculino, el femenino y el andrógino (del griego andros, hombre, y gino, mujer). Los andróginos eran seres dobles y estaban unidos por el vientre. La fuerza de estas criaturas se había vuelto una amenaza para Zeus, que resolvió dividirlos. “Divide y reinarás”, dice el refrán. Más tarde Apolo los rehabilitó y les confirió la forma actual. Según la leyenda, desde aquellos lejanos tiempos estas fuerzas se andan buscando. Adela escribe “no soy yo sin ti” porque su identidad quedó disuelta en la búsqueda de ese absoluto que representa para ella el teniente Pinson. La hija de Víctor Hugo ha perdido su centro de equilibrio porque, como bien lo explica José Ortega y Gasset en un texto publicado en 1926 titulado Amor en Stendhal:
El amor es gravitación hacia lo amado… En el amor abandonamos la quietud y asiento dentro de nosotros y emigramos virtualmente hacia el objeto, y ese constante estar emigrando es estar amando.
El amor conmina al enamorado a abandonar la comodidad, la calma, el reposo, la quietud para acercarse a la fuente de su deseo. Adela necesita actualizar su presencia ante Pinson y eso la incita a seguir la huella del arisco militar hasta el extremo de negar su propia identidad y sobre todo el apellido ilustre de su padre, Víctor Hugo, que funciona como un tótem, emblema por antonomasia de la inteligencia en grado sumo. Adela se desplaza siguiendo el rastro de su objeto amoroso en un crescendo de la tensión que se invertirá al final, cuando sea Pinson quien la siga a ella por las estrechas callecitas de Barbados y, para su consternación, el grado de alienación de Adela lo tornará invisible a su mirada, lo trocará en fantasma.
Preguntarse por el grado de obcecación de Adela nos anima a considerar el significado que la ausencia y la distancia provocan en la mente del enamorado. Esa combinación alienta el riesgo del olvido, la indiferencia, el abandono, la desaparición. Recordemos, al pasar, que Truffaut va a filmar una película en 1977 cuyo tema es la memoria y los conjuros contra el olvido: La chambre verte. La motivación del personaje de esa película –interpretado por Truffaut– es mantener vigente la memoria de los que se han muerto. Adela, en consecuencia, debe actualizar su presencia ante los ojos despectivos de Pinson. Lo dice Jorge Luis Borges en su poema “El amenazado”: “Estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo”. Adela no se resigna, sigue las huellas de Albert Pinson en el afán de poseerlo.
Como bien explica Ortega y Gasset: “Posesión significa que el objeto entre en nuestra órbita y venga a formar parte de nosotros”.
Sin embargo no deberíamos confundir este sentimiento con el deseo, aun cuando en el amor hay deseo. Ortega y Gasset menciona dos impulsos que se mueven en direcciones contrarias, a saber:
• el que desea espera que el objeto vaya hacia él
• el que ama no espera, va hacia el objeto.