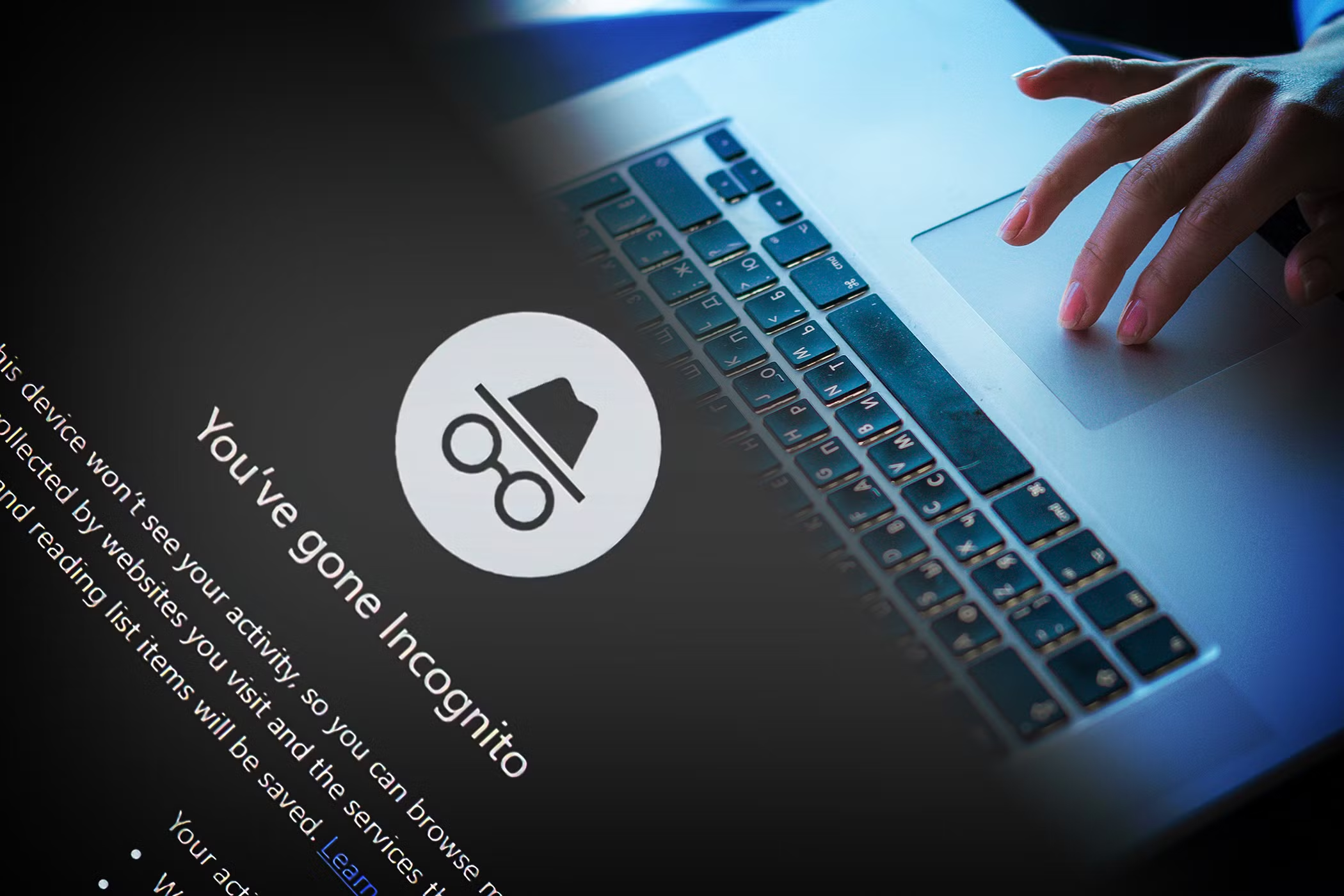La “existencia” de desaparecidos a partir del período institucional abierto en 1983 tomó visibilidad pública como consecuencia de la desaparición de Jorge Julio López en 2006. Sin embargo, comenzó mucho antes, solo catorce días después de la asunción de Raúl Alfonsín se produjo la primera desaparición: José Luis Franco, de 23 años. Luego vendrían muchas otras. Como afirma Nora Cortiñas, cada gobierno tuvo sus desaparecidos. Sabemos que la dictadura asesinaba, torturaba, robaba bebés y desaparecía personas. ¿Y las desapariciones forzadas en democracia? No hay registros oficiales de ellas, aparecen junto a personas extraviadas y poco conocemos de sus historias.
Adriana Meyer, a través de una vasta investigación y un ejercicio de memoria, reúne por primera vez en este libro las desapariciones forzadas a lo largo de cuatro décadas. Y analiza la trama de complicidades policiales, estatales y judiciales que las recorren.
A continuación un fragmento, a modo de adelanto:
Jorge Julio López, Los Hornos, Buenos Aires
Dos veces desaparecido
López fue un héroe del pueblo. Sobrevivió al macabro sistema de desaparecer personas. Con más de 70 años fue valientemente a declarar contra esa miserable bestia, jefe de la represión en la provincia de Buenos Aires. Por eso el pueblo salió. Pero una minoría en Barrio Norte ante el avance de los juicios fue a hacer una manifestación con Cecilia Pando, el general Bignone mandó su comunicado y también mandó su adhesión el cardenal Jorge Bergoglio. Estaba todo dicho.
Osvaldo Bayer
Eduardo López y Consuelo Rodríguez vivían en General Villegas y tuvieron siete hijos, cinco mujeres y dos varones. El 25 de noviembre de 1929 nació el primero y lo bautizaron Jorge Julio, aunque siempre lo llamaron Tito. Llegaría hasta sexto grado de la escuela primaria y se convertiría en albañil. Le tocó hacer el servicio militar en Junín de los Andes. En su adolescencia Tito participó de los Campeonatos Evita, en representación de General Villegas, y durante la final enfrentó a un equipo en el que jugaba un tal Etchecolatz. Eduardo López se había abrazado al peronismo naciente, y Tito empezó a militar a los 14 años. Cuando Perón estuvo en el exilio, López se apartó del ejército, donde había sido contratado para trabajos en la frontera, y se pasó a la Resistencia Peronista. Luego comenzó a sentirse identificado con el socialismo, estuvo de acuerdo con la revolución cubana y se afilió al Partido Socialista Democrático. De Perón se desencantó, “era un falluto”, dijo.

Irene Savegnago nació y vivió siempre en Los Hornos, desde que era zona de quintas y había pocas casas. Desde los días del primer secuestro de su marido, el 27 de octubre de 1976, a manos de la patota que comandaba el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, ella necesitaba pastillas para conciliar el sueño. Por eso la madrugada del 18 de septiembre de 2006, cuando desapareció por segunda vez, no escuchó nada.
En los años 70 un día normal de Tito comenzaba temprano cuando se iba a alguna construcción, y volvía a la noche. En los ratos libres, y los fines de semana, se había acercado a la Unidad Básica Juan Pablo Maestre, fundada en Los Hornos por la Juventud Peronista, en esa época con vinculación orgánica con las organizaciones armadas. Iba a ayudar, a dar la merienda a los pibes y a veces hasta a jugar carrera de embolsados con ellos. Era lo que se dice un militante periférico, pero con un compromiso que demostraría ser de fierro.
Rubén tenía 11 años y su hermano Gustavo 7 la madrugada del 27 de octubre de 1976, cuando la patota del ex comisario Etchecolatz secuestró a su papá de la casa de Los Hornos, que él mismo había ampliado en la esquina de 69 y 140. “Rompieron todo, comieron todo lo que había en la heladera y se lo llevaron, tardamos seis meses en saber de él, ahora me siento como hace treinta años”. Irene habla con tristeza, dolor y bastante bronca.
“Soy detenido en mi casa, el señor [Hugo] Guallama era el chofer, me suben al carromato y ahí me vendan los ojos, me sacan el pulóver amarillo y me lo atan con un alambre acá al cuello [hace el gesto del movimiento con el que lo vendaron] con las mangas. No se dieron cuenta de que veía todo a través del pulóver”. El pulóver amarillo se lo había hecho Irene, y él podía ver a través de los puntos del tejido. Irene nunca quiso hablar con López sobre los 160 días que estuvo desaparecido, ni sobre los 812 que pasó preso sin condena. Tampoco estuvo de acuerdo cuando su marido decidió presentarse como testigo en las causas por delitos de lesa humanidad. En los años en que estuvo callado, López escribió y dibujó el horror que padeció durante su secuestro a manos de los sicarios de la dictadura, las caras de sus victimarios, las escenas de tortura. Cualquier papel que cayera en sus manos servía, formularios municipales, calendarios viejos. Los escondía fuera del alcance de sus familiares. “Escribió todo lo que le pasó y todo lo que recordó, por eso lo tenía tan claro cuando declaró”, dijo Rubén sobre los manuscritos y dibujos que pasaron también por las manos de los sobrevivientes de la dictadura Nilda Eloy y Pastor Asuaje, fueron prueba para la Justicia federal y quedaron volcados en el libro Jorge Julio López. Memoria escrita, compilados por el artista y profesor Jorge Caterbetti. Tito pasó de ser “el viejo loco que desvariaba” a convertirse en un testigo cuya memoria y coraje permitió el primer hallazgo de restos óseos en un centro clandestino de detención, el Pozo de Arana.

Crédito: Carpeta entregada a Nilda Eloy
El Viejo, para sus compañeros sobrevivientes, Tito para la familia, de a poco pudo poner nombre a esos rostros, así identificó que el hombre “flaco con cara medio de mono” que dirigía las sesiones de tortura era Etchecolatz.
El nivel de detalle con que López declaraba permitió reconstruir todas las estaciones de su calvario y el de sus compañeros. Pasó por los centros clandestinos de detención Cuatrerismo, Pozo de Arana –donde estuvo cautivo junto a Francisco López Muntaner, uno de los chicos de La Noche de los Lápices–, comisaría 5ª y comisaría 8ª de La Plata, hasta que fue blanqueado, es decir, puesto a disposición del Poder Ejecutivo en la Unidad Penal 9 de La Plata, el 4 de abril de 1977. La U9 no era una cárcel, sino uno más de los campos de exterminio, donde la picana era reemplazada por los golpes en las celdas de castigo. Legalizado, al menos su familia podía visitarlo. El 25 de junio de 1979 fue liberado. El dueño de la constructora donde había trabajado se enteró y le ofreció regresar a su puesto, la vida exterior volvía a su rutina, pero la interior bullía con recuerdos oscuros. Al principio no tenía dimensión de que él no era el único sobreviviente. En su casa nadie quería escucharlo, pero él necesitaba hablar. Se levantaba temprano, desayunaba con Irene, hacía los mandados y cuidaba el jardín. Sacaba a sus perras a la vereda, caminaba media hora y luego del almuerzo dormía una siesta. A la tarde tomaba mate con salvia y salía en bicicleta. Así, comenzó a visitar a los otros sobrevivientes.
Verle la cara al verdugo
El juicio contra el torturador Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires y ladero del genocida Ramón Camps, comenzó el 20 de junio de 2006, acusado por los homicidios de Diana Teruggi de Mariani, Ambrosio de Marco, Patricia Dell’Orto, Elena Sahores, Nora Formiga y Margarita Delgado; y por la privación ilegal de la libertad de Nilda Eloy y Jorge Julio López, que declaró el 28. “El día cinco aparecen Patricia Dell’Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Me dijo ‘uno de estos hijos de puta me tenía los brazos y otro me violaba’. Le preguntaban qué hacían en la unidad básica y ella no respondía. La sacaron a la rastra con pelo y todo y la ataron a un palenque. Ella les gritaba ‘llévenme a la cárcel, pero no me maten, quiero criar a mi hija’”. López describió así ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata el asesinato a tiros de ella y su marido, ambos militantes de Montoneros. Por la mirilla de su celda también había visto el fusilamiento del paraguayo Norberto Rodas y del joven cordobés Guillermo Williams. El propio Etchecolatz pateaba a los detenidos y dirigía las matanzas, con música de calesita de fondo. “López, no me falles si salís buscá a mis parientes y deciles… dale un beso a mi hija de mi parte”, dijo el testigo al recordar las palabras de Patricia. Comenzó a temblar y rompió en llanto. Después de declarar durante casi dos horas se abrazó con sus compañeros, sus hijos y su sobrino Hugo. Estaba orgulloso de todos los nombres que había podido recordar. Era un cierre del camino que había iniciado en 1995 cuando solo, sin consejo ni acompañamiento de nadie, apareció en el local de Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) de La Plata donde Rufino Almeida, Nilda Eloy y Adriana Calvo venían armando el rompecabezas del terror, con el objetivo de que los juicios se hicieran por circuito represivo y no por cada represor ni por cada víctima.

“Nunca habíamos querido que fuera, pensábamos que le iba a afectar, pero cambiamos. El día que fuimos a acompañarlo entendimos por qué quería contar todo eso, y la promesa que le había hecho a Patricia. Era su búsqueda de justicia”, dice Rubén sentado a la mesa del pequeño living comedor de la casa familiar. “Había dejado la ropa ya preparada”, acota Irene, y pone sus manos sobre el mantel floreado de hule. “Él conversaba con quien podía, yo nunca quise escuchar nada. Ahora veo que él necesitaba ir a declarar, como un alivio. Necesitaba desahogarse, pero en ese momento no lo comprendí. Teníamos miedo de que remover todo eso le hiciera mal, por su edad, pero él no tenía miedo”.
Otra vez, la noche
Horas antes de su segunda desaparición, López se quedó mirando el partido en el programa Fútbol de primera. Al día siguiente Gustavo, el hijo que entonces tenía 38 años y era empleado bancario, se levantó para ir a trabajar, pero no lo vio a su padre en la cama. Ese 18 de septiembre eran los alegatos en el juicio contra Etchecolatz, previo al dictado de la sentencia. Era un momento que había esperado años. Pero en lugar de la ropa que había usado para el juicio, su campera bordó de polar y su boina azul, se puso un jogging azul gastado, un pulóver verde de lana con ochos, y salió atravesando el pequeño jardín delantero, donde solía cuidar los malvones. Nadie escuchó el sonido del teléfono y las pequeñas perras Lupita y Violeta no ladraron. En el hogar no había puertas forzadas, faltaba un cuchillo de cocina y las llaves de Tito, que aparecerían misteriosamente durante la investigación tiradas entre los pastos altos y las ortigas del jardín. Para Irene, todo fue “una venganza porque mandó preso a Etchecolatz, gente vinculada a él, policías, militares, pueden ser muchos”.
El 19 de septiembre era la fecha de la sentencia. La angustia por la ausencia de López estaba en el aire, y algunos corearon su nombre. “Vas a la cárcel, no es el Estado, es la lucha popular”, gritaban los militantes de HIJOS subidos a las sillas del Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. El acusado –de traje gris y corbata oscura– hizo uso de sus últimas palabras. “No es este tribunal el que me condena. Ustedes se condenan, no van a tener vergüenza de condenar a un anciano, enfermo, sin dinero ni poder”, dijo con fría serenidad y control de sus gestos, mirando al juez Carlos Rozanski, quien segundos después emitiría el veredicto. La tensión acumulada hizo estallar al público. Cuando empezaron a volar bombas de pintura roja el cordón de policías y penitenciarios levantó los escudos. Mientras le gritaban “asesino” lo sacaron de la sala en vilo.
“Ellos sabían”
“Todo lo que pasó ese día nos mostraba con claridad que ellos sabían qué estaba pasando con Julio, la cara de ironía de Etchecolatz, cómo nos miraban, lo que dijo ‘ustedes están condenando a un pobre viejo’. Me acuerdo del escalofrío que sentí cuando lo escuché, la cara de Adriana Calvo y de las compañeras era de terror, era de ‘lo tienen ellos’, no había dudas. Por eso hubo tantas operaciones para que miráramos para otro lado cuando todo señalaba a la Bonaerense”, dice Myriam Bregman, una de sus abogadas. Jura que ese día le cambió la vida.
Las primeras marchas por López fueron bajo una lluvia torrencial. Horas antes a Nilda, que sería la única oradora, la convocaron a la gobernación. “Queremos una copia del discurso que vas a dar en la plaza”, le dijo Fernando “Chino” Navarro, en ese momento jefe del bloque oficialista en la Legislatura provincial. Nilda le respondió que no tenía ningún discurso. Navarro insistió. “Mire, le queremos pedir que tenga cuidado con lo que va a decir, tiene que reconocer que el Gobierno ha hecho mucho por los derechos humanos”. Al rato apareció el gobernador Solá.
–¿Para qué quiere que reciba a los organismos?
–Aníbal Fernández nos recibió, usted no puede hacer como que no existimos.
–Me van a decir de todo.
–Hay sapos que hay que comerse.
Emilio Pérsico entró al despacho, era el vicejefe de gabinete de Solá. Quería discutir la ubicación de las columnas en las marchas por López, una era crítica al Gobierno, la otra oficialista. El Movimiento Evita cedió un camión y el sonido para que Nilda pudiera hablar a los manifestantes, que se cruzaron varias veces, mientras el temporal de viento y lluvia empapaba a todos y todas.
Al día siguiente, abogadas y sobrevivientes fueron hasta la gobernación. Las recibió el gobernador Felipe Solá junto a su ministro de Seguridad, León Arslanián. Cuando les preguntaron qué querían ellas respondieron: “La lista de los policías bonaerenses que siguen en funciones desde la dictadura”. Las y los representantes de los organismos de derechos humanos plantearon de inmediato que Solá debía exonerar a todos los policías que actuaron entre 1976 y 1978. El ex ministro Arslanián expresó que eso era un “despropósito”, que él había encabezado dos grandes purgas en la Bonaerense, en 1998 y en 2004, y que no quedaban más de 64. “Hacemos todo lo posible. La Bonaerense es muy compleja. Nosotros tenemos sólo el 20% del control de la fuerza”, confesó Solá. “El gobierno de la provincia reconoció que un centenar de represores seguían en actividad en la policía provincial pero solo ‘jubiló’ a 36 de ellos cuando lo apropiado hubiese sido no solo expulsar a la totalidad sino iniciar una inmediata investigación acerca de su eventual complicidad con el secuestro de Julio”, dijo Nilda Eloy, a un mes de la desaparición. Los 64 de Arslanián habían prestado funciones en algún centro clandestino reconocido. Meses más tarde, cuando finalmente accedieron a los legajos del Ministerio de Seguridad, confirmaron que estaban en lo cierto: más de nueve mil efectivos de la Bonaerense que se incorporaron antes y durante la dictadura continuaban en actividad. Aunque el Ministerio de Seguridad sostenía que ninguno tenía acusaciones por delitos de lesa humanidad, Justicia Ya! pidió que todos fueran investigados y comenzó a realizar un trabajo de entrecruzamiento con sus propias bases de datos sobre represores. Así redujeron esa lista a aquellos que habían entrado entre 1976 y 1979 y que cumplieron tareas en alguno de los reconocidos centros clandestinos de detención: resultó que eran 3127. Volvieron a pedir que los echaran a todos, y el gobierno provincial insistió en que su prioridad era “preservar la gobernabilidad”. Fue alto el costo que pagó.
Al mes de la desaparición de López, el gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que comenzaría a cruzar datos para buscar en las Fuerzas Armadas, y en las policías bonaerense y federal hombres vinculados al aparato represivo de la dictadura. Tarde, hacían lo que les venían diciendo los organismos.
El clima durante los meses siguientes estuvo enrarecido por una intensa ola de amenazas y seguimientos, pero no pudieron impedir el siguiente juicio contra el capellán de la dictadura y confesor de torturadores Christian Von Wernich. El 13 de diciembre de 2007 apareció “suicidado” el prefecto Héctor Febres, una forma de silenciar a este represor que era testigo en la causa ESMA sobre lo mucho que sabía sobre las embarazadas de ese campo de exterminio. Aquellos primeros juicios de lesa humanidad no transcurrieron en forma pacífica, como cuenta la versión edulcorada de la guía de los recorridos en la “ex ESMA”.
La ausencia de López en los alegatos podría haber impedido la continuidad de ese proceso, porque los sobrevivientes alegaban por sí mismos, no habían apoderado a sus abogados. De no haber mediado la excepción que hizo el Tribunal Oral Federal platense, que juzgó y condenó Etchecolatz a prisión perpetua por delitos cometidos en el marco de un genocidio, el juicio se hubiera anulado. ¿Sabrían esto los que se lo llevaron?
Monumento a la impunidad
En la causa López tenían casi todo para dar con el Viejo, pero se dedicaron a encubrir con el método de arruinar todas las pistas que tuvieran olor a botas y uniforme. Por eso Adriana Calvo definió ese proceso como “una mezcla explosiva de ineptitud, complicidad y encubrimiento”. Durante diez años descuidaron las líneas de investigación que apuntaban a los beneficiarios directos de la desaparición de López, en detrimento de las más banales o intencionadas para desviar el eje bien lejos de los represores, como las visiones de la “mujer pájaro” que lo veía en sus sueños. Una testigo arrimada por la Policía Bonaerense declaró en la causa que su hermana, residente en Perú, soñaba que de noche se convertía en pájaro y volaba por la provincia de Buenos Aires. En una de sus incursiones aéreas, la mujer aseguraba que había visto a López y precisó una zona rural que efectivos rastrillaron sin resultados. Los investigadores sospechaban que alguien lo tenía escondido, pensaron que la fotógrafa Helen Zout o Nilda Eloy tenían un romance con él. Llegaron a entrar a la casa de Eloy en un allanamiento trucho que derivó en el bizarro episodio de las empanadas: los policías se comieron la cena de la mujer del pelo largo y blanco, mientras sus perras, extrañamente, no ladraron. En pleno uso del manual del represor (no) ilustrado, las pistas disparatadas lo ubicaron a López bien lejos de Los Hornos, en la Antártida y hasta en Paraguay.
Sin una firme voluntad política, la responsabilidad es compartida por la Justicia y las fuerzas de seguridad, que entorpecieron cualquier avance. A tres años del hecho, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a los organismos de derechos humanos, Guadalupe Godoy le reclamó que la SIDE no entregaba las desgrabaciones de las escuchas de la causa. “Me extraña porque entiendo que es prioridad”, le respondió la presidenta. Pero apenas se fueron gritó “me lo llaman ya a Icazuriaga”. A la semana los espías las soltaron.
Nunca hubo –salvo cuando la causa estuvo en manos de una secretaría especial que conducía Juan Martín Nogueira, a la cual no se le dio continuidad, y del fugaz paso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)– un criterio de conectar y cruzar los datos. Los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot sí lo hicieron, y en el marco de la investigación que continuaron luego de la publicación de su libro Los días sin López, confirmaron el vínculo entre el médico policial Carlos Falcone, acusado de haber participado del secuestro de López, con la ex policía Susana Gopar, que figura en la agenda de Etchecolatz y habría sido su secretaria. Ellos establecieron que había otros grupos con capacidad operativa para secuestrar a López, básicamente integrados por los policías del circuito represivo Camps, que casi no fueron investigados, y los agentes del Servicio Penitenciario bonaerense. Condenados en 2010, estos tenían el mismo interés que los policías bonaerenses para que se frenaran los juicios. López, que en total identificó a 34 represores, estuvo preso en la cárcel de La Plata y podría haber declarado también contra ellos en ese juicio. La abogada Godoy coincidía en que esa era la línea más importante, “porque tuvieron contacto no solo con Etchecolatz sino también con militares que estaban preocupados por el enjuiciamiento que estaban sufriendo, además de policías en actividad”. El juez Corazza ordenó a la SIDE y a la Bonaerense hacer inteligencia sobre los represores con arresto domiciliario. Asuaje y el colega de Godoy, Aníbal Hnatiuk, “peinaron” Los Hornos y pasaron horas con los técnicos de la PSA en Marcos Paz, pero la Bonaerense tardó siete meses en incluir los nombres de los agentes penitenciarios en el VAIC, el sistema de entrecruzamiento de datos. Por primera vez empezaron a saltar nombres y conexiones, pero cuando estaban cerca de armar una acusación concreta Corazza decidió apartarse del caso. Todo volvió a foja cero.
Antes de dejar la causa el propio juez había advertido sobre el peligro que implicaba que todos los represores estuvieran presos juntos en la cárcel de Marcos Paz, en el llamado “pabellón de lesa”. Hubo que hacer dos procedimientos, porque el primero fue una requisa con aviso, para detectar que gozaban de todo tipo de privilegios, un verdadero escándalo por el cual el gobierno de los derechos humanos no pagó grandes costos porque, entre otros factores, la noticia fue ignorada por los grandes medios. Los genocidas recibían visitas sin horario ni requisa y así podían ingresar teléfonos celulares, cámaras o dinero; tenían teléfonos sin controles y líneas no declaradas. En uno de los despachos oficiales del penal encontraron escondida la computadora del represor Jorge Bergés. Además de la agenda, a Etchecolatz le encontraron un papel que decía “hay que lograr que un testigo se desdiga”. En definitiva, tenían lo que necesitaban para planear lo que fuera, comunicaciones no detectadas ni intervenidas. El centro de operaciones era la enfermería. “Mi misión no es desestabilizar ministros, pero en Marcos Paz había televisores plasma, tenían acceso al buffet y ahí podían tener teléfonos celulares”, diría el juez Corazza. Pero su juzgado no fue capaz de determinar qué líneas usaban cuando desapareció López.
–Turco, ¿vos sabías de esto y no nos avisaste? –preguntó furioso Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete de Kirchner.
–La verdad, se me pasó –le respondió Sain, a quien el juez Corazza le había anticipado los detalles suponiendo que él, a su vez, avisaría al gobierno.
“Para el cuarto aniversario el ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal presentó un testigo falso que motivó el enorme e infructuoso operativo en el parque Pereyra Iraola”, se había indignado Nilda Eloy. Si el expediente se mantuvo activo fue por la incansable labor de los abogados Godoy y Hnatiuk, persistentes como sabuesos, aun cuando sintieron más de una vez que les tomaban el pelo. Como cuando descubrieron que los investigadores policiales se pasaron meses escuchando las supuestas líneas intervenidas de Marcos Paz, y registraban las conversaciones de los presos comunes. ¿No se dieron cuenta de que alguien les cambió la ficha? La Bonaerense fue apartada recién en abril de 2008. El expediente judicial sigue abierto porque López permanece desaparecido, pero agoniza sin resultados. El abogado Hnatiuk debió solicitar incontables veces la realización de los cruces telefónicos sobre llamadas de sospechosos los días previos y posteriores a la desaparición del testigo y durante años los investigadores de la fiscalía no podían hacer funcionar un programa informático para tan básica medida de prueba. En 2021, desde el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) quisieron aportar la colaboración de dos gendarmes al caso, pero los querellantes se opusieron. Aun así, el SIFEBU digitalizó todos los datos de personas N.N. del cementerio de La Plata. López no estaba.