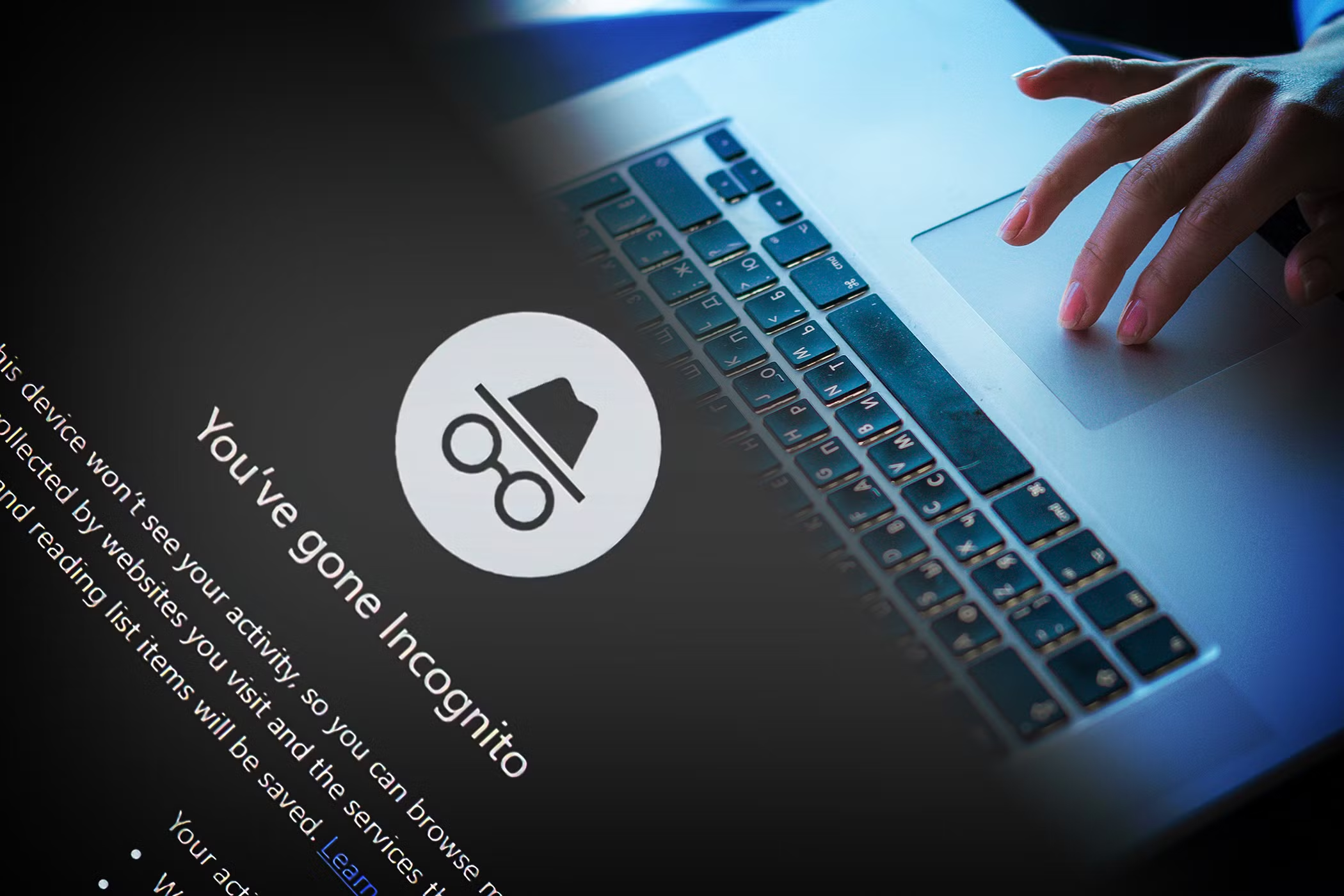Utilizando testimonios inéditos y sorprendentes de soldados del Ejército Rojo y de la Wehrmacht, de civiles que sufrieron durante el conflicto y de personas que conocieron personalmente a ambos hombres, Laurence Rees –probablemente el historiador que ha conocido a más alemanes y rusos que trabajaron directamente para Hitler y Stalin— pone en tela de juicio ideas erróneas que durante mucho tiempo se han mantenido sobre dos de las figuras más importantes de la historia. Esta es una obra maestra de uno de nuestros mejores historiadores.
A continuación, un fragmento, a modo de adelanto:
Una guerra mundial
Así como algunas fechas eran sagradas para Stalin y los bolcheviques, también había fechas sagradas para Hitler y los nazis. Uno y otro régimen se esforzaron por crear nuevas tradiciones y, por lo tanto, consideraban vital honrar los grandes acontecimientos de sus historias recientes. El pasado era importante, para Hitler y Stalin; y en aquel momento, lo era más que nunca.
A pesar de los riesgos que el ataque alemán entrañaba, Stalin había sabido ver que era necesario aparecer en la Plaza Roja el 7 de noviembre para conmemorar el aniversario de la Revolución de 1917. Por su parte, Hitler comprendió que necesitaba invocar y animar a la nación en su conjunto, y en particular al Partido Nazi, un día después: el 8 de noviembre, en el decimoctavo aniversario del inicio del Putsch de la Cervecería, en Múnich. Así pues, aunque en el cuartel general de guerra de la Prusia Oriental la situación era candente, recorrió un largo camino hasta el sur de Alemania para poder hallarse presente en la conmemoración
del levantamiento fallido de los nazis en 1923. En Múnich le esperaba un discurso difícil. Justo un mes antes había prometido que el Ejército Rojo «no se va a volver a levantar». Pero en noviembre, cuando el invierno estaba cayendo sobre el frente oriental, el Ejército Rojo aún estaba combatiendo.
La actitud típica de Hitler, cuando las cosas no salían como él había previsto, era culpar a alguien. Nada de lo que pasaba era nunca el fruto de su propia responsabilidad. No se puede decir que sea un comportamiento infrecuente: si Stalin actuaba del mismo modo, entre los políticos del presente también abundan los que culpan a los demás de sus propios errores. Sin embargo, el caso de Hitler era singular porque casi siempre achacaba todos y cada uno de los problemas de Alemania a los mismos: a los judíos.
Cuando se puso en pie para hablar, aquella tarde del sábado 8 de noviembre, en la Löwenbräukeller, Hitler afirmó ante el público de viejos camaradas del Partido: «Yo ya sabía que detrás de esta guerra estaba el incendiario que siempre ha vivido a costa de los tratos entre las naciones: el judío internacional». Más aún: «Yo he conocido a estos judíos por lo que son: los incendiarios del mundo».
El material, hasta cierto punto, era el habitual. Como hemos visto, Hitler llevaba muchos años atribuyendo a los judíos los males de Alemania. Y como se basaba en teorías conspirativas —que a menudo acusaban a los judíos de actuar en la sombra, con secretismo—, carecía de importancia que el líder alemán no pudiera demostrar la verdad de sus afirmaciones absurdas. Antes al contrario: la falta de pruebas que demostrasen que los judíos eran los responsables de los problemas del momento se utilizaba como otro punto a favor. Desde el punto de vista de Hitler, la ausencia de pruebas tan solo demostraba la astucia con la que los judíos estaban ocultando sus huellas.
En su discurso, Hitler utilizó a los judíos como razón para seguir luchando contra los soviéticos y también —indirectamente— como justificación de por qué la guerra estaba siendo tan difícil. El problema era que la Unión Soviética era «la gran esclava de la judería». En el territorio soviético solo vivían ya «seres infrahumanos, convertidos en proletarios incapaces» y «por encima de ellos está esa enorme organización de los comisarios judíos; en realidad, los amos de esos esclavos».
«En el Paraíso soviético se encuentra la forma más espantosa de esclavitud que haya existido nunca en el mundo —decía Hitler—, millones de personas aterrorizadas, oprimidas, depravadas, medio muertas de hambre […] La auténtica salvación de Europa requiere no solo que este peligro desaparezca, sino que la fertilidad de sus tierras beneficie a toda Europa.» En realidad Hitler no pensaba destinar esas «tierras» de la Unión Soviética al beneficio de «toda Europa», claro está, sino exclusivamente de Alemania.
Hitler singularizó en Stalin uno de sus objetivos, por no ser este «más que un simple instrumento en las manos de esta judería todopoderosa». Una vez más, situó a los judíos como los que dirigían toda la acción desde las bambalinas. «Cuando Stalin sale a escena», quien está detrás del «telón» son los judíos que «con sus diez mil ramificaciones controlan este potente imperio».
Hitler se burló de Stalin por haber afirmado falsamente, en el discurso del día anterior, que Alemania había perdido en la guerra a «cuatro millones y medio de hombres». Denunció «lo que este potentado del Kremlin dice» como unas palabras «verdaderamente muy judías». Era un ejemplo más de cómo Hitler les atribuía a los judíos cualquier posible elemento negativo. «Mentir» tenía un nuevo sinónimo: decir cosas «muy judías».
No fue casualidad que Hitler concluyera el discurso recuperando las referencias a la primera guerra mundial: «En aquel momento perdimos la victoria por efecto de las trampas». A su público no tenía que explicarle nada más; ya había dicho y repetido muchas veces que la derrota de Alemania en 1918 había sido el fruto de una conspiración de los judíos. «Esta vez nos compensaremos por lo que nos robaron. Punto por punto, posición por posición, nos cobraremos todo lo que se nos debe. Vendrá la hora en la que visitaremos las tumbas de los soldados que murieron en los combates de la Gran Guerra y les podremos decir: ¡Camaradas, no moristeis en vano! […] ¡Camaradas, al final, habéis ganado!»
Eso era, por lo tanto, lo que estaba en juego: ni más ni menos que la redención total por la derrota de Alemania en la primera guerra mundial. La idea sin duda tuvo eco entre el público de Hitler. La paz de 1918 había representado la mayor humillación de sus vidas. Ahora su Führer les decía que todo el sufrimiento pasado se iba a corregir. Si uno aceptaba esas premisas, esto quería decir también, inevitablemente, que se iba a pasar cuentas con los judíos. En esta ocasión —daba a entender Hitler— los judíos no se beneficiarían de la guerra ni provocarían la destrucción de Alemania, como sostenían los nazis que habían hecho antes. No, en esta ocasión —como ya había «profetizado» Hitler en el discurso de enero de 1939—, si los judíos se habían atrevido a provocar una guerra mundial, se enfrentarían a su propio «exterminio».
Las acusaciones universales de Hitler contra los judíos parecen tan ridículas que vale la pena preguntarse si en verdad daba crédito a lo que estaba diciendo. Para la inmensa mayoría de la población actual, el punto de vista de Hitler no es solo un anatema, sino también un absurdo. Pero todo parece indicar que, hasta lo más profundo de su ser, Hitler tenía una convicción absoluta en sus creencias. Vivía dentro de una subcultura que alimentaba esas fantasías sobre la supuesta «amenaza» judía y se rodeaba de personas que estaban igual de convencidas que él de que los judíos suponían un «problema» que había que «resolver».
Desde la propia fase de planificación de la Operación Barbarroja se había aceptado que los judíos de la Unión Soviética representarían un objetivo específico. Hubo pelotones de ejecución que acompañaban a los grupos de ejércitos en su avance por el territorio soviético con la misión de asesinarlos. Al principio mataban a los «judíos al servicio del Partido y el Estado», pero desde el principio quedó claro que esto solo suponía el mínimo imprescindible de los judíos a los que se quería asesinar. En el mes de julio, tan solo unas semanas después de haberse iniciado la invasión, ya se reforzó los pelotones de exterminio; y durante el verano y otoño de 1941, en el territorio ocupado de la Unión Soviética se fusiló también a mujeres y niños judíos.
Esto no significa que las masacres fueran obra exclusiva de los alemanes. Contaron con mucha ayuda, en especial del ejército rumano. Rumanía había invadido la URSS en paralelo a los alemanes, antes que nada para recuperar el territorio del que los soviéticos se habían apoderado con anterioridad. El líder rumano Ion Antonescu había asegurado a Hitler, unos pocos días antes de la invasión: «Gracias a sus cualidades raciales, Rumanía puede continuar interpretando su papel como barrera antieslava, en beneficio de Alemania».
Los líderes rumanos no solo eran antieslavos (se definían a sí mismos como «latinos»), sino también expresamente antisemitas. Algo más avanzado 1941, el ministro de Exteriores de Rumanía le dijo a Goebbels que sus compatriotas eran «antisemitas por nacimiento y convicción».
El 16 de octubre, inmediatamente después de ocupar la ciudad de Odesa, en el mar Negro, las fuerzas rumanas empezaron a asesinar a miles de judíos. Después de que el día 22 se destruyera el cuartel general de su ejército, las unidades rumanas intensificaron los ataques. Se condujo a más de 20.000 judíos al pueblo de Dal’nyk, a las afueras de Odesa, se les encerró en el interior de varios almacenes, y se los asesinó. «Uno tras otro, se lanzó una lluvia cerrada de balas contra los almacenes, con rifles y ametralladoras —recogía un informe escrito nada más concluir la guerra—, se roció los edificios con gasolina y se les prendió fuego, excepto el último almacén, al que se hizo saltar por los aires. El caos y las imágenes espantosas que siguieron no se pueden ni describir: personas heridas ardiendo en vida, mujeres con el pelo en llamas que salían por el techo o alguna abertura de los almacenes incendiados, buscando desesperadas la salvación […] Otros intentaron huir, o treparon a los alféizares y los techos, entre las llamas, rogando que les pegaran un tiro.» Solo en Odesa se mató a más de 30.000 judíos; en el conjunto del territorio soviético que Rumanía reclamaba murieron por cientos de miles.
Los rumanos no cometían estos crímenes porque los nazis los obligaran. Antes al contrario, las pruebas indican que creían estar liderando el camino. «Alea jacta est —escribió el director del periódico rumano Porunca Vremii, en el verano de 1941—. La liquidación de los judíos de Rumanía ha entrado en la fase final y decisiva […] A la alegría por nuestra emancipación debemos añadir el orgullo de [ser los pioneros en] solucionar el problema judío en Europa […] la Rumanía del presente está prefigurando las decisiones que adoptará la Europa del mañana.»
En un consejo de ministros del 13 de noviembre de 1941, Antonescu proclamó, en el contexto de las masacres de Odesa: «Tengo una responsabilidad con la historia. Que los judíos de Estados Unidos me denuncien, si ese es su deseo. No debemos mostrar compasión con los judíos porque ellos, si tienen ocasión, nunca nos mostrarían compasión: ni a mí, ni a vosotros ni a la nación […] Por lo tanto, no seáis indulgentes con los judíos. Tened la certeza de que, si encuentran la oportunidad, se vengarán. Para asegurarme de que no queda ningún judío que pueda vengarse, me aseguraré de destruirlos a todos primero».
Las palabras de Antonescu podrían haber salido tal cual de la boca de Hitler. Y tienen su importancia en nuestro contexto, en el examen de la relación de Hitler y Stalin, porque demuestran que otros líderes también suscribieron la visión hitleriana de una «cruzada» contra Stalin, el bolchevismo y el judaísmo. La actuación de los rumanos en Odesa comparte numerosas características con las matanzas antisemitas de los nazis. Al igual que los nazis, a menudo las represalias derivadas de que se hubiera atacado a sus soldados consistían en matar a judíos. Los dirigentes rumanos también creían, como los nazis, que existía una conexión inseparable entre el bolchevismo y los judíos. Una vez más, vale la pena repetir que todo esto era mentira. De hecho, bien al contrario, el antisemitismo no era nada infrecuente en la Unión Soviética. En la misma Odesa, por ejemplo, hubo una manifestación contra los judíos en septiembre —antes de que los rumanos entraran en la ciudad—, en la que la multitud gritaba: «¡Apalead a los judíos para salvar a Rusia!».
Aunque no fuera verdad, esta creencia de que los judíos estaban «detrás» de cualquier iniciativa de los soviéticos —en especial si esta se consideraba furtiva— estaba generalizada entre las fuerzas invasoras. Se expresaba con particular claridad en la forma en la que los alemanes asociaban a los judíos con los «partisanos». A finales del otoño de 1941 había miles de soldados del Ejército Rojo por detrás de las líneas alemanas; con frecuencia, tropas que se habían escondido en los bosques tras evitar alguno de los embolsamientos gigantes. Estos soldados, en colaboración con otros combatientes formados específicamente para la guerra de guerrillas, representaban una grave amenaza para las líneas de abastecimiento alemanas, y recibían el mismo trato que los espías: se les ejecutaba en el acto.
La asociación automática —y falsa— entre la amenaza partisana y la «amenaza» judía fue habitual entre los soldados alemanes. Recordemos la orden dictada por Walther von Reichenau, comandante del Sexto Ejército, el 10 de octubre: «El objetivo principal de la campaña contra el sistema judío-bolchevique es la destrucción total de sus fuerzas y el exterminio de la influencia asiática en la esfera de la cultura europea. En consecuencia, las tropas deben asumir tareas que van más allá de las convencionales y puramente militares […] los soldados deben demostrar que han comprendido plenamente cuán necesario es que los infrahumanos judíos paguen gravemente por sus culpas. Esto tiene también el propósito de arrancar de raíz cualquier levantamiento en la retaguardia de la Wehrmacht, que la experiencia ha demostrado que responde invariablemente a la instigación de los judíos».10 Reichenau está explicitando aquí la supuesta conexión existente entre la población judía y las acciones de las guerrillas «en la retaguardia». La asociación gozaba del respaldo más entusiasta de Himmler, hasta el extremo de que matar a «partisanos» se convirtió en un eufemismo de la matanza de judíos. Así, tras una reunión con Hitler en diciembre de 1941, Himmler anotó en tono críptico en su diario de mesa, junto a las palabras «cuestión judía», el comentario: «Exterminarlos como partisanos».
Al mismo tiempo que se mataba a judíos en la Unión Soviética —y no solo por un supuesto papel de «partisanos», sino también, y en gran cantidad, por el mero hecho de ser judíos—, Hitler sopesaba cuál debía ser el destino de los judíos en las demás regiones del imperio nazi. Las decisiones que tomó en los últimos meses de 1941 nos permiten comprender mejor no solo qué papel tuvo la guerra en la definición de su pensamiento asesino, sino también la influencia que tal vez adquirieron, de forma involuntaria, las acciones de Stalin sobre el líder alemán.
Ya en el verano de 1941, Goebbels había solicitado a su Führer que autorizara la deportación de los judíos alemanes. El 19 de agosto, en sus funciones como Gauleiter de Berlín, Goebbels le transmitió que consideraba inaceptable que 70.000 judíos vivieran todavía en la capital al mismo tiempo que los soldados alemanes estaban dando la vida en el Este. Tras escuchar la solicitud de Goebbels, Hitler empezó por decidirse en contra de la deportación de los judíos berlineses. En cambio, sí autorizó otra medida antisemita: desde el 1 de septiembre, todos los judíos de más de seis años, tanto en el Antiguo Reich como en los territorios incorporados, debían llevar una estrella amarilla en la ropa.
Pero Hitler tardó solo unas pocas semanas en cambiar de opinión. Los judíos alemanes no solo tendrían que exhibir la estrella amarilla, sino que también se les deportaría. No sabemos con precisión a qué respondió este cambio radical. Es posible que le hubiera influido, al menos en parte, una idea que el 14 de septiembre le había contado Otto Bräutigam, que trabajaba para Alfred Rosenberg, el ministro de los Territorios Ocupados del Este. Rosenberg sugirió deportar a todos los judíos de Centroeuropa como respuesta a una reciente iniciativa de Stalin en contra de la población de etnia alemana de la región del Volga.
Stalin, con su característica suspicacia, dudaba de la lealtad de esos ciudadanos soviéticos de origen alemán. En agosto se eliminó administrativamente la «región autónoma» en la que los alemanes del Volga vivían y, a principios de septiembre, se deportó a más de 600.000 a los páramos de la Unión Soviética, donde experimentaron grandes sufrimientos. «No hay nada, solo un vacío gris —escribió un alemán del Volga—. Vivimos en una cabaña. El sol nos deja quemaduras terribles; cuando llueve, la cabaña no es estanca y todas las cosas se quedan empapadas. Dormimos en el suelo. Trabajamos todo el día hasta que caemos exhaustos. Nos han obligado a trabajar en los montones de estiércol, mezclando a mano los excrementos con el fertilizante, ocho horas al día, incluso cuando el calor es más intenso.»
Dadas las condiciones, miles de alemanes del Volga perdieron la vida. Fueron uno de los primeros grupos étnicos de la Unión Soviética a los que durante la guerra se les impuso un doloroso exilio interior; pero no fueron los últimos.