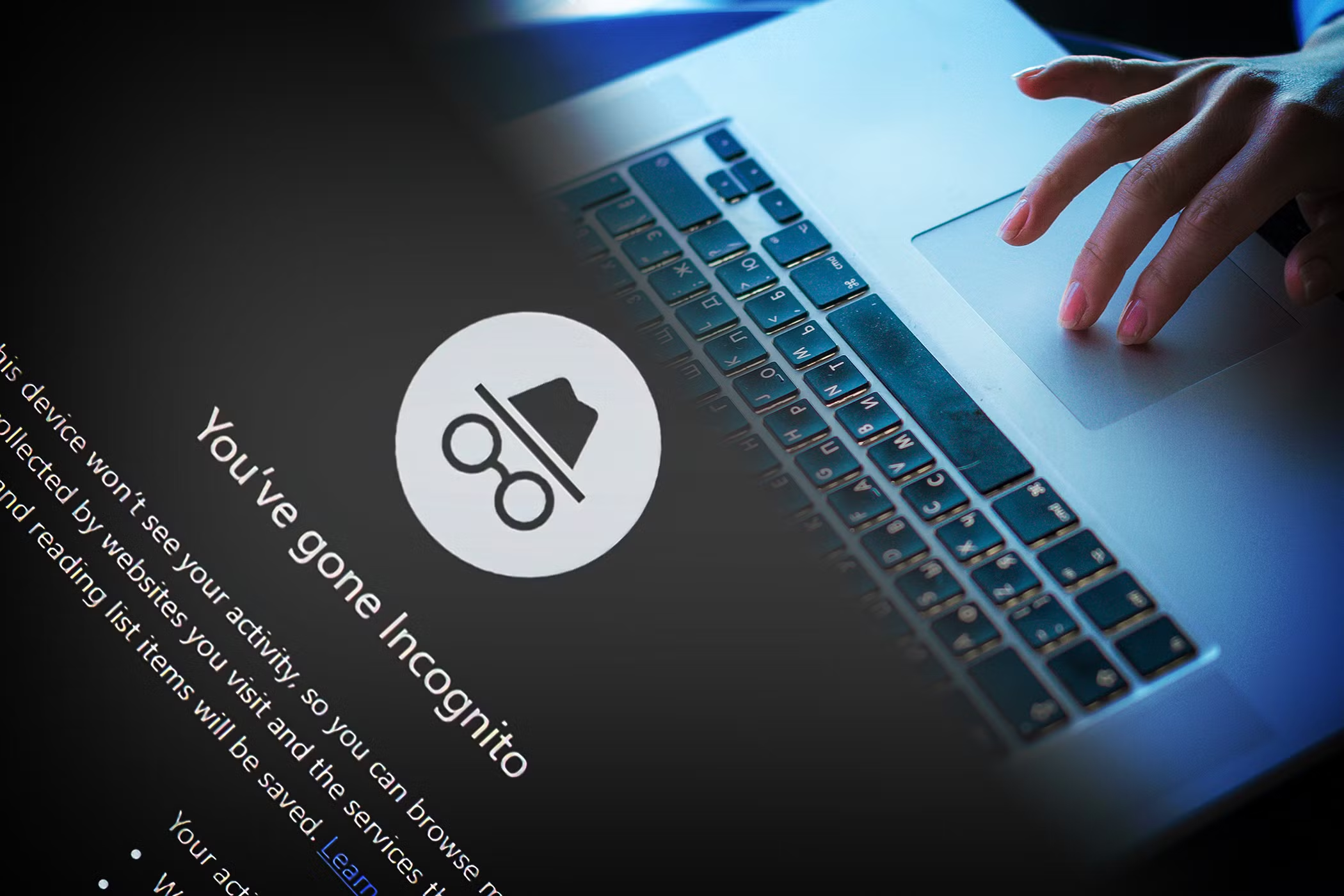El sol nos antecede y nos sobrevivirá. Desde que aparecieron las primeras civilizaciones, las preguntas por él, por sus orígenes, su historia y su rol en el universo se sucedieron a lo largo de los siglos. Como veremos en las páginas que siguen, cada civilización le dio al sol un papel singular para explicar la historia desde su propia cosmogonía.
En un momento en el que se habla mucho de la pérdida de referencias colectivas, nuestro vínculo con el sol puede contribuir a forjar referencias comunes como ya ha ocurrido en la historia, en crisis anteriores. Pese a las apariencias, el sol nunca ha sido algo obvio; ni su acción sobre la agricultura ni su efecto sobre los cuerpos ni la espiritualidad que se le asocia son derechos adquiridos. Para sacar el mejor provecho de sus beneficios, nos hizo falta el trabajo acumulado de varios siglos. Para cada sociedad, el sol siempre es un objetivo por conquistar; ofrece inmensas oportunidades de pensamiento, de acción, de prosperidad o de felicidad, pero esas oportunidades siempre deben tomarse y hacerse fructificar. El sol no es algo dado; es una conquista.
A continuación, un fragmento a modo de adelanto:
El Sol, ¿un bien público?
El hecho de que el sol haya podido ser un objeto de lujo parece contraintuitivo: ¿no se trata acaso del primer “bien común” en la naturaleza, el más evidente y fácilmente accesible? ¿Cómo podría formar parte de lo poco común, de lo superfluo, del excedente, de lo que está más allá de lo necesario, según el sentido de la palabra latina luxus? El sol es un recurso que no pertenece a nadie. Es de todos. No tiene precio. No es un bien como los demás, ya que no puede agotarse. Es lo que, en economía, se denomina un “bien no rival”: el tiempo que mi vecino pase al sol no modificará en nada la cantidad de sol que yo pueda recibir por mi parte. Como el mar o la información, se trata de un bien que todos deberían poder compartir. A este respecto, el derecho romano distinguía diferentes tipos de cosas: las cosas públicas, como las rutas, que pertenecían al Estado y a la ciudad; las cosas privadas, como las casas o los esclavos, que pertenecían a individuos particulares; las cosas sagradas, que pertenecían a los dioses; y, por último, las cosas comunes, que pertenecían a todos. Entre las cosas comunes, los romanos incluían el mar, el océano, el espacio aéreo, el aire y la luz del sol. La definición precisa del uso de estas cosas comunes siempre ha sido primordial para la adecuada organización de la sociedad.
En principio, entonces, el sol parece ser un bien común universal que no puede ser objeto de un goce exclusivo. Aunque siempre fue una cosa común, es decir, una cosa de nadie, muchos intentaron apropiarse de él. Pascal lo recuerda en un pensamiento: “Este perro es mío, decían aquellos pobres niños; y éste es mi lugar bajo el sol. Ahí tenemos el inicio y la imagen de la usurpación de toda la tierra”. Esa es la imagen pascaliana de la tiranía del yo, que plantea sin cesar la repartición de las propiedades, entre lo que es “mío” y lo que es “tuyo”. Por lo tanto, el acceso al sol ha sido objeto de luchas y controversias, porque se hallaba sometido, especialmente en las ciudades, a una forma de escasez. Y la escasez es la condición propia del lujo.
En tanto garante de las buenas cosechas y de las temperaturas agradables, el sol era apreciado por todos, y cualquiera fuera la condición social de origen, las personas reconocían en el sol el fundamento vital de toda la cadena de producción alimentaria. Sin embargo, durante mucho tiempo, desde la Antigüedad hasta el siglo xx en Europa y otras partes, la exposición al sol no tenía nada de lujoso, más bien al contrario. Los efectos de sus rayos sobre el cuerpo eran unánimemente rechazados por las más altas esferas de la sociedad. La razón de esto era simple: la piel morena era signo de una existencia destinada al trabajo en el campo, principal ocupación de la mayoría de la población en el marco de las sociedades agrícolas. Quienes no estaban bronceados mostraban de este modo que tenían la suerte de no tener que trabajar en las cosechas, y que tenían la libertad de quedarse adentro durante las horas más abrasadoras del día. El sol, que bronceaba la piel de los hombres sin distinción de raza o cuna, no podía formar parte de los gustos de las élites. Para exhibir su superioridad social, tenían que protegerse de él físicamente. Se aceptaba que el sol tuviera efectos biológicos sobre las plantas y los seres vivos para asegurar nuestra subsistencia; se aceptaba menos que tuviera efectos sobre el cuerpo humano. Desde la Antigüedad hasta el siglo xx, en Europa, cuando se hablaba de bronceado, el hombre aristócrata se consideraba realmente una excepción en el orden de los seres vivos, como un “imperio dentro de otro imperio”, según una famosa expresión de Spinoza.
En su manual poético de seducción, El arte de amar, el romano Ovidio desaconseja a la mujer a la moda exponerse al sol. Desde luego, los hombres pueden tener la tez morena, siempre y cuando se deshagan de todas las baratijas y tengan la toga limpia. Sin embargo, la mujer debe necesariamente ostentar una tez blanca como la leche. Su vida debe desarrollarse en interiores. En esto, puede verse una antigua división de las tareas entre los sexos. El hombre puede trabajar al aire libre. Su campo de acción es la esfera pública. La mujer, en cambio, debe quedarse a la sombra, en la esfera doméstica y familiar. Esta oposición sexuada entre la oscuridad y la luz estaba muy extendida, mucho más allá de Occidente. Los chinos de la Antigüedad dividían el mundo en dos categorías; el principio yin correspondía a la sombra, el frío, la reclusión y la humedad y al género femenino; el principio yang correspondía al calor, la expansión y el género masculino. Por ejemplo, al hablar de una montaña, el principio yin designaba la vertiente sombreada, y el principio yang, la vertiente soleada. La división entre un tiempo frío y cubierto, por un lado, y sol y calor, por otro, ordenaba una visión sistemática del mundo. Y lo que unía a la mujer aristocrática de la Antigüedad con la de la Europa moderna hasta el siglo xx es que ambas usaban los mismos artificios para organizar la resistencia al sol: ungüentos, pomadas, maquillajes a base de excremento de cocodrilo o de cerusa para blanquear la piel. Ovidio menciona los medicamina faciei femineae, “cosméticos femeninos para el rostro” a base de residuos de plomo que se traían desde Rodas para blanquear la piel de las mujeres. Semejante estética era, cuando menos, contradictoria con la naturaleza misma del clima mediterráneo, colmado de sol. No obstante, no era la primera vez que la cosmética se oponía de ese modo a la naturaleza; eso era posiblemente lo que la hacía singular y, por lo tanto, de carácter valioso.
Como afectaba el color de la piel, el sol era rechazado por quienes tenían los medios para escapar de él. Sin embargo, veremos que en muchos otros aspectos, la luz natural fue un elemento apreciado e indispensable para el lujo y el confort. En realidad, lo que se buscaba no era la luz como hecho físico y natural, sino más bien el dominio técnico de esa luz. El sol brilla sobre todo el mundo y no cuesta nada; en ese sentido, no tiene nada de lujoso. No obstante, según la estación y el continente, puede ser demasiado débil o demasiado abrasador, demasiado luminoso o demasiado lejano. Por lo tanto, el lujo radicará en la capacidad de los hombres para capturar los rayos del sol y transformarlos y plegarlos a las necesidades y el confort. No radica en la exposición concreta a la luz, sino en la posibilidad técnica de aprovechar sus beneficios, en todos los niveles de la existencia, alimentario, político o arquitectónico. Lo que llamamos “estilo de vida mediterráneo” es una de sus mejores encarnaciones.
El estilo de vida mediterráneo no es solo un régimen alimentario; también es un ambiente y una arquitectura e incluso un urbanismo particulares. Una ciudad, como una costumbre, es el artefacto de una generación. Una costumbre hecha piedra. El urbanismo da cuenta de ciertas representaciones del mundo. Alrededor del Mediterráneo, desde la Antigüedad, se había comprendido que el dominio técnico de la luz solar era un desafío fundamental.
El sol en la casa
¿De dónde provenía la atención permanente de las sociedades antiguas a la luz del sol? En una época en que la técnica aún no había multiplicado las capacidades humanas y desviado su atención a tareas que consumían menos energía, la economía debía ser literalmente “economizadora” y sacar provecho de todos los factores de la vida doméstica y natural, la luz en primer lugar. Los arquitectos de las grandes civilizaciones mediterráneas prestaron mucha atención a la optimización de la energía solar en sus construcciones. Antes de ser un criterio estético, esta atención consciente a la luz natural obedecía a una preocupación pragmática por la gestión de los recursos y la energía. El medio ambiente no es una preocupación inédita.
En Grecia, la falta de madera suscitó un primer interés por la mejora de las capacidades técnicas que permitieran captar el poder del sol. Toda escasez energética es una amenaza para la integridad de una sociedad. En esa época, la madera era el recurso principal para construir casas y navíos, al igual que para calentarse. Alrededor del siglo v a. C., los territorios deforestados ya eran incontables, ya fuera por el aumento de la demanda energética, ya fuera por una trashumancia descontrolada que pacía comiendo los brotes nuevos. En Critias, Platón se quejaba de la erosión de los suelos y comparaba las colinas de la comarca pedregosa de su Ática natal con los huesos de un esqueleto descarnado:
En comparación con lo que había entonces, lo de ahora ha quedado —tal como sucede en las pequeñas islas— semejante a los huesos de un cuerpo enfermo, ya que se ha erosionado la parte gorda y débil de la tierra y ha quedado sólo el cuerpo pelado de la región. Entonces, cuando aún no se había desgastado, tenía montañas coronadas de tierra y las llanuras que ahora se dicen de suelo rocoso estaban cubiertas de tierra fértil. En sus montañas había grandes bosques de los que persisten signos visibles, pues en las montañas que ahora sólo tienen alimento para las abejas se talaban árboles no hace mucho tiempo para techar las construcciones más importantes cuyos techos todavía se conservan. Había otros muchos altos árboles útiles y la zona producía muchísimo pienso para el ganado. Además, gozaba anualmente del agua de Zeus, sin perderla, como sucede en el presente que fluye del suelo desnudo al mar; sino que, al tener mucha tierra y albergar el agua en ella, almacenándola en diversos lugares con la tierra arcillosa que servía de retén y enviando el agua absorbida de las alturas a las cavidades, proporcionaba abundantes fuentes de manantiales y ríos, de las que los lugares sagrados que perduran hoy en las fuentes de antaño son signos de que nuestras afirmaciones actuales son verdaderas.
La deforestación, entonces, está lejos de ser un problema contemporáneo. Los antiguos no necesariamente trataban mejor a la naturaleza que nuestras sociedades industriales. En todas las épocas, se ha fantaseado con edades de oro (edades verdes, podría decirse) en las que la naturaleza habría sido exuberante. Para evitar los excesos de los mercaderes y de los ciudadanos hambrientos de energía, las ciudades-Estado impusieron estrictas reglamentaciones con respecto a la madera. En el siglo iv a. C., por ejemplo, los atenienses prohibieron usar la madera de los olivos para hacer carbón y exportarlo. Como el precio de la madera se disparaba y su escasez preocupaba cada vez más, se pensó en mirar al cielo. ¿Acaso el sol no era una fuente de energía ilimitada y gratuita? Aparecía como una respuesta verosímil al problema de la escasez, en un país donde el sol iluminaba de forma directa todos los días del año, o casi. Los arquitectos quisieron entonces diseñar construcciones que usaran la luz natural de forma óptima. Los griegos aprendieron a sacar provecho de los rayos del sol para liberarse de ciertas dependencias energéticas, como el carbón y la madera. Se trata del inicio de una verdadera “arquitectura solar”, de una arquitectura que se volvió “heliotrópica”. Además, presentaba ventajas higiénicas, ya que se creía que los lugares expuestos al sol eran más sanos que el resto.
En sus diálogos, Jenofonte, discípulo de Sócrates al igual que Platón, nos transmitió palabras de su antiguo maestro, hombre pragmático que se preocupaba más por las condiciones concretas de la buena vida que por el cielo de las Ideas. Sócrates realiza la siguiente descripción de la casa ideal, fresca durante el verano, cálida durante el invierno. Para él, la orientación solar de las casas es crucial: “Si las casas están orientadas a mediodía, se cuela el sol en invierno en los soportales y en verano nos da sombra cuando pasa por encima de nuestras cabezas y de los tejados”. Esa orientación, que hoy en día es una obviedad de la arquitectura doméstica, era una necesidad mucho más imperiosa en la Antigüedad que para nosotros. En ese entonces, el sol era objeto de atención permanente. Las excavaciones arqueológicas son unánimes en este punto: la arquitectura de los griegos tenía en cuenta sistemáticamente la posición del sol según las estaciones; una trayectoria solar baja en invierno y alta en verano. Era necesario construir las casas de forma tal que la luz entrara en ellas incluso en invierno. Aunque el vidrio transparente aún no existía, el sol que entraba a través del pórtico calentaba el suelo y las paredes de tierra donde el calor se conservaba durante algún tiempo. El ingenioso Sócrates explica el truco: para lograr ese resultado, la parte de la casa que da al sur debía construirse más baja que la parte norte, para no bloquear los rayos del sol en invierno. De ese modo, la parte norte, construida más alta, estaba menos expuesta a los vientos fríos.
La ciudad de Olinto nos dejó un ejemplo concreto de los principios del urbanismo solar antiguo. Fue construida en la cima de una meseta completamente expuesta al cielo. Sus calles se cruzaban de forma perpendicular según un trazado en damero en las direcciones sur-norte y este-oeste, para que cada casa estuviera igualmente expuesta al sol. Esta disposición, que Aristóteles, en su momento, calificó de “moda moderna”, era acorde al ideal griego de igualdad: ni siquiera la vivienda podía eludirlo. La exposición al sol era objeto de semejante preocupación igualitaria porque era muy apreciada: cada ciudadano podía acceder así a un lujo que, de otro modo, habría estado reservado a una élite.
La ciudad de Priene es otro ejemplo de estos métodos arquitectónicos. Theodor Wiegand, el arqueólogo a cargo de su excavación, afirmó que todas las casas habían sido construidas según lo que él llamó el “principio de la construcción solar” (solar building principle). Las innumerables inundaciones habían provocado la huida de los habitantes de la antigua ciudad de Priene hacia el monte Mícala. Para su reconstrucción, los arquitectos se inspiraron justamente en los planos de Olinto. Las salas principales de cada casa estaban orientadas hacia el sur, y, a pesar del relieve escarpado, incluso los ciudadanos más pobres podían disfrutar del calor del sol en sus casas en invierno.
La arquitectura solar era la forma de asegurarse cierto confort, que no podía limitarse solo a las élites. Esa exposición solar controlada incumbía a todas las capas de la sociedad por derecho. El sol era un objeto de la ciudad; una reivindicación social y política. Según Iscómaco, uno de los interlocutores de Sócrates en un diálogo de Jenofonte dedicado a la buena gestión de una casa, las técnicas de la arquitectura solar eran realmente eficaces. Cuenta a Sócrates que llevó a su prometida a su casa, orientada hacia el sol, y que le mostró con orgullo las salas para la familia, calefaccionadas de manera conveniente, frescas en verano y cálidas en invierno. El arquitecto Edwin D. Thatcher ofreció pruebas empíricas de esa sensibilidad muy antigua. Estudió la capacidad de calefacción de las salas orientadas hacia el sol, para saber si era posible bañarse dentro durante el invierno. (No olvidemos que las casas griegas todavía no tenían ventanas de vidrio). Thatcher concluyó que una persona desnuda en la parte más soleada podía vivir con comodidad con alrededor de 20 °C durante los meses más fríos del año. De este modo, supuso que el sol podía calentar durante todo el año las casas orientadas estratégicamente.
Una exposición al sol controlada era, por lo tanto, un ideal de la cultura griega, un lujo que no fue ajeno al ethos democrático de los griegos, ya que se esforzaron por extenderlo al resto de la sociedad mediterránea. La exposición solar en sí no tenía valor, lo que tenía valor era la posibilidad concreta de apropiarse de esa exposición por medio de la técnica. Los griegos ponderaban la exposición al sol como el summum de la apropiación cultural de la naturaleza, por ende, de la “civilización”. Como vimos más arriba, el uso del sol era un elemento fundamental en la definición y el avance de una civilización, en contraposición a la barbarie.
Acaparar el sol
Los romanos retomaron y extendieron esas concepciones helénicas. Volvamos a Plinio y a su hermosa villa en las tierras de Laurentum.
Plinio no era un obsesivo. Al igual que los atenienses, temía la escasez de madera en los alrededores y compartía una preocupación real por la economía energética. Escribe a su amigo Gallus que se alegra de tener una villa lo suficientemente grande para estar cómodo, pero no al punto de requerir demasiados gastos de energía. Una casa orientada hacia el sol permite, por ejemplo, construir una calefacción central menos grande. Entre los romanos acomodados, era común tener en la casa una calefacción por suelo llamada “hipocausto” (hypocaustum), que calefaccionaba toda la casa por medio de hornos de leña y a carbón que hacían circular el aire caliente a través de aperturas en las paredes y en el suelo. Este sistema devoraba cerca de 130 kilogramos de madera por hora. El consumo era tal que la escasez no tardó en obligar a los ciudadanos a buscar otros medios de calefacción. Los recursos de madera de la península italiana se habían agotado. Alrededor del siglo i a. C., la necesidad de madera se cubría con importaciones provenientes del Cáucaso. Plinio el Viejo, tío del propietario de la famosa villa, describió los efectos nefastos de dicha escasez en la industria del metal, en Campania. No resulta sorprendente, entonces, que los romanos se hayan interesado por las técnicas griegas de la arquitectura solar. Sin embargo, no solo las retomaron, sino que llevaron la investigación y la innovación incluso más lejos, aplicándola a nuevos edificios públicos, como las termas o los invernaderos. Podían usar vidrio transparente, cuyo secreto de fabricación ignoraban los griegos de la época clásica. Durante tres milenios, se había utilizado vidrio coloreado, pero no fue sino hasta principios del siglo i que se desarrolló la capacidad técnica para obtener materiales transparentes cuya ventaja consistía en permitir el paso de la luz sin que ingresaran también el frío o el viento. A partir de cierto periodo, los romanos empezaron incluso a usar ventanas muy grandes, sobre todo en los baños y edificios públicos. De hecho, Séneca se burlaba de las salas de baño lujosas, equipadas con grifería de plata y mosaicos. Criticaba a los romanos que se la pasaban todo el día en el agua, contemplando el mar o el campo desde sus termas privadas. No obstante, estos edificios, por su uso de la calefacción solar, eran maravillas de sofisticación técnica que seguían despertando admiración entre los ingenieros y arqueólogos en la década de 1950. Una de las salas más codiciadas de las lujosas villas romanas se llamaba heliocaminus, literalmente “horno solar”. Era una sala mucho más cálida que las demás, ya que estaba recubierta de vidrio y de una capa fina de mica traslúcida destinada a atrapar el calor que emanaba del sol. Por lo tanto, la temperatura allí era mucho más importante que la que se podía obtener en las casas griegas.
Dicho esto, solo los edificios públicos y las casas de los romanos acomodados estaban equipados con semejante técnica, al menos antes de que se expandiera a otras capas de la sociedad en los siguientes siglos. La técnica de captura del calor solar por medio del heliocaminus también permitía hacer crecer algunas verduras de estación durante todo el año. El emperador Tiberio, muy conocido por haber sido amante de los pepinos, pudo comerlos a su gusto todo el año gracias a ese sol domesticado. Los jardineros habían preparado plantaciones en ruedas que se giraban regularmente para quedar ubicadas en dirección al sol. Pequeña victoria sobre los avatares de la naturaleza: se podían hacer crecer plantas fuera de temporada, proteger a otras de inviernos demasiado rigurosos y presumir de poder presentar mangos en la mesa y frutos henchidos de sol durante todo el año. Sobre esto, Marcial nos dejó una evocación cruel: uno de sus amigos se esforzaba por proteger plantas exóticas de la crudeza del invierno ubicándolas en una especie de invernadero que solo los ricos tenían y, al mismo tiempo, ¡las ventanas de la habitación de huéspedes estaban resquebrajadas y dejaban pasar corrientes de aire! “Estaré entonces mejor como huésped de un matojo de los tuyos”, se quejaba.
Al igual que los griegos, los romanos tenían una concepción espontáneamente “medioambiental” de la arquitectura, en el sentido de que la construcción avanzaba a la par de la observación del clima y el cielo. Debía integrarse al ecosistema mediterráneo, que en la época se consideraba el clima ideal, aprovechar sus ventajas y limitar sus inconvenientes. El famoso arquitecto Vitruvio, alumno de la escuela clásica griega, convirtió la exposición al sol en una idea fundadora de la arquitectura romana. Se inscribía en una filosofía más amplia que buscaba adaptar cualquier edificio al clima destinado a recibirlo:
Los edificios privados estarán correctamente ubicados si se tiene en cuenta, en primer lugar, la latitud y la orientación donde van a levantarse. Muy distinta es la forma de construir en Egipto, en España, en el Ponto, en Roma e igualmente en regiones o tierras que ofrecen características diferentes, ya que hay zonas donde la tierra se ve muy afectada por el curso del sol; otras están muy alejadas y otras, en fin, guardan una posición intermedia y moderada. Como la disposición de la bóveda celeste respecto a la tierra se posiciona según la inclinación del zodíaco y el curso del sol, adquiriendo características muy distintas, exactamente de la misma manera se debe orientar la disposición de los edificios, atendiendo a las peculiaridades de cada región y a las diferencias del clima.
De este modo, Vitruvio sugiere adaptar la exposición según se encuentre uno en África, en España, en Oriente o en las regiones templadas de la península italiana. También recomendaba a los romanos que vivían en climas moderados que construyeran su comedor hacia el oeste para que recibiera la luz naranja de la tarde. Incluso llegaba a precisar hacia qué parte del cielo debía estar orientada cada pieza del edificio:
Los triclinios de invierno y las salas de baño se orientarán hacia poniente, ya que es preciso aprovechar bien la luz del atardecer; además, el sol, en su ocaso, ilumina directamente, aunque con una menor intensidad de calor, lo que provoca que esta orientación propicie un tibio calor en las horas del crepúsculo. Los dormitorios y las bibliotecas deberán orientarse hacia el este, ya que el uso de estas estancias exige la luz del amanecer y, además, se evitará que los libros se pudran en las estanterías. Si quedan orientadas hacia el sur o hacia el oeste, los libros acaban por estropearse como consecuencia de las polillas y de la humedad, ya que los vientos húmedos, que soplan desde dichos puntos cardinales, generan y alimentan las polillas y al penetrar su aire húmedo enmohece y echa a perder todos los volúmenes.
Los triclinios de primavera y de otoño se orientarán hacia el este, pues, al estar expuestos directamente hacia la luz del sol que inicia su periplo hacia occidente, se consigue que mantengan una temperatura agradable, durante el tiempo cuya utilización es imprescindible. Hacia el norte se orientarán los triclinios de verano, pues tal orientación no resulta tan calurosa como las otras durante el solsticio, al estar en el punto opuesto al curso del sol; por ello, permanecen muy frescas, lo que proporciona un agradable bienestar. Igualmente, las pinacotecas, las salas de bordar, los estudios de pintura, se orientarán hacia el norte para que los colores mantengan sus propiedades inalterables al trabajar con ellos, pues la luz en esta orientación es constante y uniforme.
Como puede verse, se analizaba todo para que la luz y el calor del sol fueran perfectamente apropiados para cada uno de los usos domésticos. Este arte del diseño arquitectónico se remontaba a mucho tiempo atrás y fue llevado a un grado de perfección poco común, en especial en las famosas termas romanas. El pintor inglés Lawrence Alma-Tadema capturó ese ambiente en Las termas de Caracalla: tres mujeres conversan en voz baja, con el sol iluminándoles los hombros. Detrás de ellas, una columnata marrón se destaca en un fondo de luz blanca, y personas jóvenes van y vienen por el agua mirándose de arriba abajo. A partir del siglo i, el pueblo invadió los baños públicos. Todos los romanos, de todas las clases, se reunían allí, sobre todo después del trabajo. En los baños públicos, el sol era “democrático”. Al pueblo no le preocupaba broncearse. Los romanos solían lustrar las fachadas meridionales de los baños para capturar tanto calor que los bañistas parecían hervirse dentro. Fue sobre todo en la época de Augusto cuando el uso de los baños se extendió por todo el Imperio, en la Galia e incluso más al norte.
Vitruvio aconsejaba construir los baños en un lugar tan cálido como fuera posible y protegido de los vientos del norte. A partir del siglo i, todos los arquitectos siguieron ese consejo. Se impuso un nuevo estilo de baño, más luminoso. En el siglo i Séneca, el filósofo estoico y preceptor de Nerón, no apreciaba esa evolución; prefería “la sala de baño reducida, oscura conforme a la antigua usanza”. Séneca evoca los tubuli, especie de muros agujereados que mantenían la misma temperatura en todos los espacios. Antes, los baños estaban hundidos en la sombra y tenían minúsculas aberturas perforadas en la parte alta de las paredes y en los techos. Sin embargo, los baños expuestos al sol, los caldarii, eran considerados más “modernos” gracias a sus enormes ventanales. Los romanos consideraban que la luz natural era más sana que el calor artificial de la calefacción central a carbón. En una de sus Cartas a Lucilio, Séneca menciona la ampliación de las ventanas de los baños públicos, posible gracias a la invención del vidrio, y el entusiasmo por el sol y la vista:
Hemos llegado a tal refinamiento que no queremos caminar sino sobre piedras preciosas.
En esta sala de baños de Escipión, más que ventanas, hay pequeñísimas hendiduras abiertas en el muro de piedra a fin de recibir la luz sin peligro para la fortificación; mas ahora llaman escondrijos de cucarachas a los baños que no están preparados para recibir el sol toda la jornada a través de amplísimos ventanales, si uno no puede lavarse y broncearse a un tiempo, si desde la bañera no puede contemplar los campos y el mar. Así, pues, los balnearios que habían conseguido la afluencia de la gente y la admiración cuando fueron inaugurados, esos mismos son relegados al número de las antiguallas cuando el lujo ha discurrido alguna novedad con que superarse a sí mismo.
Pero en otro tiempo las salas de baño eran escasas sin estar embellecidas con adorno alguno: ¿por qué iban a embellecer estancias accesibles al precio de un cuarto de as, ideadas para las necesidades y no para la diversión?
Pero las recriminaciones del filósofo no podían hacer nada contra el movimiento de la sociedad, que exigía cada vez más baños, más lujo y más luz.
No obstante, para disfrutar en casa de esa optimización técnica de la luz, era necesario tener el tiempo, los medios y la posibilidad de construir ese tipo de dispositivos. La posibilidad de aprovechar la luz, el sol y la vista —del mar, sobre todo, en las villas típicas de la aristocracia— y el gusto por eso eran criterios claros de distinción social. Algunos reivindicaron entonces sus “derechos al sol”, contra lo que percibían como expoliaciones de las más fuertes. Surgieron disputas jurídicas sobre un problema material muy concreto. El heliocaminus, u “horno solar”, que se podía encontrar en algunas casas, suscitaba numerosas disputas. Con la densificación urbana y el crecimiento demográfico, la gente veía que sus heliocamini quedaban bajo la sombra. Las innumerables construcciones bloqueaban el acceso al sol de algunos ciudadanos. Ulpiano, un jurista del siglo ii, determinó que el acceso al sol del heliocaminus era un derecho inviolable. Su fallo se integró cuatro siglos más tarde en el Código de Justiniano, gran recopilación de derecho romano. Fue en esa época cuando se elaboró progresivamente una reflexión jurídica sobre la exposición a la luz. Los inquilinos podían reivindicar su derecho a dejar su casa si esta no estaba suficientemente iluminada. Si la luz de la vivienda se oscurecía por una construcción realizada por un vecino, el arrendador era responsable ante el inquilino. En esas representaciones mentales, la luz y la exposición al sol eran claramente una necesidad. En una dedicatoria, Ulpiano precisa lo siguiente:
Si alguien planta un árbol de modo tal que tape la luz, podremos decir que está actuando en contra de la obligación que se ha impuesto. Incluso un árbol hace que se vea menos el cielo. Sin embargo, si lo que se planta, sin entorpecer la luz, disminuye la exposición al sol, siempre que no se trate de un punto en el que esa exposición fuera buscada, podemos decir que no se está actuando en contra de la obligación. No obstante, si, al contrario, se trata de un heliocaminus o de un reloj solar, será necesario sentenciar que, como se está echando sombra sobre un lugar donde el sol es necesario, se está actuando en contra de la obligación que se ha impuesto.
El derecho diferenciaba, en esa época, la luz de la exposición solar. Los romanos distinguían los casos en los que se privaba de luz un lugar donde esta era indispensable (reloj solar, heliocaminus, huerta en un invernadero) de los casos en los que esta servía simplemente para iluminar. Si un objeto cualquiera se ubicaba de modo tal que bloqueaba los rayos que debían llegar a un heliocaminus, el objeto sumía ese lugar en la sombra cuando la exposición al sol le era absolutamente necesaria. Por esa razón, se trataba de una violación al derecho a la exposición solar. Que ese caso se mencionara en el Código de Justiniano en el siglo vi demuestra con claridad la continuidad en el uso de los hornos solares en la vida cotidiana de los romanos y, en un sentido más amplio, su obsesión por la preservación del calor del astro.