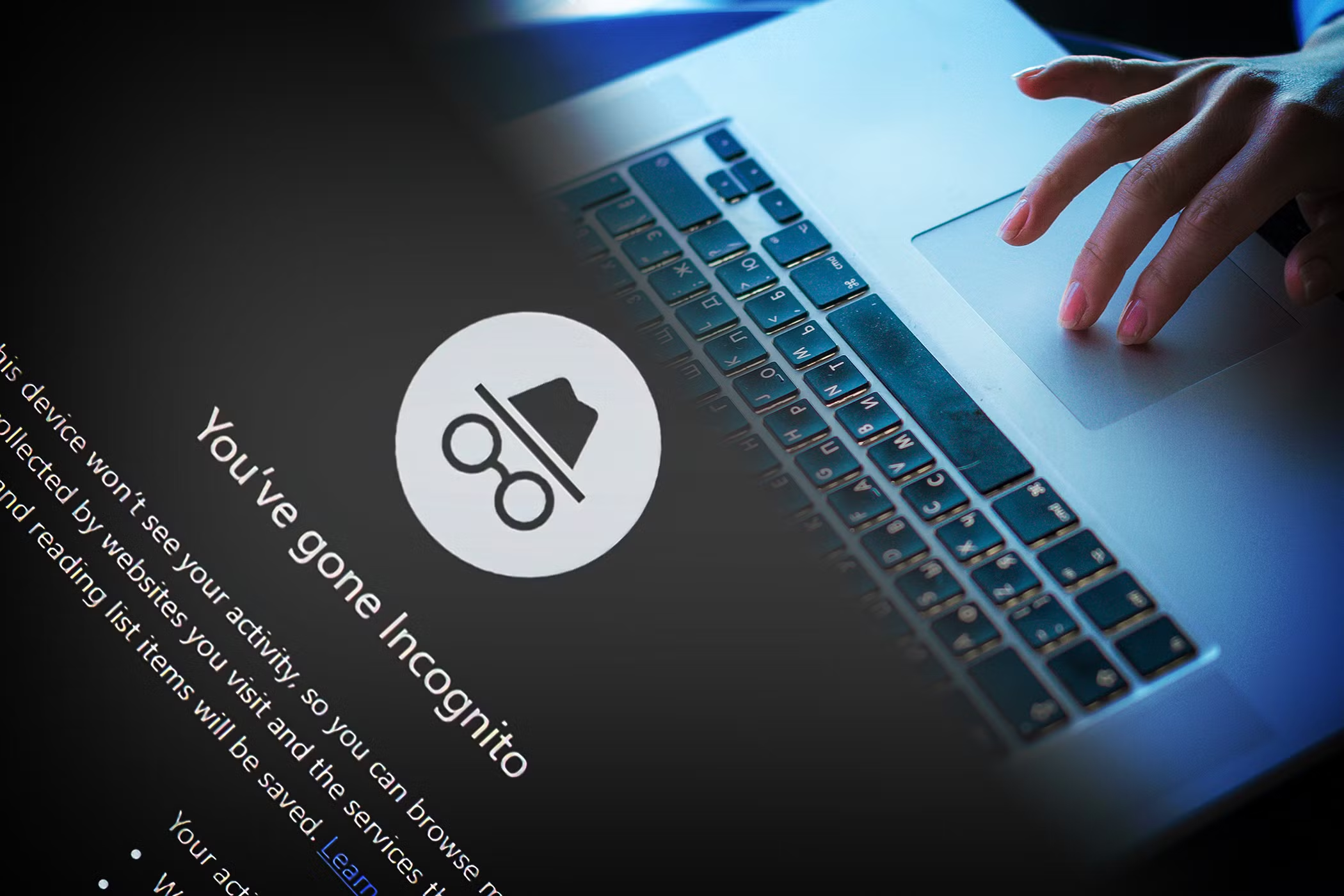«¿Quienes son, en el fondo de sus historias, Jorge Rial y Luis Ventura?», se pregunta Diego Gualda en su nuevo libro Buenos muchachos. En él se rastrean los humildes orígenes de los dos periodistas de espectáculos más reconocidos, sus relaciones amorosas, sus disputas familiares y sus principales escándalos. A pesar de que se los critica por extorsionar a los famosos, a deportistas y hasta figuras de la política, son un éxito en la radio, en la televisión y en los medios gráficos. Sin embargo, ¿es todo cierto lo que se dice de ellos?. A continuación, un capítulo a modo de adelanto:
Capítulo 2
Apuntes para una biografía o dos
“Probablemente en el pueblo se les recordará
Como cachorros de buenas personas”
Joan Manuel Serrat
Cuenta la leyenda que, a los dieciséis años, consiguió un número de teléfono de Jorge Luis Borges. Lo llamó y, por supuesto, tuvo que enfrentar el clásico “bloqueo” que hacen los asistentes y mucamas de las celebridades: el escriba nunca estaba disponible para atenderlo. Pero una tarde, tuvo suerte: al otro lado del teléfono, la voz ligeramente ronca del autor de “El Aleph” acababa de atender el teléfono en persona. Entonces, mintió. Se presentó como un pobre periodista con una familia por mantener y en riesgo de ser despedido si no conseguía una nota con Borges. El escritor se apiadó y dio la nota. Lo recibió en el legendario 6ºB de Maipú 994 y hasta se sacaron una foto que el improvisado entrevistador aún atesora.
La entrevista acabó publicándose en el periódico escolar del colegio La Salle de Florida, partido de Vicente López. Jorge Ricardo Rial –con mucho ingenio aunque con pocos escrúpulos, y aún sin haber pisado una universidad– acababa de graduarse de periodista. O algo así.
Nació el 16 de octubre de 1961 en el barrio de Belgrano, pero a los cinco meses su familia se mudó a la localidad bonaerense de Munro, un lugar que a lo largo de su carrera habría de menciona incontables veces, estableciéndolo como parámetro de sus orígenes humildes. La zona de Munro, Villa Adelina, Carapachay y Villa Ballester es una zona de inmigrantes. Es el lado de clase trabajadora de la paquetísima –y por eso estigmatizada– zona norte del conurbano. Ballester es el gran bastión alemán, con alguna ligera infiltración polaca, aunque los tentáculos del imperio germano se extienden hasta ciertas partes de Carapachay. Villa Adelina es territorio mayormente italiano (de hecho, en esa localidad está una de las pocas escuelas italianas con reconocimiento oficial del gobierno peninsular, la Alessandro Manzoni), aunque hay muchos inmigrantes españoles. Munro –el lugar debe su nombre al terrateniente británico que supo ser propietario de todo ese territorio– es más parecido a Villa Adelina (Adelina era, a la sazón, la esposa del Señor Munro). Aunque desde hace un par de décadas el público general identifique a Munro con los “outlets” y las casas de ropa de segunda selección, lo cierto es que es un barrio de casas bajitas y cuadradas, de esas cuyo frente termina contra la vereda: es que el inmigrante concentra una prole numerosa y una familia extendida dentro de la propiedad, y no puede permitirse el lujo de desperdiciar espacio en tener un jardincito delantero.
El barrio está mayormente poblado por esa mezcla genética tan constitutiva del porteño y del ser conurbánico: cruza de tano con gallego. Y la familia Rial no sería una excepción.
Ramón Rial, el padre de nuestro Jorgito, era un inmigrante español, completamente calvo como secuela del paludismo que se había contagiado durante su servicio militar en España, de profesión carpintero (los mismos inmigrantes suelen admitir, riéndose de sí mismos, que cuando bajaron del barco, eran todos carpinteros o albañiles). Pese al oficio, tenía un almacén en la intersección de las calles Alvear e Italia. Porque tampoco era inusual que, en estas zonas donde la vida era tranquila y, en materia de infraestructura, había poco y nada, muchas gentes de oficios reencarnaran en los primeros comerciantes. Algunos de ellos, inclusive, prosperarían tantísimo. En su libro “Periodistas en el barro”, el jefe de redacción de revista Noticias, Edi Zunino, cuenta sobre la infancia del personaje en cuestión: “Debe saberse que Jorge Ricardo Rial fue criado a manguerazo limpio. Su mamá, Victoria, una inmigrante española con segundo grado completo, lo hizo crecer convencido de un un sopapo, quizás un cinturón bien puesto contra las costillas, puede valer más que cien consejos. Una vez lo intoxicó con lavandina: le tiró un sachet con tal violencia, que el proyectil estalló y el líquido se le quedó impregnado al hijo único durante horas en el pelo y la ropa. Casi no cuenta el cuento”.
La casa familiar tenía un único dormitorio –el de los padres–, un cocinita, un único baño y un patio. Al lado, el almacén.
A falta de un espacio más adecuado, el único descendiente de Ramón y Victoria Rial dormiría, hasta los nueve años, en el almacén, en una cama plegable, entre frascos de aceitunas y latas de conservas. Todas las mañanas, apenas amanecía, lo despertaba el ruido de los proveedores que llegaban con mercadería fresca. No era exactamente una infancia película. O quizás sí: de una película de Vittorio De Sica. Vivían en la frontera de una marginalidad digna. “Cenaba un café con leche porque ‘a la noche hay que comer livianito’, me decía mi mamá”, confesaría Rial durante la presentación de su autobiografía, solo para admitir la mentira piadosa: cuando no había para comer, el café con leche llenaba la panza antes de dormir. “Mamá rellenaba las botellas con agua de la canilla y me decía que era agua mineral”, acabaría agregando.
El trato personal era el de esa gente, el de esos tiempos, el de los que habían sobrevivido a la guerra en Europa –la civil, para los españoles; la segunda, para los italianos– y, con el carácter encallecido, habían llegado a “hacerse la América” o, por lo menos, a alejarse del horror. “Un te quiero a papá hubiera pasado por simple mariconada”, narra Zunino, que agrega, como marca de esa vida humilde: “Si logró tener una pelota número cinco propia, fue gracias a la unidad básica del barrio”, la de la esquina de Malaver y Mitre, en Munro; un reducto montonero.
“Soy peronista, ¿y qué? Me hice peronista el miércoles 1º de mayo de 1974, el día que Perón echó a los Montoneros de Plaza de Mayo”, narra Rial en su autobiografía, “Tenía apenas 13 años […] Yo estuve ahí […] Cuando llegamos era tanta la cantidad de gente que nos tuvimos que quedar allá al fondo […] Desde allí vimos cómo, de golpe, la mitad de la plaza ‘se dio vuelta’ […] No entendíamos demasiado lo que pasaba. Solo escuchábamos los cánticos de las columnas que abandonaban la plaza y repetían: ‘¡Qué pasa / qué pasa / qué pasa General / Está lleno de gorilas el gobierno popular!’ […] Para qué voy a mentir: yo estaba exultante”. Cuando los montoneros, armados hasta los dientes, abandonaron la plaza y todo fue caos, el jovencísimo Rial los compañeros de escuela que habían ido con él corrieron. Cuatro horas de caminata más tarde habían regresado, con los pies doloridos, a Munro. Pero habían pasado un rito de iniciación: “Desde ese momento le tomé cariño al peronismo”, confiesa Rial es su libro más reciente.
En definitiva, aquel peronismo de preadolescente lo marcaría. “A mi la política siempre me gustó, de hecho milité en política”, le confesaría a Juan Pablo Varsky durante una entrevista para el programa El Péndulo (que transmitía Canal á) en agosto del 2012, “Soy un peronista de barrio, en Munro no podías ser otra cosa que peronista. Voy camino al periodismo político, pero soy un tipo de transiciones lentas”. Con la llegada de la democracia, mientras estudiaba periodismo, militaría en el Partido Intransigente. En 1983, espantado por los candidatos del PJ (sobre todo por Herminio Iglesias) acabó afiliándose al partido del “Bisonte” Oscar Alende porque “era el que representaba, en ese momento, lo que yo sentía como ‘peronismo de izquierda’. Además –y esto es lo más importante, hay que admitirlo– el PI estaba lleno de lindas minas”. Esa militancia le costaría la expulsión del Instituto Grafotécnico por pegar pancartas y formar un centro de estudiantes.
Pero, volviendo al pasado más remoto, en 1970, la situación habitacional de la familia Rial mejoraría tras una esperada mudanza a una nueva casa, a pocas cuadras del almacén, donde el pequeño Jorge tendría, por primera vez, un dormitorio propio. Su padre, a su vez, cambiaría de rubro para dedicarse al sector gastronómico, donde haría de todo: desde ser mozo de La Fusta (luego Selquet, en la esquina de Alcorta y Pampa, donde era el mesero favorito de Mercedes Sosa y sus siempre generosas propinas) hasta tener su propio bar –tuvo uno en Pompeya y otro en Liniers– donde el pequeño Rial haría sus primeras armas atendiendo mesas, además de hacerse alguna que otra moneda con pequeñas changas, incluyendo repartir sifones para Pianetti, el sodero del barrio. El sus últimos años, Ramón Rial era el encargado del ya desaparecido restaurant Negro el 11, en Olivos (Villate y Panamericana, un clásico de zona norte donde la carta estaba más cerca de “Rico & Abundante” que de MasterChef).
Una característica indeleble, una verdadera marca registrada de los inmigrantes italo-españoles de aquella época era la tendencia a invertir en la educación de sus hijos. Aspiraban a que llegaran más lejos de lo que ellos mismos, hombres de oficio, habían llegado. Soñaban con descendientes profesionales. Así, los Rial, esfuerzo financiero mediante, inscribieron a su hijo Jorge en el colegio La Salle de Florida, aunque “le costaba horrores sentirse un par entre los nenes bien de una escuela privada”, afirma Zunino. El mismo Rial confesaría, en el año 2008, en una entrevista para el programa Terapia en América TV que “fui un resentido durante mucho tiempo y no me arrepiento […] Mi resentimiento era energía pura y me sirvió como un método de superación […] Sigo odiando el colegio al que fui, cada momento que pasó y cada cosa que me dijeron”. Todo esto en un tiempo en el cual la palabra “bullying” no existía.
La crianza en un barrio “peronista”, el maltrato escolar y la intrepidez de aquella anécdota borgiana son pinceladas del cuadro de carácter del pequeño Rial que, a su manera, empezaba también a descubrir la pasión por el periodismo, aunque nunca dejaría de sentirse culpable por haber logrado, justamente, lo que su padre esperaba de él: tener una mejor educación y soltura económica.
Aún cuando estudió en el Instituto Grafotécnico –en su época era casi la única escuela que enseñaba un oficio cuya tendencia era, como todo oficio, la de aprenderlo “en la trinchera”–, su principal lugar de formación fue el almacén de Don Ramón, su padre. En las calurosas tardes de verano, descansaba bajo unos tanques de kerosene (el lugar más fresco del almacén infernal), escuchaba Radio Colonia en una Spika –era fanático del conductor Ariel Delgado, con el cual luego trabajaría como columnista, en sus inicios en Radio Splendid, y el que sea demasiado joven como para no saber qué fue una Spika, siempre está invitado a googlear– y leía el diario Crónica.
Eso mamó desde la infancia: prensa de corte popular, lo cual explica en parte su estilo y el de sus productos.
***
En algún momento del año 2008, escribiría Hernán Casciari en su blog “Orsai” –uno de los más leídos del mundo en lengua española– que “la mentira tiene mala prensa porque en general se utiliza con mezquindad: para sacar provecho, para vengarse de otros, para obtener crédito espurio, para fingir o alardear. Esa es la mala mentira. La buena mentira, en cambio, es generosa: ahí reside la única virtud de la mentira y de las mujeres feas. Ese pequeño detalle es lo que convierte a la mentira en arte, lo que le da categoría de ficción”. Con este párrafo, definía la esencia de lo que el autor de “Más respeto que soy tu madre” llama cariñosamente “la anécdota mejorada”: un hecho que, aún anclado en circunstancias absolutamente reales e incuestionables, ha sido “embellecido” con detalles pintorescos y sutiles exageraciones imposibles de comprobar; pequeñeces que hacen del “relato” (una palabra tan usada y, quizás, en este contexto, tan acertada) una especie de versión con esteroides de la realidad. Artificial, pero un poquito mejor, sin cruzar el límite de ser mentira.
Las escasa información biográfica más o menos oficial que circula sobre Luis Ventura deja siempre la impresión de estar plagada de estas anécdotas mejoradas, de estas idealizaciones del pasado. Porque, si bien algunos nacen en cuna de oro, otros promulgan la prosapia del que nació en cuna de papel periódico. Al menos esa es la épica que Luis Ventura intenta imponer sobre su propia historia, ya desde la solapa biográfica de su primer libro (“Toda la verdad y nada más que la verdad. Los expedientes V”), donde afirma: “Luis Antonio Ventura nació un 14 de enero de 1956 en San Pablo, Brasil, hijo de padres argentinos y descendiente de una familia de periodistas. A los diez días de haber llegado al mundo, su papá lo llevó de visita a la primera redacción gráfica: la del prestigioso diario Folha de Sao Paulo. Desde ese momento, nunca más se fue del periodismo, un oficio que transitó entremezclado con las mayores celebridades artísticas, deportivas, políticas y faranduleras de la Argentina”.
¡Alto ahí, mi amigo! ¿Cómo que “desde ese momento”? ¿Desde los diez días de vida? Entendemos que aquella entrevista a Borges convirtiera a Rial en un periodista precoz, pero esto ¿no será mucho, Don Luis? Solo falta que intente convencer al amable e inocente lector de que le llenaban las mamaderas de tinta.
Sin embargo, al igual que en el caso de Rial, una de las formas más interesantes de empezar a entender a Luis Ventura es desmenuzando la historia de su padre. Porque es probable que haya pocos personajes tan diametralmente opuestos como los ya difuntos Ramón Rial y Antonio Ventura; y no hace falta ser la reencarnación de Sigmund Freud para darse cuenta de que diferentes crianzas generaron adultos que –aún íntimos amigos, socios periodísticos y “cómplices” en la gestación de todo un estilo de hacer prensa de farándula– tienen personalidades diferentes.
Luis Antonio Ventura se parece a su padre. No solo físicamente, también han sabido tener dos pasiones compartidas: el periodismo y el fútbol. Ambos ejercieron el oficio de la información, pero también el de los treinta y seis gajos. Explica al respecto una crónica minuciosa que publicara revista Anfibia en octubre del 2013: “Su papá era jugador de fútbol y participó de la primera huelga de futbolistas en 1948. La medida triunfó pero la dirigencia tomó represalias. En 1949 grandes jugadores emigraron a Colombia y México. Antonio Ventura, a diferencia de sus compañeros, eligió Brasil. Allá jugó en equipos como el Santos donde estuvo haciendo pases con un joven que prometía: Pelé. Dos lesiones de rodilla le impidieron seguir su carrera. Para no deprimirse fue a los carnavales: ahí conoció a la bailarina Amelia Luna; al poco tiempo se casaron y fueron a vivir a San Pablo, y Antonio empezó a trabajar de periodista deportivo en el Folha de São Paulo”. Luiz Antonio Ventura Luna nació el 14 de enero de 1956. Su nombre, en el DNI brasilero, figuraba con “z”.
El mismísimo Ventura diría, en esa entrevista para Anfibia, que en la redacción del Folha de Sao Paulo se codeaba, desde pequeñísimo, con celebridades deportivas como Pascual Pérez, Martiniano Pereyra o René Pontoni, siempre bien dispuestos a jugar un rato con Luisito. Un dato del que gusta jactarse –aunque no hay registros de que no sea una leyenda urbana– es que fue su padre el que “empujó” al Folha de Sao Paulo a migrar del formato sábana al tabloide, convirtiéndolo en el primer diario brasileño en publicar en este tamaño, mucho más práctico y manuable para el lector.
Antonio Ventura era hijo de Bartolomé Ventura, un inmigrante italiano humilde pero con inquietudes, que tomaba el tranvía para ir al Colón a escuchar ópera. Dedicado al noble oficio de la carnicería, era el abuelo de Luis Ventura ni más ni menos que el que le hacía las entregas a domicilio al “patilludo” Hipólito Yrigoyen. Sí, era el carnicero presidencial.
Aún cuando los Ventura eran prósperos en Brasil, pegaron la vuelta. Es que Doña Encarnación Marzocco (uruguaya, viuda, mamá de Antonio, abuela de Luis), estaba enferma. Eso devolvió a la familia a sus tierras de origen. Narra el siguiente capítulo de la aventura de los Ventura la revista Anfibia: “Los Ventura volvieron a la Argentina cuando Luis iba al preescolar. Se instalaron en Lanús. Los hermanos Antonio y Alberto consiguieron trabajo en el diario Democracia primero, y en Crítica después. Un día, el papá de Luis se reencontró con su viejo amigo Héctor Ricardo García, que le contó un sueño: fundar un diario.
–¿Te gusta el nombre Crónica?
Antonio terminó participando del nacimiento del proyecto. En aquella redacción, con apenas ocho, nueve años, el niño Luis jugaba a ser periodista.
–Para que no molestara me mandaban a escribir o a dibujar o que vaya a buscar una foto. Fue mi lugar de juego pero a la vez mi gran escuela – se detiene un segundo y mira por la ventana que da al Río de la Plata [NdR: la entrevista transcurre en la oficina de Ventura de Puerto Madero – La verdad, tuve una infancia y una juventud maravillosa. Me gustaría repetirlas. Extraño cosas que me han pasado. Si volviera a vivir trataría de disfrutar mucho más y de darle más relevancia a todos esos momentos.
Mientras hacía el secundario en el colegio Marista El Sagrado Corazón de Lomas de Zamora, y jugaba en las inferiores de Lanús, empezó a trabajar en Crónica con su papá. Su carrera de jugador no prosperó. Pero ascendió en el escalafón periodístico: empezó como cadete, luego lo mandaron a contar la cantidad de caracteres de las notas y llegó a editor.
–Yo lo tomaba como una alternativa de laburo: para ayudar a mi viejo y para tener la guita para comprarme la ropa o los zapatos que se usaban, y mis libros. También me sirvió para conocerlo más él. Me legó una forma de ver el mundo: la vida está ahí, andá y conquistala”.
La propiedad en la que se habían instalado –la de la abuela Encarnación– era una casa-chorizo con solo dos dormitorios: en uno dormían las damas, en otro los caballeros. Era una vida humilde, donde el chico acompañaba a su padre a la redacción de Crónica y hacía de “che, pibe”. Salía a comprarle el almuerzo a los jefes, que siempre le dejaban una moneda de propina, con la cual se compraba su propio sandwich. Aquel paso de cadete multipropósito le daría al pequeño Venturita una formación única: entrometido y curioso, pasaría no solo por la redacción de Crónica, sino también por el archivo, la sección de fotografía y hasta por el taller de composición e impresión.
Pero mucho antes de ser estrella del periodismo, Ventura tuvo un paso algo ecléctico por el claustro. Relata al respecto Anfibia: “Cuando terminó el secundario en 1975 [NdR: no lo terminó con los maristas, como se desprende de la nota de Anfibia, sino en el colegio Mariano Acosta, su padre quería que recibiera educación pública], Ventura quería ser parte del clima intelectual; pertenecer a ese círculo en que la inteligencia y la erudición eran lo único necesario para prosperar y ser admirado. En la mesa familiar comunicó su decisión: seguir la carrera de Filosofía y Letras. El viejo Ventura tuvo un sismo emocional. Un temor profundo por la vida de su hijo que lo puso en el lugar del padre castrador. Discutieron. Y Luis perdió.
–Eran tiempos de la dictadura y había desaparecidos. Y como era yo, con mi temperamento cabrón, mi viejo tenía miedo de que en una facultad tan sensible como la de Puán yo terminara pagando alguna consecuencia. Entonces terminé anotándome en la Tecnológica Nacional, en Ingeniería.
En esa universidad hubo siete desaparecidos. Ventura cuenta que tuvo amigos torturados; otros, desaparecidos”.
Su paso por el Mariano Acosta le había dejado un título de Maestro Normal y, durante un tiempo, su aspiración sería dedicarse a la docencia: un rubro que nunca estuvo bien pago, pero que le serviría para ayudar a la familia, pagarse los estudios universitarios y dejar algún dinero en lo de su sastre favorito, que le hacía la ropa a medida. Seguramente esa haya sido su mayor extravagancia de joven, además de usar el pelo largo: comprar telas inusuales –rojos con lunares blancos–, mandarse a hacer camisa y pantalón “en composé” y acompañar con zapatos especialmente forrados al tono.
Eran tiempos difíciles para ser universitario en Buenos Aires. Los centros de estudiantes eran blancos favoritos de la represión, siempre a la búsqueda de posibles núcleos terroristas (o, al menos, de semilleros). Ventura no militaba, pero eso tampoco lo mantuvo alejado del todo del foco de violencia. Mientras estudiaba, sería cronista de deportes para el diario Noticias, vinculado al E.R.P., por lo que –aún cuando nunca fuera detenido– estaría en la mira de los militares. Su compromiso con la causa se limitaría a ayudar a unos pocos amigos que militaban en el movimiento Tupamaro uruguayo y que, en fuga, habrían recalado a este lado del río, en aquellos años.
En 1978, ya avanzado en la carrera de ingeniería electrónica –veintisiete materias aprobadas y agotado, si algo no quería, afirman allegados, era ser ingeniero–, había comenzado a ejercer el periodismo y tanto la revista Goles como el diario Crónica le ofrecían cubrir el mundial a cambio no solo de dinero, sino de un auto cero kilómetro. Sin pensarlo demasiado, abandonó los estudios. El desafío fue comunicárselo a Don Antonio, que estaba tan convencido de que su hijo debía tener un título y un proyección de futuro. “Me estás matando pero a mí me pasó lo mismo”, afirma Luis Ventura que le dijo su padre, “Vos iniciás un camino en el que vas a tener que trabajar hasta el último de tus días y no vas a ganar plata, pero a lo mejor vas a ser feliz”.
La carrera de Ventura en la prensa gráfica fue meteórica y no tuvo pausas. Dice al respecto en su propio libro que pasó por los diarios Mayoría, Noticias, Última Hora, Tiempo Argentino, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico y por las revista deportivas Goles, El Gráfico y Estadios. Fue parte de la fundación de productos ya desaparecidos como la escandalosas revistas Flash (sobre farándula, una revista que llegó a vender casi medio millón de ejemplares, en sus ediciones récord) y ¡Esto!, una publicación que retrataba casos policiales en un estilo que hoy solo permite la algo estrambótica prensa popular paraguaya. No, si siquiera en Crónica. Está claro. En sus primeros años de carrera, no le hizo asco a nada: política, deportes, policiales… ¡Hasta el horóscopo!
Pero la huella más fuerte está en el diario Crónica, la publicación que lo marcó, donde se formó como periodistas y donde conoció al “gran amor” de su vida (al menos, de su vida profesional): Jorge Rial. Un diario al que aún sigue ligado.
En sus pasillos se reconoce a la familia Ventura como toda una institución. Allí, papá Antonio y su hermano Alberto fueron parte de la génesis. En el diario no solo se formó Luis Ventura, sino también su hermano menos famoso, el fotógrafo Carlos Ventura. Además, sus hijos Nahuel y Facundo siguen los pasos del tío Carlos en el arte de las lentes, de capturar las imágenes, de congelar el tiempo.
En su manual de estilo “Cómo leer el diario”, Jorge Fontevecchia hace una distinción semántica interesante. “’Exclusiva’ es la acción de conseguir lo que otros periodistas quieren conseguir”, afirma el director de Editorial Perfil, “’Primicia’ es la acción de conseguir lo que otros periodistas no sabían que querían”. En ese terreno, entre la exclusiva y la primicia –y la sangre, y el morbo, por supuesto– se movía, y se mueve aún, el diario Crónica. Así, en el suplemento especial en que el diario fundado por Héctor Ricardo García conmemorara sus cincuenta años, escribiría Luis Ventura (el uso algo libertino de la puntuación corresponde al texto original): “’Crónica’ es medio siglo de periodismo […] de noticias, de impactos informativos generados por legiones de periodistas que me hicieron probar lo que [es] el arte de informar, de escribir, de presentar a su majestad la primicia, de buscar la exclusiva y de titular en la medida exacta lo que reflejará la pulpa de la nota. Sí, ‘Crónica’ es mi casa y fue mi escuela. Nunca dejará de ser así. El lugar en el que aprendí de monstruos como […] Dante Panzeri, […] Santo Biasatti, […] Aldo Proietto, […] los hermanos Jacobson, el ‘gallego’ Cabezas, […] y por supuesto mi viejo y querido padre Antonio Ventura y el ‘Loco’ Albertito Ventura, que fueron los que hicieron realidad desde su creación aquella quijotada de Héctor Ricardo García empujando un diario popular, que llegó a vender un millón de ejemplares por día, y la única publicación que llegó a tirar 8 ediciones diarias a sus lectores […] Yo formé parte y lo sigo haciendo de ese medio siglo de ‘Crónica’ […] Gracias a este diario y a su gente, que tanto me dieron. Y en esta nueva etapa y gestión, que me permite seguir navegando por estos mares de tinta y papel […]”
¿Cómo era Ventura en aquellos años iniciáticos? Ante la repregunta, responde sin ningún temor a la exageración: “Era un avión. Me mandaban hacer una nota y te la traía con sangre en la camisa, pero te la traía. A mí me daban todas las misiones imposibles. Me mandaban a buscar al presidente de la nación cuando se veía a escondidas con Xuxa. Y yo siempre lo resolvía. Todo eso formaba parte de mi profesión”. La modestia, evidentemente, no es uno de sus fuertes.
***
Con la abrupta salida del Grafotécnico aún caliente, Rial comenzó a circular por los medios gráficos porteños a principios de la década del ’80. Tras un breve paso por la revista Vivir, de Editorial Abril, en 1984 desembarcó en Diario Popular, donde lo confinaron a trabajo de principiante: era a la vez el corrector de cierre de la sección de espectáculos, además de encargarse de “picar cables” (en la jerga, reescribir y acomodar textos que llegaban desde las agencias de noticias) y, de tanto en tanto, entrevistar a alguna estrellita de turno. Apenas duraría un año en el puesto: un nuevo diario vespertino, Gaceta, tenía un lugar para él.
De su año en “el Popu”, flota en el aire una anécdota a mitad de camino entre la biografía y la fábula. Aún cuando su relación con su padre estaba “limitada” por la personalidad hosca de Don Ramón, tuvieron durante ese período un acercamiento inusual. Tras el cierre de la edición, el joven Rial volvía a su casa en transporte público. Llegaba en tren a la estación de Munro a las cuatro de la mañana. Cada madrugada, Ramón lo esperaba y caminaban juntos las seis cuadras que separaban el hogar del ferrocarril. En completo silencio. El diálogo nunca fue el fuerte de estos dos hombres. Sin embargo, dicen los que conocen de cerca al periodista que fue una de las épocas de mayor acercamiento entre padre e hijo. Esta forma de ser, anticuada y distante, por parte del dueño del 50% de su ADN, marcaría a Jorge Rial también como padre: en el extremo opuesto, es cariñoso con sus hijas y está pendiente de ellas. No falta el afecto, ni los enredos de culebrón.
Los primeros años de Rial en el periodismo no transcurrieron precisamente durante los tiempos más sencillos de los que la prensa gráfica vernácula tenga memoria. Era, y sabrá perdonar Charles Dickens la paráfrasis, la mejor de las épocas –regreso democrático, vuelta a la libertad de expresión– y a la vez la peor de las épocas: recesión, hiperinflación, inestabilidad institucional y paros generales, entre otras bellezas. Sintetiza al respecto en el segundo volumen del libro “Paren las rotativas” el periodista Carlos Ulanovsky: “Durante la década del 80 se avanzó en la recuperación de las palabras, luego de una época de fuerte censura, y también hubo mayor libertad expresiva, al superarse un tiempo truculento. Pero no fueron iguales los progresos en material laboral. Al comienzo se había fantaseado con que la recuperación de la democracia generaría múltiples proyectos periodísticos. Al contrario, con respecto a los medios gráficos, la década trajo un saldo de sistemático achicamiento empresario, desocupación laboral, reducción de la calidad informativa y el cierre de medios como La Voz, Sur, Pueblo, Gaceta, Hoy y Mañana, Tiempo Argentino y, por un corto lapso, La Razón”.
En la Gaceta –lo recuerda un antiguo colega– Rial “hizo, en particular, dos seguimientos maravillosos: sobre una asesora de contenidos de ATC llamada Bokser, la primera censora de la democracia, y sobre el control que aplicaba en la desguazada Radio Belgrano la venerable Chiquita Constenla para limpiarla de ‘zurdos’ (en el 83 la manejaban Jorge Palacios y Ricardo Horvath y la llamaban ‘Radio Belgrado’, pero la primavera socialista duró menos de dos años, hasta que cayó la mina)”.
Dicen los que lo conocieron en aquel pasado que casi parece prehistórico que a los patrones –el Grupo Kraiselburd, dueños también de Diario Popular y gente muy ligada al radicalismo– nunca les cayó del todo bien tanto progresismo, ni recibían los mejores comentarios por parte de los “correligionarios” sobre el tipo de temas en los que Rial gustaba de inmiscuirse. “Un día se hartó y se fue”, cuentan. Pero, a su paso, había demostrado olfato para el escándalo, habilidad para la cacería de primicias y una incipiente habilidad de chef para los textos picantes. Un monstruito comenzaba a salir del cascarón.
En los siguientes años, pasaría por la agencia de noticias Télam y el diario La Razón. Pero su llegada a la redacción de Crónica, el diario con el que se había criado, sería un nuevo punto de inflexión en su carrera. Corría el año 1987 –o más bien se arrastraba, en medio de una de las peores crisis económicas de las que el gran pueblo argentino (salud) tenga memoria– y Héctor Ricardo García buscaba apuntalar el contenido con una contratapa plagada de chimentos. El elegido para tan magna tarea era el por aquel entonces director comercial del diario, Luis “Lucho” Avilés. Desbordado por la cantidad de trabajo, pidió un asistente. El ungido, Jorge Ricardo Rial.
Sería allí, en Crónica, donde las vidas de Jorge Rial y Luis Ventura se cruzaría por primera vez, tras una recomendación del periodista Daniel Ares, que le mencionaría a Ventura la existencia de este tal Jorge Rial, “un chico nuevo, que escribe muy bien y tiene mucho potencial, y que además tiene que parar la olla, porque tiene al padre muy enfermo”, lo recuerda un testigo ocasional de aquellos tiempos. Sí, aún cuando hoy el balance de poder parece colocar a Rial en el puesto de liderazgo, en aquellos tiempos remotos solo era “el chico nuevo” que trabajaba con Avilés. Ventura, en cambio, ya tenía una década de oficio.
Se cayeron bien mutuamente y Ventura casi apadrinó a Rial. Le pasaba datos y chimentos, lo ayudaba. Pronto dejaron de ser colegas para convertirse en amigos y compañeros de salidas nocturnas. Eran jóvenes, eran periodistas, creían que podían comerse el mundo de un bocado.
Algo que, eventualmente y a su manera, acabarían haciendo.
“Recorrimos mucho camino con el gallego”, confesaría Luis Ventura, refiriéndose a Rial, en una entrevista concedida a revista Semanario en octubre del 2012, “Él era el único sostén de su padre, muy enfermo en esa época, y traté de ayudarlo en lo que pude, y después él a mi”.
***
Antonio Ventura, el padre de Luis, el que lo marcó, el que fracasó en el intento de mantenerlo alejado del periodismo para que tuviera una carrera más convencional, murió a las diez y media de la mañana del 3 de marzo del 2014, tras varios meses sufriendo diferentes descompensaciones. Tenía 85 años, había vivido.
Desde la pantalla de América, su hijo lo despidió: “Mi viejo fue un maestro de mucha gente, crió a mucha gente que hoy es grande […] A toda la gente de América, a mis compañeros de Intrusos, a la gente de Paparazzi, a la gente de Crónica, […] gracias. Se fue el mejor, el mejor de todos. Mi viejo”.
Una morbosa leyenda urbana dicen que las cenizas descansan en una maceta en el patio el patio trasero de la casa de su hijo en Lanús. En sus días tristes –dicen– Luis Ventura reza frente a la maceta. Aún cuando la imagen en sí misma de Luis Ventura rezándole a un helecho en el patio es digna de una comedia negra, esto no es cierto. El departamento de Lanús que fuera de sus padres, aún lo conserva. Allí están las cenizas de ambos, además de las de sus tías Clorinda, Rosa y Julia; de su suegra Emilia; y de todos los perros que tuvo por mascotas a lo largo de su vida. Es su santuario, donde el guerrero se retira a sentirse en contacto con sus ancestros.
Y es el lugar que ha sido su refugio cuando, en plena crisis, Estelita le cerrara la puerta en la cara.
***
Ramón Rial murió a los 63 años, el 15 de septiembre de 1990, tras cinco meses de casi de darle pelea a un cáncer de colon que ya lo había apuñalado por la espalda, que le fuera diagnosticado cuando quedaba poco y nada por hacer. Agotado por el tratamiento que recibía en el Hospital de Vicente López, fue el mismo Ramón el que le pidió a su hijo “llevame a casa”. A bordo del legendario y vapuleado Dodge 1500, padre e hijo hicieron un último viaje de Vicente López a Munro. “No me acuerdo cómo sonaba su voz”, se lamenta Jorge Rial, a más de tres décadas del último abrazo. Su esposa Victoria lo sobreviviría una década.