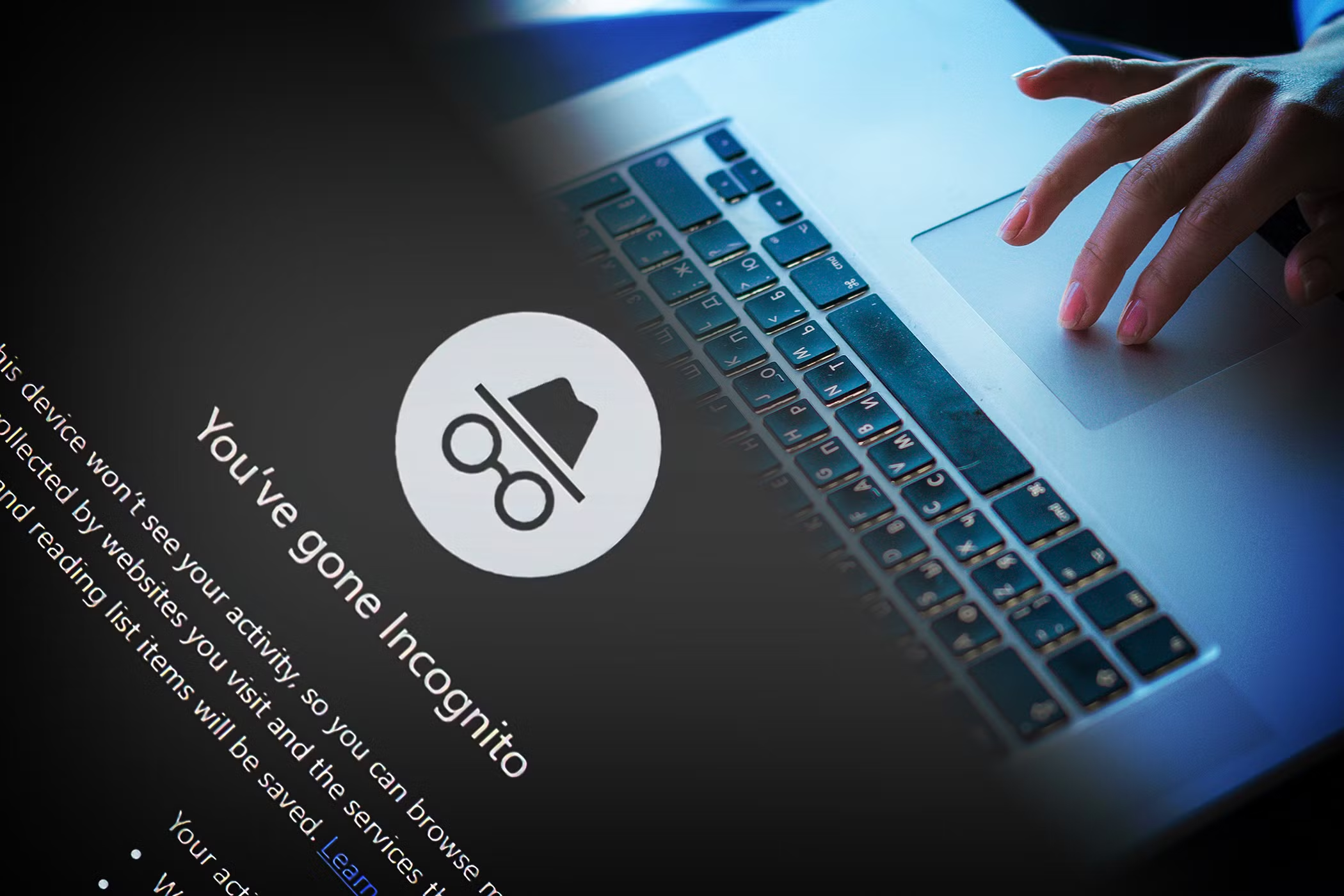El espejo de la historia ocupa un lugar central en la obra de Tulio Halperin Donghi. Este brillante conjunto de ensayos escritos entre 1976 y 1986 presenta los frutos de una exploración que sitúa la experiencia histórica argentina en un marco latinoamericano.Hasta entonces, el esfuerzo por concebir a la Argentina como parte de América Latina era inusual en la cultura de una nación que, precisamente, se enorgullecía de sus diferencias con las demás naciones del continente. Fueron las peculiares circunstancias de esos años dramáticos, en los que la violencia y el terrorismo de Estado asolaron el Cono Sur, las que desmintieron esa confianza ciega en la excepcionalidad argentina.
Escrito bajo el impacto de esa recaída en la barbarie, este libro nos ofrece una poderosa evidencia del encuentro de nuestro país con su “destino sudamericano”, desplegando nuevas maneras de pensar aspectos significativos de la política y la cultura de la región. En sus páginas, el lector se encontrará con una admirable reflexión sobre la dictadura como régimen político, sobre las características y la trayectoria del liberalismo, y con un célebre ensayo sobre la figura y las transformaciones del intelectual latinoamericano. El libro también se interna en la relación entre literatura, ciencias sociales y política, y aborda tópicos más específicamente argentinos, como la manera en que fue pensada la inmigración a lo largo de más de un siglo.
A continuación un fragmento, a modo de adelanto:
8- 1880: un nuevo clima de ideas
¿Mil ochocientos ochenta marca en el dominio de las ideas una tan clara línea divisoria como en el de la política? Nada menos evidente; aun así un uso no totalmente injustificado ve en esa fecha la del relevo de los hombres y las ideas que dominaron la etapa de organización nacional, por la nueva generación que esa fecha de signa.
Si en cuanto a los hombres esto es verdad más que a medias, respecto de las ideas lo es sobre todo si se agrupa el rimero de las vigentes antes de esa línea divisoria bajo el signo de la ideología romántica acriollada que introdujo la generación de 1838, cuyos últimos ecos se apagarían en 1880: ella marcaría entonces la transición final del romanticismo al positivismo.
Esa caracterización sin duda deja de lado la presencia cuantitativamente significativa, antes y después de 1880, de un pensamiento espiritualista, cuyas manifestaciones Arturo Roig ha venido inventariando con ejemplar prolijidad. Ello no es quizá demasiado grave: ese pensamiento, pálida floración académica, nunca tuvo en la Argentina el eco que alcanzó por ejemplo en el Uruguay.
Más grave es en cambio que no haga justicia a la heterogeneidad de orientaciones y motivos que domina hasta 1880, a través de formulaciones – las de Sarmiento, Alberdi, Mitre o Hernández– en que la impronta personal es más significativa que la deuda común con el legado ideológico, pasablemente ecléctico, de 1838. Esto no es válido para la etapa que sigue: falta en ella la presencia dominante de personalidades igualmente vigorosas. Y ello nos lleva a considerar una dimensión esencial en la vida de las ideas: el modo concreto de inserción de la elaboración y debate ideológicos en la vida argentina.
Porque es evidente que la ausencia en la nueva etapa de personalidades de gravitación tan fuerte como las que dominaron la precedente no se debe tan sólo a que sus sucesores no supieron conservar la disposición a pensar con originalidad y novedad una visión del mundo a partir de los problemas concretos y acuciantes de la Argentina (aunque esa menor ambición intelectual es indiscutible, y en la aguda caracterización de Alejandro Korn es ella, más que la apertura a nuevas inspiraciones ideológicas, la que permite reconocer la frontera entre la etapa tributaria de la generación de 1838 y la dominada por la de 1880). Pero si la originalidad del pensamiento individual resalta menos no es sólo porque los nuevos pensadores son en efecto menos originales, sino porque su pensamiento halla más difícil recortarse nítidamente sobre el trasfondo de un clima colectivo de ideas ahora más definido. Es que en las décadas transcurridas desde Caseros se han creado las condiciones para el surgimiento de una nueva opinión pública, dispuesta a definirse colectivamente no sólo frente a las obvias alternativas de la política facciosa, sino sobre los básicos dilemas político-ideológicos de la segunda mitad del siglo. No faltaron en la etapa anterior a 1880 formulaciones ideológicas maduras y sutiles; ellas sólo alcanzaron eco cuando lograban presentarse como formulación ideal de una lealtad facciosa basada en la rencorosa memoria de una colectividad tradicional antes que en la común adhesión a un credo político; así ocurrió con Mitre, con Sarmiento, con Hernández, y el aislamiento de Alberdi se debió, entre otras cosas, a que sólo intermitentemente y a desgano aceptó esa necesaria servidumbre (y en las ocasiones en que lo hizo reveló una vez más su casi sobrenatural ineptitud para entender los mecanismos efectivos de la política en el Plata).
El gran debate político-ideológico que sigue a 1880 (el que durante la entera década va a arreciar en torno a las reformas laicas) se va a dar en efecto al margen de la ya moribunda tradición de conflictos entre las facciones tradicionales, y no por eso dejará de estar dominado por el choque de macizas corrientes de opinión pública, antes que por la confrontación entre formulaciones identificables con figuras individuales. Que ello no se debe tan sólo a una baja en el temple creador de quienes piensan el problema lo revela, por ejemplo, el hecho de que las justificaciones que Sarmiento, Mitre o López dan para su apoyo a las reformas laicas ostentan diferencias que repiten las que han mantenido separadas sus trayectorias intelectuales en el pasado; aun así, ahora esas diferencias no son realmente importantes ni aun para ellos mismos, porque quienes en el pasado fueron creadores y definidores de una corriente de opinión aceptan ser voceros de un clima de opinión colectiva.
Esa dimensión coral en la vida de las ideas, antes ausente, aparece magnificada porque el debate laico atrae a la liza a la Iglesia, y esta conserva la capacidad de incorporar a él, como espectadores apasionados, a vastos grupos habitualmente indiferentes a las confrontaciones ideológicas (aunque ha perdido, si alguna vez la tuvo en la Argentina, la tanto más temible de lanzarlos a la defensa armada de la fe recibida). Si no es necesariamente cierto, como alegan los defensores de las reformas, que la participación en el debate de compactas multitudes, expresada a través de petitorios que recogen firmas por millares, es el fruto fraudulento de un abuso de confianza perpetrado por el clero en daño de sus catecúmenas (que siendo mujeres, sugiere el ministro Wilde, no pueden desde luego entender qué están haciendo), es menos dudoso que esas movilizaciones se traducen en una ampliación efímera de las bases humanas y sociales de la opinión pública.
Los avances perdurables de estas son, sin duda, más limitados, pero todavía muy reales, y se reflejan mejor en la organización de congresos basados en la comunidad de intereses intelectuales o profesionales o de orientación ideológica (desde el Congreso Pedagógico, en que las fuerzas laicas obtienen una victoria decisiva, hasta las asambleas católicas).
Esa ampliación de la opinión pública se acompaña de una opacidad creciente en el debate ideológico; lo que se expresa en un lenguaje que se ha emancipado por fin de la necesidad de rendir homenaje a los mitos facciosos antes dominantes son a menudo posiciones que pagan su robusta simplicidad al precio de una trivialidad estridente y agresiva. Miguel Cané no es sin duda el único que atribuiría – en De cepa criolla, de 1884– esa creciente vulgaridad al peso que adquirió en la campaña laica “la guerrilla guaranga de los sueltistas”, aunque sin duda era más específicamente suya la tendencia a ver en ella uno de los signos del avance general del “guarango democrático” contra los bastiones de un amenazado orden aristocrático, del que el alter ego de Cané, cuyas experiencias recoge De cepa criolla, era defensor alarmado.
Pero esa explicación del cambio de tono del debate por la ampliación del público no es totalmente satisfactoria; ya antes de que se hiciese evidente la presencia de una nueva opinión pública que no podía sino transformar el debate de ideas, algunos miembros veteranos de la élite intelectual argentina mostraban impaciencia creciente frente a la cortesía rica en reticencias que desde 1838 se había practicado al considerar el lugar del catolicismo en la Argentina moderna. Juan María Gutiérrez, cuyas credenciales como miembro fundador de esa aristocracia del espíritu eran más inobjetables que las de Cané, no había creído derogar a su dignidad de gentleman and scholar cuando, en la década anterior, celebró el incendio del Salvador con un destemplado ataque a las restauraciones religiosas. Y luego de 1880 los padres fundadores sobrevivientes no iban a eludir, cada uno en su estilo, el nuevo combate, en el que Sarmiento no iba a poner más mesura que la habitual en él en esas ocasiones.
Es que el debate en torno a las reformas laicas no podría ser el episodio más significativo de la vida de las ideas en la etapa que se abre si no reflejase algo más que la ampliación de su base social; traduce también un temple nuevo, que no se manifiesta necesariamente en el enriquecimiento de los contenidos ideológicos vigentes, sino en la urgencia nueva con que gravitan nociones que están lejos de ser totalmente novedosas. La trivialidad del debate laico no se debe tan sólo a la presencia de un público nuevo y ansioso de escuchar una vez más la evocación de las etapas más penosas en la larga historia del pontificado. Se debe también a que entre los contendientes sólo los de parte católica parecen reconocer la trágica hondura del conflicto, en que se delibera el repudio de un pasado inmemorial y aun cercano. Entre los defensores de las reformas encontramos ya muy poco de la tendencia a presentar a sus adversarios como los voceros de un sobrecogedor misterio de iniquidad (que había dominado el despertar anticlerical a mediados de siglo y en el Plata había sobrevivido en la prédica truculenta de Francisco Bilbao); lo más frecuente ahora es que se nieguen a tomarlos en serio. Es reveladora la actitud que paladines de las reformas, como Wilde o Groussac, mantienen hacia el más implacable de sus adversarios ideológicos, Pedro Goyena: el afecto que le guardan, no por efusivo y sincero deja de tener algo de insultante. Goyena es sin duda un hombre de bondad infinita, un caballero intachable y un amigo encantador; si siguen percibiéndolo tan claramente como tal es porque ni por un instante conceden importancia alguna a su apocalíptica elocuencia de paladín de la fe.
La pobreza del debate se debe en parte entonces a que se libra contra una fuerza que aparece en retirada, luego de haber sufrido golpes que parecen decisivos a su prestigio. Ello gravita sin duda sobre los defensores de las posiciones católicas, pero son las consecuencias de esa circunstancia sobre los adversarios de ellas las que permiten explorar mejor el temple de ideas de la nueva época, ya que fueron los partidarios de las reformas los que dejaron en él la impronta más profunda.
Desde la perspectiva de los innovadores, el menosprecio de la posición adversaria tiene raíces a la vez locales y universales. Las primeras son más remotas y secretas; se vinculan a que sólo ahora esa corpulenta realidad que fue la colonia española y católica ha dejado de vivir en la memoria colectiva de la generación que domina la vida política y da su tono al debate de ideas. Por el momento señorea sin contrapeso alguno la imagen fuertemente negativa acuñada a partir de 1810 acerca de un pasado por definición execrable (y ello se refleja aún en la reticencia de los polemistas católicos, que si no se fatigan de señalar en el catolicismo una de las dimensiones esenciales de la nacionalidad, prefieren para ello no explayarse sobre las razones históricas). Hasta ahora, esta imagen fuertemente polémica había mantenido constante tensión con otra debida a la memoria familiar y a la colectiva de una sociedad tantos de cuyos miembros habían alcanzado a vivir en el marco de la colonia. Si Sarmiento, López y Mitre no habían ahorrado a la herencia española las críticas más virulentas, ellas escondían – a menudo mal– una íntima ambivalencia; Sarmiento no podía por ejemplo olvidar que una de las figuras por él más veneradas en su infancia era la de ese cura Castro, que había muerto con el nombre del bienamado Fernando en los labios. Y supo integrar ese recuerdo, y la lealtad a él, con la adhesión razonada al nuevo orden republicano, en esos Recuerdos de provincia, en que la dignidad histórica del pasado hispánico y católico era evocada de modo tanto más persuasivo porque no servía ningún propósito polémico contra el presente. Porque reconocía en ese pasado un macizo hecho de civilización, no había estado tentado de reducir los elementos que juzgaba negativos de su herencia al rimero de puerilidades que los hombres que no tenían de él experiencia viva descubrían ahora en ellos.
La lealtad a un pasado aún vivo no podía servir entonces – como había servido en Colombia o Chile a mediados del siglo– para equilibrar los estímulos de signo contrario cada vez más abundantes en el contexto mundial. Y estos arrecian en efecto con fuerza creciente; su expresión más aguda la alcanzan en el conflicto entre la religión y la ciencia. Este se hace más difícil de eludir gracias a los avances del evolucionismo biológico y la constitución de la prehistoria como disciplina científica; ambos no sólo hacen estragos en los primeros tramos del relato bíblico, sino parecen socavar la base misma de la dialéctica cristiana de caída y redención. Sin duda, una interpretación menos pedantescamente literal del pecado de Adán terminará por disolver el conflicto, pero la reacción inmediata a esos avances científicos está quizá mejor representada por la denuncia de Menéndez y Pelayo contra esa fábula que los enemigos de la fe llaman prehistoria. Actitudes como esta permiten entender mejor por qué los defensores de posiciones tradicionales afrontaban tan a menudo la desdeñosa indiferencia de sus adversarios mejor informados, pero sería erróneo atribuir la irreconciliabilidad del conflicto a una excesiva rigidez de la Iglesia o sus defensores. Por el contrario, esta se manejó con cautela mayor que los defensores de posiciones análogas en el mundo protestante (una cautela que iba a abandonar en cambio frente a las tentativas de introducir criterios científicos nuevos en la exégesis bíblica). Son en cambio los adversarios de las posiciones católicas quienes martillan sobre la incompatibilidad entre estas y las comprobaciones de las nuevas ciencias, en las que quieren ver la prueba definitiva de la incompatibilidad radical entre la herencia católica y el mundo moderno.
La fuerza del movimiento secularizador se apoya, en efecto, en la adhesión apasionada al avance de la modernidad, del que el logrado por el conocimiento científico es sólo un aspecto; por detrás de él es la transformación de las bases técnicas y económicas de la civilización la que evoca ese eco fervoroso. La noción de que esa transformación es el despliegue de una fuerza benévola ha sido hasta tal punto desmentida por los hechos que preferimos caritativamente olvidar cómo ella fue capaz de inspirar en hombres cercanos a nosotros en el tiempo una nueva fe secular en la salvación de la humanidad a través del proceso histórico mismo; es esa fe la que les hace seguir los avances del capitalismo industrial con la misma veneración con que medio siglo después los seguidores de otra fe profana veían en el endicamiento del Dnieper un signo seguro del ingreso de la entera humanidad en una etapa decisiva de su redención. Pero si olvidamos que Sarmiento contemplaba la nueva silueta de la costa del Retiro, en Buenos Aires (en que los monumentos erigidos por la piedad española quedaban aplastados por los de la era del ferrocarril, y estos últimos por esas letras descomunales que acompañaban por centenares de metros el avance del viajero, proclamando en nombre del señor Bagley las excelencias de la auténtica Hesperidina), con una aprobación sonriente que refleja su adhesión efusiva a la marcha providencial de la historia (que ha enseñado finalmente a los hombres a buscar su salvación en este mundo) seremos nosotros quienes habremos trivializado el debate, porque nos rehusaremos a ver, tras del choque de ideas a menudo indigentes y toscamente expresadas, el conflicto entre la fe heredada y una fe rival, que si no tiene necesariamente sobre aquella la superioridad que pretende deber a su supuesta base racional, parece en cambio más capaz de ganar adhesiones activas y eficaces.
Es esa nueva fe la que consolida en su apoyo a una nueva opinión pública; es su lenguaje apodíctico, más que la vulgaridad de algunos de sus argumentos, la que frena la adhesión de un Cané que apreciaba demasiado su escepticismo para abdicar de él en homenaje a esas macizas seguridades. Y esa fe la comparten también quienes aportan al nuevo combate su veteranía de medio siglo de acción política. Pero los que sólo en el ocaso de su carrera pública colocan en el centro de su interés la lucha por la secularización están también influidos por una problemática que ha gravitado ya en etapas previas de esa carrera. Por detrás del conflicto entre el legado cristiano y la nueva fe mundana reconocen todavía como problema la tensión más específica entre la herencia cultural de la Europa católica (y sus prolongaciones ultramarinas) y las exigencias de un orden más moderno que se afirma primero en la Europa nórdica y protestante.
El descubrimiento de que los países de tradición católica marchan rezagados y que ese rezago tiene para los antes coloniales consecuencias potenciales tan peligrosas que amenazan su supervivencia misma lo han hecho ya Sarmiento y Alberdi a mediados de siglo. Pero entonces el ámbito en que habían examinado ese rezago creciente había sido más limitado; ellos preferían oponer los países de catolicismo ibérico y la Inglaterra de la Revolución Industrial. Era más limitado también en otro aspecto: la segunda aparecía como superior sobre todo en cuanto mejor adaptada para sobrevivir en el clima económico nuevo que, tras de imponerse en la Isla, avanzaba irrefrenablemente sobre el mundo; esa superioridad no argüía entonces la global, de una versión de la civilización occidental moderna sobre otra.
Ello era así porque de la Europa católica había surgido la todavía primera potencia política del continente, que era a la vez la avanzada del movimiento ideológico y cultural europeo. Y precisamente luego de la crisis de 1848, una Francia que no excluía su herencia católica de esa reconciliación general con todos sus pasados ensayada bajo el Segundo Imperio definió con signo católico – desde los lugares santos, hasta los Estados de la Iglesia y México– una política exterior que intentaba asegurar la gravitación a escala mundial a la que aspiraba más tenazmente desde que su economía comenzaba a crecer al ritmo de la cada vez más desenfrenada expansión del capitalismo a escala mundial.
Esa Francia era el modelo que Alberdi proponía – sin siempre nombrarlo– a una Argentina de nuevo extraviada en el laberinto de sus luchas facciosas; aun quienes, como Sarmiento, hallaban abominable el Segundo Imperio, no podían dejar de admitir – así fuera a través de su creciente alarma– el testimonio de esos éxitos. Pero a ellos siguió el derrumbe de 1870-1871, que puso fin a más de dos siglos de predominio francés en el continente europeo. A la superioridad económica anglosajona se sumaba la militar y política (en algunos años más se advertiría que también la científica y cultural) de una Alemania unificada bajo la hegemonía prusiana y protestante.
Ahora era toda la Europa católica la que la marcha del progreso dejaba atrás. La noción de que la salud misma de la nación exigía la erradicación de ese legado debilitante que era el del catolicismo da nueva fuerza al sentimiento anticlerical en los países latinos, y no deja de gravitar en el avance de popularidad que la política de secularización conoce en la Argentina en la década de 1880. Pero su influjo es sin duda secundario; ofrece a lo sumo la dimensión política que nunca ha estado ausente de las querellas teológicas cada vez que estas lograron colocarse en el centro de la atención colectiva.
El debate se da ante todo entre dos maneras de ver el mundo; aunque el Estado apoya la que combate la Iglesia a través de medidas que ensanchan su propia jurisdicción en perjuicio de la de esta, al hacerlo invoca, más bien que la necesidad política de ampliar la esfera de sus potestades, la de poner a estas al servicio de un cierto ideal de civilización. Hay sin duda buenas razones para que la dimensión propiamente política del conflicto reciba en la Argentina atención más limitada aun que en otras partes, pese a los esfuerzos de los polemistas católicos por colocarla en el centro de la controversia. El Estado central acababa de obtener una victoria abrumadora sobre enemigos más serios que una Iglesia que nunca había intentado desafiar su supremacía: el conflicto en torno a la política secularizadora se tornó a la vez posible y oportuno precisamente gracias a que esa victoria había cerrado para siempre un debate más urgente sobre el ordenamiento interno del país.
Posible porque el Estado parecía ahora invulnerable a las módicas represalias que cabía esperar de parte católica; oportuno porque contribuía a colmar el gran vacío que la muerte de la política tal como se había practicado hasta 1880 dejaba en la vida colectiva. La brusca clausura de horizontes que suponía el reemplazo de ese viril deporte por la ordenada administración del Estado era compensada por la apertura de ese nuevo terreno de batalla. Y el terreno no podía estar mejor elegido por esos homines novi cuya brusca exaltación al poder y sus aledaños no dejaba de causar escandalizada sorpresa: en la polémica laica iban a encontrar un terreno común con las más ilustres víctimas de su encumbramiento. Sarmiento, Mitre o López podían expresar las más desdeñosas reservas frente al advenedizo roquismo; su incorporación a la campaña laica los aclimataba en el nuevo terreno de la vida pública argentina, y consagraba – cualesquiera fuesen las cautelas y las protestas con que acompañasen su entrada en ella– su integración subordinada en el nuevo orden.
El debate de omni re scibili en que desemboca la polémica del laicismo, aunque no pone fin a la tradición de discusión propiamente política, contribuye a arrojarla a los márgenes de la vida pública. Por otra parte no le reconoce ya lugar legítimo en ella el coro de los ufanos triunfadores de 1880. Léase el admirable discurso del general Roca al asumir la presidencia en octubre de 1880; ese conciso y elocuente himno a los avances del poder central promete del futuro nuevos avances de esa fuerza bienhechora, que eliminarán para siempre el peligro de la anarquía. Ese triunfo no es sin duda vacío, pero los bienes que de él espera Roca no los anticipa en la esfera de la política.
Frente a esas robustas seguridades que hacen innecesario todo debate, las recusaciones no tendrán – hasta que el fin de la prosperidad convierta a un efímero puritanismo político a vastas masas antes más indulgentes– eco significativo; la indiferencia del público nuevo – y la de los más entre los veteranos espectadores del debate político– inspira quizá en parte la desesperada amargura de más de uno de esos análisis críticos. Pero esta proviene sobre todo de la persuasión de que el observador no contempla ya un país en vertiginoso cambio: el nuevo orden argentino ha cuajado ya, y no parece que la más acerada de las críticas sea capaz de socavar su insolente salud.
En ese contexto se entiende por qué el examen crítico del orden nuevo busca su público a través del libro o la revista académica; como acto político ese examen es reconocido como fútil por los más entre quienes lo emprenden; se justifica en cambio como empresa intelectual, cuyo público es el más circunscripto que esos medios alcanzan.
Esa crítica a medias privatizada revela, junto con una extrema diversidad en las motivaciones y los supuestos ideológicos de los que marcan su disidencia, una notable similitud en la definición de los rasgos que juzguen inaceptables en el nuevo orden. José Manuel Estrada en Problemas argentinos, Vicente Fidel López en las digresiones de actualidad que incluye en el prólogo a su Historia de la República Argentina y Sarmiento en los artículos luego reunidos en Condición del extranjero en América coinciden en efecto en denunciar en la excesiva autonomía ganada por el Estado frente a la entera sociedad el problema y el defecto central del orden roquista.
La alegación parece anticipar la que póstumamente acusará al roquismo de haber despojado a los sectores populares de toda representación política. Está sin embargo muy distante de ella: para López, para Estrada y aun para Sarmiento es más grave que haya despojado de influjo político a los sectores que no son populares. Para ellos el problema no es que la Argentina esté gobernada por una menuda oligarquía, sino que esta oligarquía no esté formada por quienes están en la cumbre de la sociedad nacional. Para Estrada, en la Argentina de 1880 “nadie permanece en el poder con tanta firmeza como los representantes del elemento democrático más enfermizo y bárbaro”; es el “incremento impreso por los ambiciosos al democratismo que le sirve de instrumento” el que condena en nombre de las “clases conservadoras”.
Ese diagnóstico de una peculiar hora argentina pierde sin duda algo de su precisión porque Estrada lo utiliza como un punto de partida que está ansioso de dejar atrás para enzarzarse en su habitual combate contra el liberalismo moderno, al que acusa de participar en el culto idolátrico del Estado, signo de la renacida gentilidad. Puesto que son los elementos democráticos del roquismo los que Estrada objeta sobre todo, concederá escasa atención a los de falsificación de la democracia, que parecen aun más peculiares de ese régimen. Estrada parece, por otra parte, advertir muy bien que su línea de razonamiento no puede convencer sino a los ya convencidos, y no concluye convocando a los argentinos a ninguna empresa de saneamiento político, sino recordando a los católicos su deber de apartarse desdeñosamente de un orden político basado en supuestos absolutamente inaceptables.
Pero si los remedios que Estrada propone son muy suyos, su diagnóstico coincide sustancialmente con el que adelanta Vicente Fidel López, quien por su parte parece haber destilado de las decepcionantes experiencias de una larga y poco afortunada carrera política una reinventada ideología whig, un coherente liberalismo oligárquico, cuyos modelos reconoce en Inglaterra, el Brasil imperial y Chile sólo al precio de negarse a advertir que aun esos dechados han comenzado a ser corroídos por los avances de la democracia.6 El régimen roquista – al que no reconoce diferencia esencial con la situación anterior a 1880, no más hospitalaria a sus tenaces ambiciones– sobrevive muy maltrecho a esa comparación: en esos países admirables gobierna la opinión pública, y es tristemente evidente que ella no gobierna en la Argentina. Aquí gobiernan los representantes de las mayorías electorales, y López – como Estrada– no se interesa en averiguar si esa representatividad es real o fraudulenta, porque la una es para él tan inaceptable como la otra. Para volver las cosas a su quicio es necesario adoptar un régimen parlamentario. Él dará el poder a una opinión pública formada no por el entero cuerpo de ciudadanos sino por aquellos cuya independencia y luces les permiten alcanzar en efecto una opinión con conocimiento de causa. ¿El principio de soberanía popular es compatible con ese ideal político? López no afronta el problema, pero el tenor general de su discurso sugiere que si no lo hace no es porque una devoción residual por ese principio lo disuada de ello; es más probable que lo halle del todo irrelevante.
Sarmiento coincidirá con ese diagnóstico, que expresará en términos aun más incisivos. Para él el Estado roquista no es una institución a la cual nadie que tenga algo que perder confiaría decisiones capaces de influir sobre el futuro de su patrimonio. No podría serlo, apoyado como está en máquinas electorales que movilizan a “la hez de la sociedad”, hace imposible que las provincias sean gobernadas y representadas por “representantes de su riqueza y saber”; en lugar de estos ha encaramado a “aspirantes que principian la vida, bajo los escozores de la pobreza, buscando abrirse camino como y por donde se pueda”. Es necesario, concluye Sarmiento, siempre dispuesto a llamar a las cosas por su nombre, que las “clases propietarias” vuelvan a asegurar su legítimo influjo sobre el Estado, para devolverlo a un rumbo menos cínicamente aventurero.
Pero si el diagnóstico exaspera el motivo antidemocrático, la solución que Sarmiento propone es la aplicación más sincera y auténtica de las instituciones democráticas. Su intervención no se da mediante un análisis que dirige a sus pares en el debate intelectual a través del libro o la revista, sino a través de una campaña de agitación en la prensa cotidiana: la que emprende en favor de la nacionalización de los residentes extranjeros. Por lo menos en la Capital los extranjeros constituyen el núcleo de una nueva clase media cuya invasión de las listas electorales sería capaz de equilibrar el predominio en ellas de esos grupos plebeyos al cabo limitados, incorporados a la máquina roquista, y el político de esa minoría aun más reducida de las clases medias y altas que ha colonizado el Estado para vivir parasitariamente de él. Para Sarmiento las ampliadas clases propietarias sólo podrán conquistar un influjo político necesario, a la vez que a ellas mismas, a la entera colectividad, si están dispuestas a correr el doble albur de la política y de la democracia.
Se ve cómo todas estas críticas, que los vencedores de la hora descontaban como inspiradas por la nostalgia del pasado, apuntan al futuro. Hoy tendemos a ver en el roquismo la suprema encamación de la alberdiana república posible; sus críticos advertían mejor que nosotros que – precisamente porque era eso– había colocado ya en el orden del día los problemas de la república verdadera. Advertían que se acercaba la hora en que los dilemas que Tocqueville había planteado medio siglo antes se anunciarían en el horizonte argentino. Esos exámenes sin complacencia de la república posible llevan así inexorablemente a formular la pregunta central de la etapa siguiente: si es de veras posible la república verdadera, la que debe ser capaz de armonizar libertad e igualdad, y poner a ambas en la base de una fórmula política eficaz y duradera.
Sólo Sarmiento se atreve a apostar por la afirmativa, y sus artículos, que parecen fragmentos de un arbitrario soliloquio, anticipan en efecto mejor el camino que buscará la república posible para hacerse verdadera que los más compuestos argumentos de Estrada o López. Pero aun Sarmiento, al volverse hacia el futuro, no conserva nada de la fe con que dibujaba en Facundo el que seguiría a la mina del rosismo; si en 1845 la Argentina por él diseñada se le aparecía como el cumplimiento de una promesa inscripta en la marcha misma de la historia, el futuro que ahora invoca es el resultado no muy probable de una apuesta desesperada.
El temple de esas críticas explica que quienes comenzaban a gozar los frutos de su victoria se negaran de antemano a atender sus argumentos; más que el de safío político que ellas suponían era el pesimismo que las alimentaba el que los indisponía a escucharlas. Pero ya se ha visto que, más allá del orden roquista, esas críticas exploran el horizonte democrático que ese orden anuncia, y es significativo que ese pesimismo se haga aun más radical, al abordar esa perspectiva más amplia. Ellas advierten muy bien que en 1880 la Argentina había concluido esa navegación que había dejado como herencia un país hecho de nuevo hasta los cimientos; advierten también que, pese a la estabilidad alcanzada con el roquismo, había a la vez emprendido otra. Y los primeros pilotos de esa nueva navegación no encuentran en sí mismos nada de la optimista seguridad de los que medio siglo antes habían trazado el derrotero de la que acababa de cerrarse.