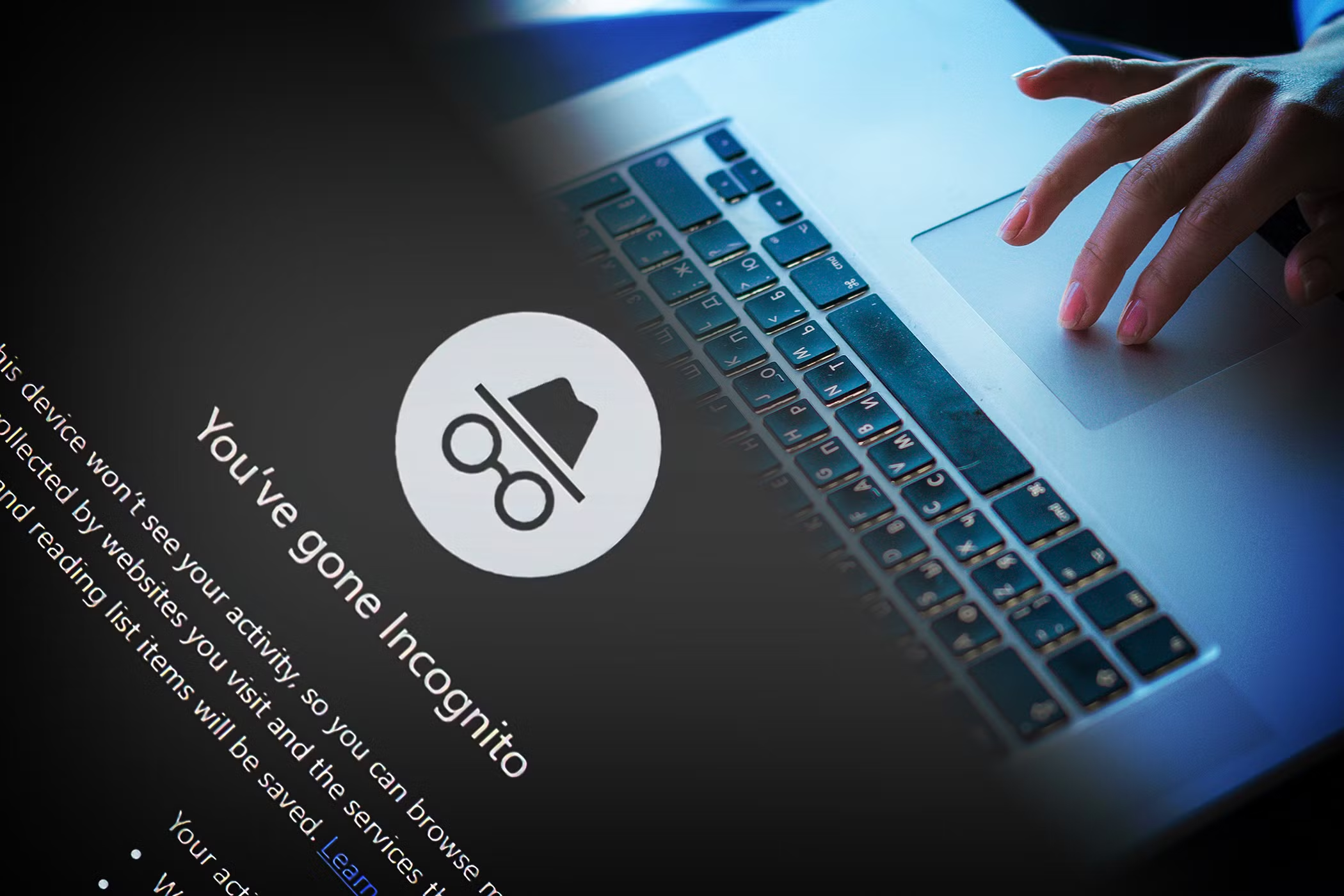El enfoque sensible y multidisciplinario de Daniel López Rosetti nos devuelve a las grandes preguntas existenciales. En la era de Google, parece que cualquier duda puede ser respondida a golpe de clic y que el interés por esos interrogantes ha menguado.
El autor nos vuelve a despertar el apetito intelectual con un tratado lleno de respuestas didácticas y asombrosas, que coloca a Darwin y su psicología emocional de la evolución como una suerte de padre de Sigmund Freud, y que echa mano de Osiris, Séneca y Shakespeare para dilucidar la intimidad del teatro humano. Por ese camino, descifra la sonrisa más enigmática de la historia de la pintura y explica cómo la demencia influyó positivamente sobre Ravel para componer su legendario Bolero.
A continuación un fragmento, a modo de adelanto:
Capítulo 9 – La inteligencia emocional
La clásica definición de inteligencia nos remite de manera casi espontánea a la noción de las habilidades relacionadas con el rendimiento matemático y lógico, a la razón, incluso a la buena memoria. Todos recordamos al más destacado del aula de nuestro colegio secundario, aquel que sacaba las mejores notas y recibía los premios, a quien nunca íbamos a encontrar rindiendo una materia en marzo. Era el mejor. Pero, aunque sin duda aquellas habilidades que hacían de aquel compañero el mejor alumno del aula son de gran valor y utilidad, no resultan suficientes para encontrar el camino del bienestar.
El GPS emocional
Cuando se comenzó a «medir» la inteligencia, lo primero que se hizo fue recurrir a la resolución de problemas matemáticos. La exactitud en los resultados y la velocidad en su obtención podían separar poblaciones que iban desde las más a las menos «inteligentes». Si usted resolvía un problema matemático bien y rápido, el diagnóstico estaba hecho: usted era inteligente y el futuro sería suyo. Aquellos test eran tan exactos que se expresaban a través de números, en términos de coeficiente intelectual (CI).
Pero, claro, la ciencia no tardó en aceptar lo que resultaba obvio: un papel es un papel y no la vida. La vida es otra cosa. La vida es algo más que un razonamiento de lógica, una raíz cuadrada o un ejercicio de geometría. La vida es interacción social y lo que nos determina, nuestro cerebro, es por definición un órgano social. Ya vimos en detalle que el lenguaje verbal y el no verbal son esenciales en la comunicación social. La emoción misma, por definición, es una forma de comunicación básica, llana, simple, directa y ancestral.
Interactuamos socialmente todos los días, a cada instante, y los momentos de soledad solo nos preparan para aquellos de comunicación con el mundo de los otros. En el trabajo, en los afectos, en el amor y en la vida misma nos relacionamos con los demás en un mundo complejo de interacciones mutuas y recíprocas que son la base de nuestra inserción social. Como en el fútbol, donde el posible movimiento de los jugadores no puede ser previsto con exactitud, ya que las posibilidades en la dinámica del juego son infinitas. En ese juego ilimitado de posibilidades de interacción social que por definición jamás es estático, se juega nuestro destino. El pensamiento, la lógica y la razón no son el mejor GPS para orientarnos en el mundo emocional. Dante Panzeri, un famoso periodista deportivo argentino, se refirió al fútbol con una frase que hizo historia; dijo que el fútbol es la «dinámica de lo impensado». Hacía referencia a que el curso de los acontecimientos en un partido de fútbol excede, por su natural dinámica, lo que se podría «pensar» antes del silbato inicial que da comienzo al juego. La jugada de pizarrón ocurre ahí, en el pizarrón. Resulta que, cuando el partido comienza, los jugadores del equipo contrario se mueven y los movimientos resultan casi imprevisibles, no pueden ser anticipados desde la razón, previstos desde el pensamiento.
Lo mismo podría aplicarse a la vida, una suerte de «dinámica de lo impensado», porque en la vida la realidad supera a la ficción y el pensamiento racional es insuficiente para jugar el juego. El resto de las personas también juegan, racional y emocionalmente. Valga esta comparación para aproximar la noción de que las relaciones interhumanas sociales van mucho más allá de la previsibilidad que la razón intenta explicar. La emoción también participa, y de manera dominante, en el juego de la vida. Nuestra condición de seres emocionales nos obliga a acceder al mundo de los otros y de las cosas no solo con la razón como guía, sino con una suerte de GPS emocional que nos permita conocer nuestras propias emociones y la de los otros para lograr una adecuada interacción social. Veamos los siguientes ejemplos de la vida real para puntualizar aún más este concepto.
El caso de Esmeralda G.
Se sentaba en primera fila. Siempre bien arreglada, con el uniforme impecable. Era un ejemplo de corrección. Sus útiles escolares se encontraban todo el tiempo ordenados y en las mejores condiciones. Cuando un profesor de cualquier materia invitaba a pasar al frente a exponer la lección del día, nunca dejaba de levantar la mano. Sacaba las mejores notas en todas las materias. Los profesores la citaban como ejemplo y siempre se hacía acreedora de las menciones especiales. Cuando el colegio intervenía en algún evento intercolegial relacionado con las aptitudes, formaba parte del equipo representante. Era lo que se denominaba una alumna inteligente y en los pasillos se referían a ella como el bocho de la clase. Sus habilidades para comprender y estudiar saltaban a la vista. En consecuencia, no requería de ningún compañero de la escuela para estudiar en conjunto o desarrollar un tema de equipo. De hecho, estudiaba sola y no era popular para participar en trabajos grupales. Esmeralda G. era una estudiante eficiente y se conducía en forma individual.
Terminó el colegio secundario con las mejores notas y el acceso a la formación universitaria fue casi un trámite. Durante la carrera en la facultad, se repitió el modelo acuñado en la escuela secundaria: buen rendimiento académico, buenas notas y sin tropiezos. Un día obtuvo su título de grado con diploma de honor y se integró de lleno al mundo del trabajo. Con sus antecedentes, no le fue difícil ingresar en el área administrativa de una importante empresa. Al tiempo formó pareja con un egresado de su facultad, pero la relación no duró demasiado. Pasados diez años, Esmeralda G. no progresó en su trabajo y, a pesar de repetidos intentos, no logró formar pareja estable.
El caso de Alicia L.
Alicia era una estudiante normal. Aunque no se destacaba en el colegio secundario, con cierto esfuerzo y dedicación alcanzaba los objetivos y aprobaba las materias. Lo que le faltaba en habilidad natural lo suplía con dedicación y no pocas veces con algunas horas de más. Mostraba una clara tendencia a estudiar y a trabajar en equipo, fomentando el trabajo grupal y las relaciones interpersonales para alcanzar las metas. No brillaba por sus notas, pero se encontraba dentro del promedio de rendimiento de su clase. Era muy apreciada por sus compañeros de colegio pues se mostraba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara y permanecía atenta a los problemas de los demás.
Alicia L. terminó el secundario sin pena ni gloria. Cuando llegó el momento de ingresar a la facultad, lo logró después de aprobar el curso de ingreso con alguna dificultad y mucho esfuerzo. Ese fue el anticipo de su carrera terciaria: esfuerzo y constancia como méritos, lo que le permitió egresar con las calificaciones necesarias. Así las cosas, tras un período de búsqueda laboral, logró ingresar como administrativa en una empresa local. Para sorpresa de ella misma, en pocos años progresó en la empresa hasta que la nombraron gerenta administrativa, hecho que coincidió con el casamiento con su pareja, que la acompañaba desde el secundario.
La resolución de problemas
El caso de Esmeralda G. y el de Alicia L. nos ayudan a comprender las diferencias entre la capacidad de pensamiento racional y el adecuado manejo y comprensión del mundo emocional como herramienta que nos permita enriquecer nuestras vidas y alcanzar los objetivos que nos proponemos. Esmeralda G. tenía una capacidad innata. Era inteligente, aplicada, estudiosa, disciplinada, y lograba el éxito en cuanto examen académico se le presentaba. Tenía aptitudes que le permitían alcanzar sus objetivos individualmente, por su propia disposición, y sin necesidad de integrar equipos de trabajo ni la consecuente interacción social requerida. Esmeralda era una persona individualista y no requería en su etapa de formación de la integración social emocional con el mundo de los otros. Es posible que obtuviera un puntaje alto en un test clásico de inteligencia que midiera el coeficiente intelectual, pero no obtendría iguales resultados en aquellos que valorasen otros aspectos de la inteligencia o las aptitudes emocionales.
No era el caso de Alicia L., a quien las cosas siempre le costaron un poco más. Lo que la naturaleza no le dio en capacidad lógica, racional o matemática, tuvo que suplirlo con esfuerzo, constancia y dedicación. Pero lo más importante es que acudió al desarrollo de las aptitudes de comprensión e interacción emocional con sus semejantes como mecanismo de inserción social. Alicia fue exitosa en sus interacciones sociales, lo que le permitió estabilizarse en su vida afectiva y familiar, como así también en el ámbito laboral, situación que a Esmeralda le fue imposible cuando debió afrontar la vida real fuera de las jugadas de «pizarrón».
Las neurociencias y la psicología no tardaron en tomar debida cuenta de que el coeficiente intelectual era insuficiente para valorar por sí solo a la persona. Se requerían nuevas herramientas diagnósticas que evaluaran otros aspectos psicológicos para comprender de manera integral la personalidad de alguien. Fue así como el clásico e inicial concepto de inteligencia fue modificándose paulatinamente y, de hecho, se encuentra en constante revisión. Sin embargo, no es poco el camino recorrido. Hoy, entre la mayoría de los autores, hay consenso general en este sentido, y definen a la inteligencia como «la capacidad de resolver problemas». La verdad es que, aunque simple, no deja de ser una excelente definición, ya que incluye de manera implícita la totalidad de las posibles circunstancias y problemas que a todos se nos presentan, desde los más diversos aspectos, que requieren soluciones sobre todo racionales o emocionales.
Así, se ha impuesto el concepto de inteligencia emocional para ampliar la definición clásica de inteligencia, agregándole la «gestión» de la emoción. Asimismo, se le asigna a la emoción el atributo de una forma de inteligencia, en tanto permite dirigir decisiones y acciones que posibilitan resolver problemas y alcanzar objetivos en la vida, en el campo personal, social y laboral.
La inteligencia emocional tiene su historia
Los casos de Esmeralda G. y Alicia L. refuerzan lo que hemos planteado con énfasis a lo largo de estas páginas: la importancia de la emoción para alcanzar el bienestar y, si se quiere, también el éxito en el aspecto más amplio del término. Pero como casi todo lo que sabemos en ciencia es de aparición reciente para la historia de la humanidad, la aceptación de los ambientes académicos de que la emoción es importante también lo es.
La primera afirmación relacionada con el concepto de inteligencia emocional fue hecha por Edward Lee Thorndike, quien además acuñó el concepto de inteligencia social. Afirmó que se trataba de un tipo de inteligencia que permitía «comprender y dirigir a los hombres y mujeres, y actuar sabiamente en las relaciones humanas». Sin duda un innovador. Este psicólogo americano trabajó a principios del siglo XX —fue coetáneo de Sigmund Freud— en psicología experimental, siendo un verdadero adelantado en su campo. Luego debimos esperar hasta 1997, momento en que los psicólogos Peter Salovey (Universidad de Yale) y John Mayer (Universidad de New Hampshire) acuñaron el hoy muy conocido concepto de inteligencia emocional, ligando esos dos términos que, hasta entonces, parecían recorrer caminos diferentes.
La descripción de estos especialistas tiene la virtud de sintetizar en una definición la mayoría de los criterios que precisan la noción de inteligencia emocional como «la capacidad de percibir los sentimientos propios y de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo». Observe usted la riqueza de esta definición. Habla de identificar sentimientos, pero no solo los nuestros, sino también los de los demás, lo cual implica un esfuerzo intencional de interpretación del lenguaje verbal, así como del lenguaje no verbal de nuestros semejantes. Es un esfuerzo de empatía que tiende a comprender el mundo emocional del otro dejando de lado una posición egoísta y unilateral. Apunta a una integración de la comunicación emocional. La definición también invita a distinguir entre las distintas emociones, que resultan borrosas o confusas cuando, por naturaleza, los límites entre una y otra emoción no son claros; de hecho, una circunstancia determinada puede dar lugar a un «conjunto» emocional en el que se superponen diferentes vivencias. Pero tal vez lo más interesante de esta definición de inteligencia emocional es que hace referencia a valerse de ese enorme cúmulo de información que supone la conciencia del propio mundo emocional y del mundo emocional del semejante para conducirnos adecuadamente en nuestro accionar social y en la toma de decisiones.
Esta definición de Salovey y Mayer marcó un antes y un después en la evolución de este concepto y despertó un creciente interés en la comunidad científica, en la psicología y en las neurociencias.
Un aporte fundamental fue el que tiempo más tarde desarrolló el psicólogo Daniel Goleman. Y digo fundamental porque la popularización del concepto inteligencia emocional, debido a las publicaciones de este autor, provocó que este conocimiento se expandiera hacia el público general. Como resultado, se multiplicaron los estudios e investigaciones en psicología y neurociencias en relación con la importancia de la emoción como actor central para alcanzar nuestros objetivos y nuestro bienestar. Ya quedaba claro aquello que reafirmamos desde el inicio de este libro: la razón no es «razón» suficiente para alcanzar el bienestar, la emoción debe estar invitada al escenario de nuestras vidas y desempeñar su papel de modo protagónico.
Para reafirmar este concepto, aunque nunca será suficiente, vamos a presentar otro caso clínico paradigmático, digamos otro Phineas Gage, pero con el agregado que nos aporta la ciencia moderna.
Elliot, el otro Phineas Gage
Una buena cabeza y un buen corazón son siempre combinaciones formidables. Nelson Mandela
Para avanzar en el tema de la inteligencia emocional, acudamos a una historia muy significativa. Resulta que, cuando se encontraba abocado al estudio de pacientes en los cuales las lesiones en los lóbulos frontales provocaban cambios en la personalidad, lo que ya la historia nos había dejado en la descripción clínica con el caso Phineas Gage en 1848, el Dr. Antonio Damasio recibió en interconsulta a un paciente al que popularizó con el nombre de Elliot, de aproximadamente 30 años. Elliot había sido un eficiente abogado en una empresa corporativa de primera línea. Dueño de una inteligencia que lo destacaba entre sus pares, eficiente y capaz. Fue una persona exitosa, no solo en su trabajo, donde desplegó todas sus capacidades intelectuales, sino también en su vida familiar y social. Formó una familia estable con su esposa e hijos. El resultado económico y de status social lo habían convertido en un modelo a seguir. Pero un día comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza. Su carácter ya no era el mismo, le resultaban difíciles las tareas cotidianas y no podía concentrarse en el trabajo. Tras una serie de estudios, su médico de cabecera le diagnosticó lo más temido: un tumor cerebral. Para el momento del diagnóstico, la masa tumoral era del tamaño de una pequeña naranja, enorme para estar ocupando un lugar en la cabeza de Elliot. El tumor, que estaba ubicado por encima de la parte posterior de la nariz y detrás de los ojos y la frente, desde ahí comprimía los lóbulos frontales, comprometiendo sus funciones normales.
Luego del diagnóstico, el paciente fue operado. Desde el punto de vista quirúrgico, la operación fue un éxito. El estudio anatomopatológico del tumor constató que se trataba de un meningioma, un tumor que nace en las meninges, las cubiertas que envuelven al cerebro, y que, en general, es benigno. Pero la compresión física que ejerce sobre las estructuras cerebrales puede producir un daño mortal. Si bien la recuperación posquirúrgica también fue exitosa, como en el caso de Phineas Gage, algo había cambiado. Apenas Elliot se recuperó de la cirugía, se comprobó que los exámenes neurológicos iniciales eran normales. El paciente hablaba correctamente y entendía todo. Su lucidez era la habitual. Su memoria, impecable. Elliot sortearía sin dificultad cualquier examen médico para un ingreso laboral, pero Elliot ya no era Elliot.
Aunque su capacidad intelectual permanecía indemne, su conducta había cambiado. Le costaba iniciar las tareas del día e integrarse a la jornada laboral como lo hacía antes de la extirpación del tumor, cuando era eficiente en el manejo del tiempo; después de la operación, fue incapaz de hacerlo. A Elliot, «el tiempo siempre le ganaba». Podía pasar demasiadas horas en una tarea desatendiendo otra, mostrando incapacidad para asignar un orden de prioridad entre ellas. Se volvió ineficiente, y su ineficiencia le hizo perder el empleo. Su incapacidad para mantener nuevos trabajos lo condujo a la inestabilidad laboral, y no fue lo único que se vio alterado. Todo su mundo de relación resultó sacudido por su cambio de personalidad. La interrelación social y afectiva con su entorno desmejoró. La relación con su esposa e hijos se tornó conflictiva y terminó con el divorcio. Luego contrajo un nuevo matrimonio y al poco tiempo volvió a divorciarse. Elliot seguía siendo inteligente, pero la constante era que decidía de modo incorrecto, no encontraba el camino. Los fracasos se sucedieron de manera inexorable y Elliot cayó en desgracia.
A diferencia del caso de Phineas Gage, en el de Elliot contamos con estudios de neuroimágenes, tales como la tomografía computada y test neuropsicológicos de avanzada. El estudio médico de Elliot fue completo. Las tomografías computadas y los estudios de resonancia magnética nuclear mostraron con exactitud las regiones cerebrales dañadas por el tumor y la cirugía, y cuáles permanecían sanas. Las áreas lesionadas correspondían a ambos lóbulos frontales, hacia la línea media del cerebro, con mayor lesión en el lóbulo frontal derecho que en el izquierdo. El resto del cerebro era totalmente normal.
Elliot superó la totalidad de los test neuropsicológicos de inteligencia, memoria, coordinación, lenguaje, comprensión, atención y razonamiento. ¿Razonaba bien? La respuesta es sí, razonaba bien, incluso su test de coeficiente intelectual lo ubicaba en un rango superior. Pero el error en sus decisiones era la regla. Entonces, ¿qué sucedía? La respuesta vino de la mano de los test que valoraban los aspectos emocionales de Elliot. Resulta que se realizaron con el paciente pruebas controladas de laboratorio donde se le presentaban estímulos visuales de imágenes cargadas de horror. Fue expuesto a imágenes de terremotos con gente sufriendo, a derrumbes con personas con politraumatismo y ensangrentadas, personas accidentadas y heridas, gente alcanzada por incendios domésticos y situaciones por el estilo. La reacción de Elliot frente a estas verdaderas desgracias que movilizarían a cualquier espectador fue mínima. Se mantenía desvinculado de las imágenes del sufrimiento ajeno. La desgracia de los otros le era emocionalmente neutra: no empatizaba, no sufría. Luego de estos estudios, Elliot le reveló al Dr. Damasio que él era consciente de que su emocionalidad y sus sentimientos habían cambiado luego de la cirugía. Ya no sentía igual, pero su razonamiento permanecía intacto. El diagnóstico estaba claro: Elliot razonaba bien en los test de papel, en situaciones teóricas, pero cuando tenía que decidir sobre su vida, sus actos y sus acciones, sus decisiones se basaban en mecanismos racionales carentes de toda valoración emocional. En palabras de Antonio Damasio, «Elliot sabía, pero no sentía».
De esto se trata la inteligencia emocional, del aporte que la emoción es capaz de dar a todo mecanismo de razonamiento, que resulta indispensable para conducirse adecuadamente en la vida. Como hemos dicho, la emoción nos habita desde nuestro pasado ancestral y resulta que, como los cimientos de un edificio, condiciona la calidad de nuestras acciones y decisiones. La buena noticia es que la inteligencia emocional puede desarrollarse.
La relación con uno y con los otros
A diferencia del concepto clásico de inteligencia, la teoría de las inteligencias múltiples se aproxima mucho más a la concepción actual de inteligencia, pues plantea que existen distintas habilidades o categorías de inteligencias que todos tenemos. De ese conjunto de inteligencias múltiples hay dos cuya existencia determina nuestra inteligencia emocional: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La intrapersonal es aquella que nos permite acceder al conocimiento de nosotros mismos, de nuestro yo interior, de nuestro modo de ser, de nuestro «mundo emocional interno». Nos da acceso a nuestras propias emociones. Por su parte, la inteligencia interpersonal es aquella habilidad que nos posibilita conocer al otro, la forma de ser de los demás que muestra sus motivaciones y sentimientos. Nos permite acceder a su mundo interior.
La inteligencia emocional es una sumatoria de ambas formas de inteligencias múltiples, que nos habilita a tomar conocimiento emocional de nosotros y de los otros. La inteligencia emocional agrega el necesario control emocional al mecanismo racional, permitiéndonos tomar conciencia y comprender nuestras propias emociones y las de los demás y, en tanto ello, conducirnos de forma adecuada para guiar nuestro pensamiento, comportamiento y nuestras acciones en forma emocionalmente inteligente. A diferencia del concepto clásico de inteligencia como facultad innata, la inteligencia emocional puede, como anunciamos, desarrollarse y expandirse. Es cuestión de tomar conciencia y de reparar en ello para asignarle la importancia que merece y ejercitarla desde la conciencia. Así, es posible aumentar nuestras cualidades y pericias para mejorar en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra vida.
La diferencia en nuestra vida no depende del intelecto, sino del desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Es algo que se puede aprender. Lo que sucede es que, para lograrlo, debemos tomar nota de nuestras emociones, intentar comprender por qué hacemos determinadas cosas y lo que ello nos hace sentir. Reparar en nuestros enojos, saber por qué y cuándo reaccionamos con ira, qué nos pone felices, qué nos provoca tristeza, qué nos genera rechazo, qué nos agrada y qué no. Tomar conciencia sobre nuestro mundo emocional agrega una suerte de sensación o «tono» que enriquece y guía nuestros razonamientos y nos ayuda a decidir mejor. Explorar mentalmente el mundo de nuestras motivaciones para descubrir qué es lo que nos hace sentir bien y fomentarlo, aumentar la «dosis» de todo aquello que nos hace bien.
Todos tenemos una cuota natural de inteligencia emocional. Nuestra personalidad presenta aspectos que naturalmente manejamos bien o que, por el contrario, nos juegan en contra. La cuestión es identificar esas características y fomentarlas o corregirlas. En este sentido, voy a compartir una investigación que, a mi juicio, señala muy bien algunas peculiaridades del mundo emocional, de la motivación, en especial de la impulsividad, que pueden jugar a favor o en contra de nuestro futuro. Si tomamos conciencia de ello, podemos modificar estos aspectos negativos. Se trata de un estudio que se realizó con niños para relacionar la impulsividad con el futuro en la vida. Veamos entonces.
La prueba del bombón
Este ensayo fue realizado por investigadores de la Universidad de Stanford con niños de 4 años de edad. El estudio consistía en lo siguiente: se hacía pasar a niños en etapa preescolar a una habitación donde había una mesa y una silla, y sobre la mesa se colocaba un plato con un bombón. En la habitación no había nada más, no existía nada que pudiera llamar la atención del niño; solo la mesa, la silla, el plato y un apetitoso bombón. El niño se sentaba en la silla y el investigador a cargo le daba la siguiente consigna: «Yo me voy a retirar durante quince minutos; si no te comés ese bombón, cuando vuelva te voy a dar otro más». Tras lo cual el investigador se retiraba de la habitación vacía y quedaba el niño solo, sentado frente a un tentador bombón.
¿Qué sucedió durante esta prueba? Bueno, algunos niños resistieron la tentación y no comieron el bombón; esperaron los interminables quince minutos a que volviese el investigador. Se ayudaban de las más diversas maniobras para controlar el impulso, recordemos que en la habitación no había nada a lo cual el niño pudiera dirigir su atención. Algunos caminaban alrededor de la mesa, otros se tapaban los ojos, otros cruzaban sus brazos, hablaban solos o cantaban, o hacían cualquier otra actividad que los ayudara a desviar la atención del provocativo bombón y a obedecer la consigna. Otros niños reaccionaron de modo bien diferente: apenas se quedaron solos en la habitación, se comieron el bombón disfrutando de un placer inmediato.
¿Cómo hubiera reaccionado usted? Bueno, es difícil saberlo; habría que volver a tener 4 años para averiguarlo. Los investigadores decidieron seguir estudiando a esos niños durante la adolescencia, unos doce años más tarde, y se encontraron con un hallazgo por demás interesante. Quienes en su momento superaron la tentación del placer inmediato y pudieron reprimir el impulso mostraban un predominio de cualidades y competencias emocionales durante la adolescencia respecto a aquellos que no habían logrado contener la reacción impulsiva de comer el bombón en forma inmediata, sin poder esperar para recibir una doble gratificación diferida en el tiempo. En los que no comieron el bombón y esperaron, doce años después de la prueba se observó un mayor desarrollo de la autoestima y de la seguridad en sí mismos. Manejaban mejor las situaciones amenazantes y las condiciones de tensión. También se observó mayor tolerancia y mejor manejo de las situaciones de frustración. Este grupo tenía tendencia a tomar iniciativas y comprometerse en proyectos a futuro.
Este grupo de adolescentes que de manera espontánea pudieron diferir el impulso cuando tenían 4 años en la prueba del bombón mostraron durante la adolescencia una mayor capacidad para enfrentar la vida de manera eficiente y ventajosa. Como contrapartida, aquellos niños que no habían podido diferir el impulso evidenciaron en la adolescencia un menor desarrollo de las cualidades de interacción social, mostraron mayor tendencia a la frustración, menor compromiso en las tareas, menor capacidad para formular proyectos y peor afrontamiento de las situaciones de estrés. El desempeño escolar y los test de evaluación académica también fueron mejores en los chicos que superaron la prueba del bombón.
De este sugestivo experimento, en principio, sobresalen al menos dos cosas. La primera es que quienes pudieron controlar su conducta manejando adecuadamente su impulso de momento, en procura de un mejor resultado en el futuro, fueron quienes obtuvieron mayores ventajas en la vida, tanto en el ámbito social como en el académico. El segundo punto a considerar es que esta habilidad de diferir el impulso en chicos de 4 años resulta innata, es parte inherente al propio temperamento. Pero, y esto es lo importante, esta habilidad puede desarrollarse.
Sucede que el impulso se relaciona con otro proceso de la mente que es la motivación. La motivación es un factor que promueve, dirige y mantiene en el tiempo nuestra conducta en términos de alcanzar un objetivo preestablecido. Digamos, para citar la prueba del bombón, que los chicos que difirieron comerse el bombón al primer instante lo hicieron motivados por la expectativa de hacerse de dos bombones un tiempo más tarde, relegando así el placer inmediato. Por lo tanto, podemos diferenciar «impulso» de «motivación».
Digamos que un impulso es una condición emocional que provoca, inclina o promueve una acción determinada. Es, por así decirlo, una sensación vivencial que determina una acción inmediata para satisfacer la necesidad. La motivación, en cambio, es algo un tanto diferente. La motivación es un factor que impulsa nuestras acciones en virtud de alcanzar un objetivo proyectado, que dirige nuestro accionar y lo mantiene en el tiempo cuando ese objetivo está planteado en el horizonte de nuestro porvenir. La motivación es una carga emocional que se proyecta al futuro y motoriza nuestras acciones por un bien a alcanzar, que a través de un cierto esfuerzo difiere la satisfacción inmediata del impulso. El tiempo y el esfuerzo establecen la diferencia entre motivación e impulso.
Por definición, la motivación es una emoción más evolucionada en términos darwinianos. Presupone la capacidad de elegir entre una o varias opciones. Esta capacidad de elección incluye una decisión de proyecto que alude al conocimiento de nuestros propios deseos e intereses para, en virtud de ello, proyectar un objetivo que deseamos alcanzar. La motivación de nuestra conducta requiere de la inteligencia intrapersonal, aquella que nos permite conocer nuestras propias necesidades, aspiraciones, deseos. Nuestro modo de ser y qué es aquello que verdaderamente nos hará sentir bien. Para alcanzarlo es necesario también una adecuada interrelación con el entorno, con nuestro medio social y, para ello, se requiere conocer a quienes nos rodean: sus necesidades, deseos y el porqué de sus conductas. Es imprescindible en este caso la inteligencia interpersonal. Como ya hemos dicho, estas inteligencias constituyen la raíz de la inteligencia emocional y lo auspicioso es que, haciendo foco en ellas, reflexionando sobre estas y esforzándonos un poco, podemos incrementarlas.
Los chicos que esperaron con el fin de obtener un mayor premio en la prueba del bombón tenían una inteligencia emocional innata, pero lo cierto es que los que no la tenían también podían desarrollarla. Lo importante es reparar en estos conceptos, saber que existen, buscarlos en nosotros, porque ahí están. Solo hay que tomar conciencia y desarrollarlos. La inteligencia emocional es algo que se alcanza. Se trata de agregar emoción a nuestra razón para lograr nuestro bienestar.