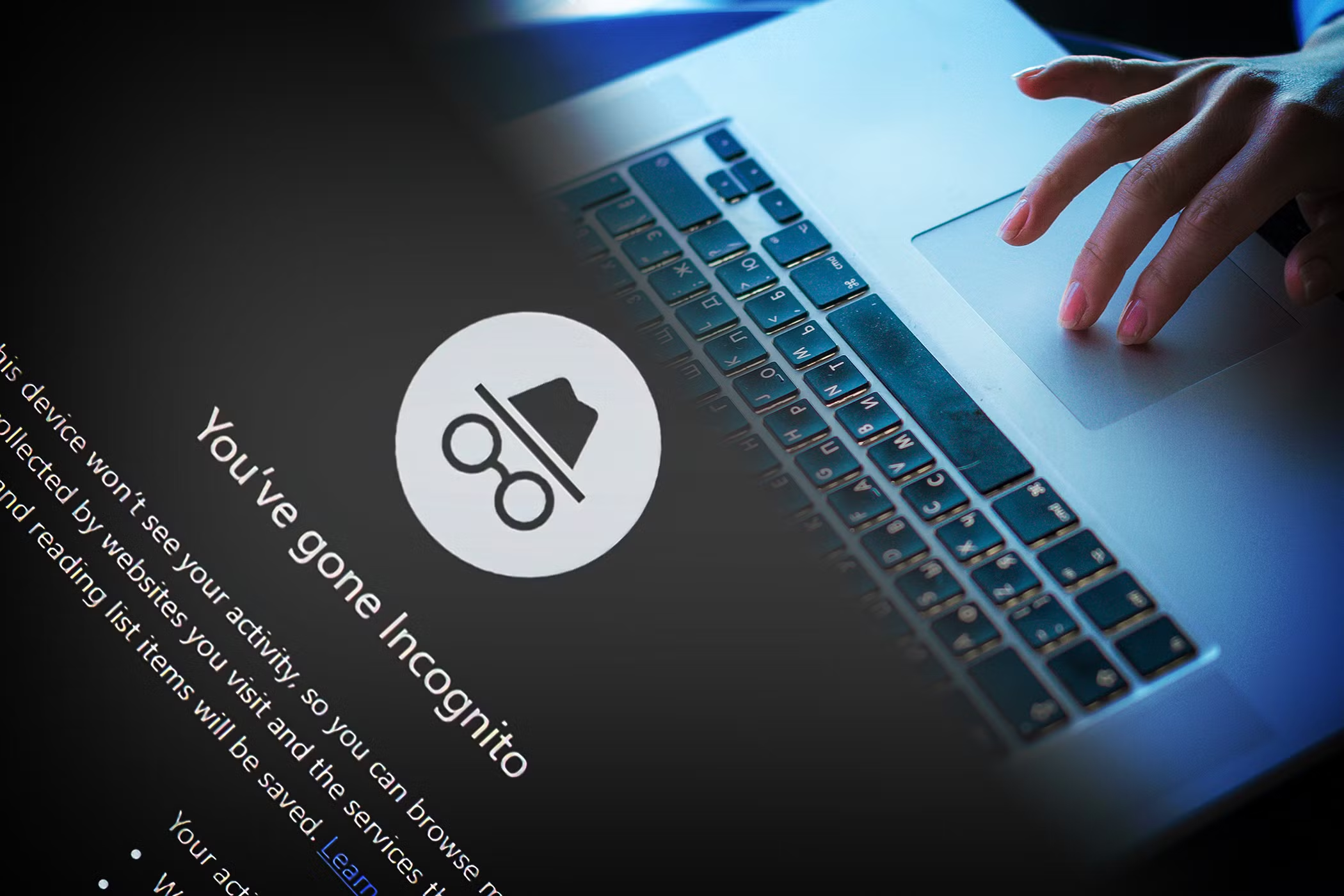Si la inseguridad es el fantasma –o el hecho– más temido, y constantemente acapara la atención de los medios, ¿cómo podríamos no verla? Sin embargo, esa extrema visibilidad es engañosa.
Como uno de los máximos expertos en temas de seguridad, Marcelo Sain sostiene que la cuestión está mal planteada por los gobernantes (tanto progresistas como conservadores), los periodistas especializados y la academia, y que esto alimenta lugares comunes y mitos inútiles. Aunque hay un consenso extendido sobre la complicidad de la policía con el crimen organizado, nos dejamos llevar por los oportunistas que claman por más uniformados, patrulleros, motos, helicópteros, videocámaras y armamento letal, cuando no por una reforma de las normas penales. Pero tanto los políticos como la sociedad civil saben que sólo se trata de fuegos de artificio que preservan el statu quo y los negocios y que, a lo sumo, tranquilizan por un rato.
A continuación un fragmento, a modo de adelanto:
¿Ausencia de Estado o Estado ilegal?
Desde hace años, en el ámbito académico y político pululan teorías e interpretaciones que sostienen que la propagación, expansión y consolidación de la criminalidad organizada está determinada por la ausencia de Estado o por la existencia de Estados débiles e ineficaces. Otras expresiones teóricas indican que los grupos criminales organizados proliferan donde consiguen infiltrar, cooptar o “capturar” al Estado. En este sentido, Eugenio Burzaco –secretario de Seguridad de la Nación desde 2015– y Sergio Berensztein sostienen que, para conformar y expandir mercados locales de distribución y venta de drogas ilegales, los narcos “deben comenzar a controlar el territorio para asegurarse la distribución, lo que implica cooptar sectores del Estado, como policías, jueces, fiscales o políticos”, o controlar “los territorios con poca presencia estatal” (Burzaco y Berensztein, 2014: 25).
Para poder operar con impunidad […], los narcos debieron extenderse hacia los territorios con poca presencia del Estado y con mucha permeabilidad a la corrupción, “las áreas urbanas sin ley”. Zonas abandonadas en materia de seguridad, infraestructura social básica y acceso a la educación y a la salud. Generalmente, las más pobres y marginadas: las villas miseria en la Argentina y las favelas en Brasil. Con el tiempo, las organizaciones criminales comienzan a ocupar el lugar del Estado: proveen bienes públicos […] y brindan servicios. […] Se erigen como organizaciones paraestatales, que controlan el ingreso y egreso de las personas en ese territorio, disponen de sus bienes y hasta de sus vidas y, como resultado, de safían la existencia del Estado (Burzaco y Berensztein, 2014: 26).
Dentro del marco de esas construcciones conceptuales se indica que el narcotráfico constituye un fenómeno ajeno y externo al Estado, es decir, que se instala, prolifera y se expande donde no hay Estado o donde el Estado es lo suficientemente débil para ser cooptado. Estado y crimen organizado constituyen instancias que se excluyen recíprocamente. Desde esta visión, el Estado es siempre “legal”, y donde hay una fuerte presencia estatal no prolifera el narcotráfico. Los casos examinados contrarían este punto de vista.
El desarrollo reciente de los mercados ilegales de drogas en la Argentina y la imbricación en estos de los grupos criminales protegidos o regulados por organismos que representan la legalidad hacen desestimar aquella interpretación, al dar cuenta de que el Estado ha configurado, de una manera particular, cierto orden legal e ilegal en cuyo contexto aquellos emprendimientos y actores han desplegado sus actividades.
La actual expansión y crecimiento de las actividades ilegales en América Latina no es […] resultado simplemente del mayor poder de las organizaciones criminales, sino […] también […] de las agencias estatales que regulan, negocian o toleran las actividades ilegales para la obtención de recursos económicos o la consecución de [cierto] orden social. Por lo tanto, […] las agencias estatales influyen activamente en la generación de [ese] orden, en mayor o menor grado. […] Este orden se logra ya sea a través de la regulación, porque los propios organismos del Estado tienen el control sobre los medios ilegales, o [bien] a través de un cierto grado de tolerancia, porque los grupos del crimen organizado ofrecen un adecuado resultado para ello (servicios básicos, el mantenimiento del orden, la ocupación territorial, etc.) (Dewey, 2012b: 663).
Para Dewey, esto constituye una “estatalidad híbrida” que sirve de matriz para una “nueva forma de gobernanza”, resultante de actividades que reciben la regulación o que se negocian entre el Estado y los actores no estatales. De esa gobernanza
la característica más importante […] es su capacidad para satisfacer la creciente demanda de servicios entre la población y aumentar la capacidad del Estado para producir orden social disciplinando –ilegalmente– a sectores sociales (Dewey, 2012b: 663).
No es una cuestión de menor porte: el Estado construye cierta gobernabilidad sobre determinados espacios o relaciones sociales de manera legal e ilegal y en acuerdo con (o mediante imposiciones a) actores legales e ilegales. El sociólogo alemán Markus SchultzeKraft propone el concepto de crimilegalidad para referirse a una nueva forma de orden político producido en América Latina por el solapamiento entre el mundo legítimo propio del Estado legal y el bajo mundo ilegítimo correspondiente a la criminalidad.
Percibo a la crimilegalidad como un conjunto de patrones regulares de intercambio e interacción social entre Estado y actores no estatales, públicos y privados que se sitúan en los márgenes de (o están flagrantemente en contravención a) la ley establecida en un lugar y momento dados. Estos intercambios e interacciones sociales están situados en las zonas grises que se encuentran en algún lugar del continuo que se extiende desde el ámbito de la legalidad hasta el de la criminalidad. Si bien estos intercambios e interacciones pueden estar –y en realidad lo están a menudo– orientados a generar ganancias económicas privadas, individuales o colectivas, también producen legitimidad, exoneración judicial y, en última instancia, orden político y social (Schultze-Kraft, 2016: 34).
Para Schultze-Kraft, la crimilegalidad configura un “orden político alternativo” al orden estructurado en otras regiones por los Estados racionales legales. A esos se refiere Dewey cuando conceptualiza el “orden clandestino” coproducido entre el Estado y la criminalidad como un tejido de interacciones en que la generación de ganancias económicas no constituye el único rédito de sus hacedores, dado que también se apunta a la obtención de un conjunto de utilidades políticas propias del “buen gobierno” (Dewey, 2015: 18-19).
En suma, la delegación del gobierno de la seguridad a la policía, el consentimiento gubernamental a la regulación policial del crimen y el desarrollo de este como modalidad de control del narcotráfico y de apropiación de parte de la rentabilidad generada por este conllevan la conformación de un Estado con un componente esencialmente ilegal. No se trata de un Estado penetrado, sino de un Estado ilegalmente configurado, que combina intervenciones legales e ilegales.
Conocer, privatizar y fragmentar
En nuestro caso, el narcotráfico está subordinado al propio Estado. Como ya indicamos, este se ve involucrado en la estructura de los emprendimientos criminales. En este marco, ¿cuál sería una estrategia orientada a de sestimar la convalidación política a la regulación policial del crimen y a intervenir sobre la trama policial encargada de esa regulación?; ¿debería apuntarse a “privatizar” el crimen, fortaleciendo las instituciones policiales –nuevas o reformadas– y, al mismo tiempo, evitando situaciones de violencia, reduciendo la escala de los emprendimientos criminales y de su impacto en la cultura de la ilegalidad? ¿Cómo podría concretarse este cambio?
Una estrategia de control del narcotráfico en la Argentina debería cambiar los relatos habituales y los objetivos de intervención gubernamental, y tomar como punto de partida una acción fundamental para orientar su despliegue: la elaboración de un diagnóstico situacional detallado del problema en nuestro país, en todo lo atinente tanto a la estructuración de los mercados ilegales internos y las redes criminales que los gerencian como al tráfico internacional desde y a través de la Argentina.
Durante los últimos años, la DEA estadounidense, de manera directa o por medio del funcionariado criollo que responde a sus designios, construyó e impuso un cuadro de situación y un conjunto de acciones sobre la problemática del narcotráfico de acuerdo con sus propios intereses y perspectivas, los que casi nunca estuvieron a tono con la situación real del problema en la Argentina. La permisividad de la mayoría de los altos funcionarios de los sucesivos gobiernos nacionales y de numerosas administraciones provinciales –tanto de derecha como de izquierda– a los de seos de la DEA y la propensión del grueso de las instituciones policiales federales y provinciales a establecer una relación de dependencia y subordinación a esa agencia a cambio de ayuda económica, financiera o material, o por mero sometimiento cultural, impidieron conformar un cuadro de situación apropiado acerca del despliegue, la envergadura y los impactos del narcotráfico con relación a las instituciones democráticas.
No hay posibilidad de llevar a cabo una estrategia realista y factible sin un diagnóstico que refleje de manera integral esta problemática en nuestro país. Sin embargo, los enfoques gubernamentales más recientes se han formulado con un tono declamatorio propio de una cruzada religiosa con metas irreales e inalcanzables. En agosto de 2016, el presidente Mauricio Macri postuló una consigna afín con ese despliegue; por su tono, puede tildársela de marquetinera: “Argentina sin narcotráfico. El objetivo que nos une a todos”. En verdad, no se trata de un plan de gobierno, sino de un corolario de expresiones de de seos y de postulados generales de carácter deontológico. No aporta un diagnóstico de la problemática ni cuenta con objetivos, metas y acciones institucionales concretas; tampoco con procesos de seguimiento y evaluación. Además, la mayoría de los postulados se refieren a adicciones, lo que, en verdad, constituye un asunto inscrito en la esfera de las políticas de salud pero no de seguridad. Este título y los objetivos de lo que se presentó como un plan de combate al narcotráfico están en sintonía con los designios de la Organización de las Naciones Unidas establecidos en la sesión especial celebrada en 1998, y sintetizados en el lema “Un mundo libre de drogas: podemos hacerlo”. Sin embargo, casi veinte años más tarde, es evidente que dicho objetivo es una ficción, aunque esa evidencia no campea entre los funcionarios del gobierno nacional.
Los objetivos de Naciones Unidas nunca se cumplieron: el abstencionismo total en el consumo de drogas ha sido una mera ilusión y el prohibicionismo ha favorecido la expansión y consolidación del negocio criminal del narcotráfico. Juan Carlos Garzón, destacado estudioso colombiano de la criminalidad compleja en América Latina, nos invita a reflexionar acerca del fracaso de la “guerra contra las drogas” y sugiere de manera pertinente que se redefinan las prioridades y se replanteen las formas de medir el éxito.
Desde la perspectiva de la seguridad, las evidencias señalan que, cuando el Estado ha sido efectivo, más que extinguir o erradicar las economías o las organizaciones criminales, lo que ha logrado es moldear su comportamiento, haciéndolas menos visibles y menos violentas. Bajo estas circunstancias, las organizaciones criminales no se expresan con altas tasas de homicidio, tienen una limitada capacidad de corrupción, y los bienes y servicios que prestan a la sociedad están acotados –es decir, son la excepción más que la regla–. […] Es posible disminuir el tamaño de las economías criminales, poner barreras que dificulten su de sarrollo, blindar a las instituciones de su influencia y de sincentivar el consumo de productos ilícitos por parte de la sociedad. Sin embargo, la meta de un mundo “libre de […] delincuencia organizada” es inalcanzable, incluso para aquellos Estados con mayores capacidades. Es necesario entonces cambiar la perspectiva sobre cuál es el objetivo principal de las estrategias contra el crimen organizado. Antes que desmantelar las organizaciones criminales o detener el flujo de mercancías ilegales, el propó sito central debería ser reducir los daños/impactos que estas producen en la sociedad. Junto a esta meta, y en aras de ir limitando las capacidades de la delincuencia organizada y fortalecer la institucionalidad, el Estado debe buscar disminuir lo máximo posible la escala de las economías criminales, llevarlas a sus justas proporciones (Garzón Vergara, 2016: 4).
La propuesta de Garzón está orientada, entonces, a “mitigar el impacto del crimen organizado”, partiendo del reconocimiento de que su extinción es una meta inalcanzable y excluyendo las cuestiones atinentes a los consumos y usos de drogas de la agenda de los asuntos de la seguridad, la cual tiene que restringirse a las problemáticas criminales. Según este autor, resultan más lesivos para la sociedad los efectos de la existencia del mercado ilegal y de los grupos criminales que el uso de las drogas, y añade que el impacto negativo que estas economías criminales tienen en el ámbito social no se compensa con la captura y la reclusión de los delincuentes en cárceles saturadas (Garzón Vergara, 2016: 6).
En definitiva, Garzón postula la necesidad de dejar atrás los enfoques tradicionales:
La manera como el Estado enfrenta las economías criminales y sus consecuencias para la sociedad y la institucionalidad demanda un cambio de orientación –un nuevo paradigma– que rompa la inercia de políticas que no han dado los resultados esperados. Lo anterior requiere cambiar la mentalidad, los objetivos, los incentivos y la manera como se miden los éxitos. Bajo esta perspectiva, es urgente orientar las respuestas de las instituciones de procuración de justicia hacia la contención y reducción de los daños e impactos que producen las economías criminales –más que a acabar con el consumo o terminar con el crimen organizado– (Garzón Vergara, 2016: 32).
En la actualidad, en la Argentina, los grupos narcotraficantes buscan la consolidación del emprendimiento delictivo y la estabilización de las relaciones, en primer lugar, con la policía y, en segundo término, con los clientes y con ciertos actores económicos claves para dichas iniciativas. Están atravesando lo que Peter Lupsha, sobre la base del trabajo de Edwin Stier y Peter Richards, ha denominado “etapa predatoria”, en cuyo marco los grupos criminales procuran por diferentes medios el dominio monopólico o exclusivo sobre un área, vecindario o territorio particular que resulta fundamental para desarrollar o expandir sus actividades, garantizando y afianzando dicho dominio mediante el uso de la fuerza o la violencia “defensiva”; así, el propósito es obtener “recompensa y satisfacción inmediatas” más que consolidar “planes u objetivos a largo plazo”. En esta fase inicial, según Lupsha, el grupo criminal sólo puede eventualmente mantener una relación de subordinación respecto de los actores políticos y económicos, brindándoles fondos o sirviendo para eliminar o extorsionar a grupos disidentes, adversarios, competidores o enemigos de estos y, en ese sentido, “la pandilla criminal es sirviente de los sectores políticos y económicos y puede ser fácilmente disciplinada por ellos o por sus agencias de ley y orden” (Lupsha, 1997: 27-28).
Como he sostenido en otro trabajo, en el caso argentino, “el actor clave que garantiza la estabilidad del ambiente, la clandestinidad del negocio y los medios para consolidarlos es la policía”. Por lo tanto, “el amparo y la protección policial de los grupos criminales que regentean los mercados ilegales son, en este nivel del desenvolvimiento, la principal condición de desarrollo y expansión de los mismos” (Sain, 2015b: 19).
Los grupos que logran continuar con el emprendimiento criminal, así como ampliar y diversificar sus actividades y negocios, van adquiriendo capacidades que les permiten establecer vinculaciones de paridad con los gobiernos, las policías y también con los actores económicos que gravitan en ese ámbito. No sólo adquieren destrezas económico- empresariales dirigidas a producir, distribuir y comercializar bienes y servicios ilícitos, sino que además construyen una amplia capacidad para corromper y cooptar a los actores políticos e institucionales. Se trata de lo que Lupsha denomina “etapa parasitaria”, en cuyo marco el grupo criminal desarrolla “una interacción corruptiva con los sectores del poder” y, con ello, se quiebra la posición de subordinación que los criminales mantenían con los actores económicos y políticos y, en particular, con la policía (Lupsha, 1997).
Además, la consolidación y expansión del grupo criminal le permite a este entablar una relación de “mutualidad” con los sectores económicos, políticos o institucionales, que puede llegar a la subordinación. Los grupos criminales comienzan a controlar las estructuras gubernamentales y, en particular, las organizaciones policiales y judiciales del Estado. “El anfitrión, los sectores políticos y económicos legítimos, se vuelven ahora dependientes del parásito, de los monopolios y de las redes del crimen organizado para sostenerse a sí mismos”, lo que da lugar a una “etapa simbiótica” en la que “los medios tradicionales del Estado para hacer cumplir la ley ya no funcionan, pues el crimen organizado se ha vuelto parte del Estado; un Estado dentro del Estado” (Lupsha, 1997: 28-29). Dicho de otro modo, el crimen organizado, que nace y se expande al amparo del Estado, si se perpetúa, diversifica y crece, tiende a “privatizarse” del control y la regulación estatal.
En la Argentina, dada la regulación policial del crimen –aspecto ocultado por los sucesivos gobiernos–, una política realista de control del narcotráfico debería asentarse en dos objetivos prioritarios: la privatización y la fragmentación de los grupos criminales. La privatización consiste en la desarticulación paulatina y controlada de la regulación ilegal de los grupos narcos ejercida por la policía en las grandes urbes del país, lo que inevitablemente debe inscribirse en una suerte de abandono del doble pacto como modalidad de gestión política de la seguridad. Ello no acarreará una desarticulación de los mercados ilegales ni de las economías criminales, pero sí implicará la desarticulación de los grupos más débiles y dependientes del gerenciamiento policial. Sólo sobrevivirán los pocos que están más estructurados, los que tenderán a controlar la totalidad del negocio criminal y a recomponer algún nivel de protección estatal que torne viable el emprendimiento delictivo. Pero lo importante es iniciar un proceso paulatino de desarticulación de la participación estatal en la regulación ilegal del narcotráfico.
La fragmentación debe apuntar a realizar un conjunto de acciones de inteligencia y persecución sobre los grupos narcos remanentes de la privatización, con el objetivo fundamental de impedir que cada uno de estos ejerza el control y el gobierno real de ciertos territorios o regiones, se asocie y tienda a la oligopolización de la economía criminal que gerencian, emprenda disputas por el control de espacios o aspectos del negocio criminal mediante acciones violentas, y se estructure una mínima capacidad de cooptación de circuitos y actores estatales (tales como las policías, la justicia, las legislaturas, los partidos o los gobiernos locales o provinciales).
Se trata de una estrategia de control del narcotráfico mediante su regulación legal –no ilegal, como ahora–, inscrita en una política pública transparente, explícita y asentada en la intervención de los poderes públicos y de la sociedad civil. Ahora bien, esta estrategia requiere una condición inexistente en nuestro país actual: una policía especializada en el control del crimen organizado. Ese dispositivo policial unificado y específicamente abocado a la producción de inteligencia, la investigación y la conjuración de la criminalidad compleja y, en su seno, del narcotráfico, superaría la fragmentación institucional reflejada en la tendencia histórica de que cada fuerza o cuerpo policial federal o provincial, o cada sector o agrupamiento de una misma institución policial, trace e implemente sus propias estrategias y acciones de control del narcotráfico. Pero este nuevo organismo policial también debe estar blindado a la posibilidad de regular en forma ilegal el negocio narco.
La formulación pública de una política de este tenor sería una novedad en la Argentina, que sólo ha abundado en declamaciones altisonantes y belicosas, inscritas en la “guerra contra las drogas”, pese a los persistentes fracasos de estos guerreros, bajo cuyo auspicio el narcotráfico se expandió y diversificó en nuestro país, subordinado al Estado y a la política criolla. Si, como estamos viendo, perdura la indigencia política con la que nuestros gobiernos (progresistas y conservadores) gestionaron los asuntos de la seguridad, la privatización criminal respecto del Estado estará conducida por los grupos delictivos más robustos y en condiciones de imponer pautas y reglas de juego al Estado y la sociedad. Serán ellos los que dispondrán de poder financiero, poder corruptor y capacidad de respuesta armada para dirimir disputas delictivas y, fundamentalmente, para “contestar” las acciones gubernamentales conjurativas. En definitiva, la ecuación de poder tenderá a cambiar a favor de los narcos y en detrimento de los poderes públicos.