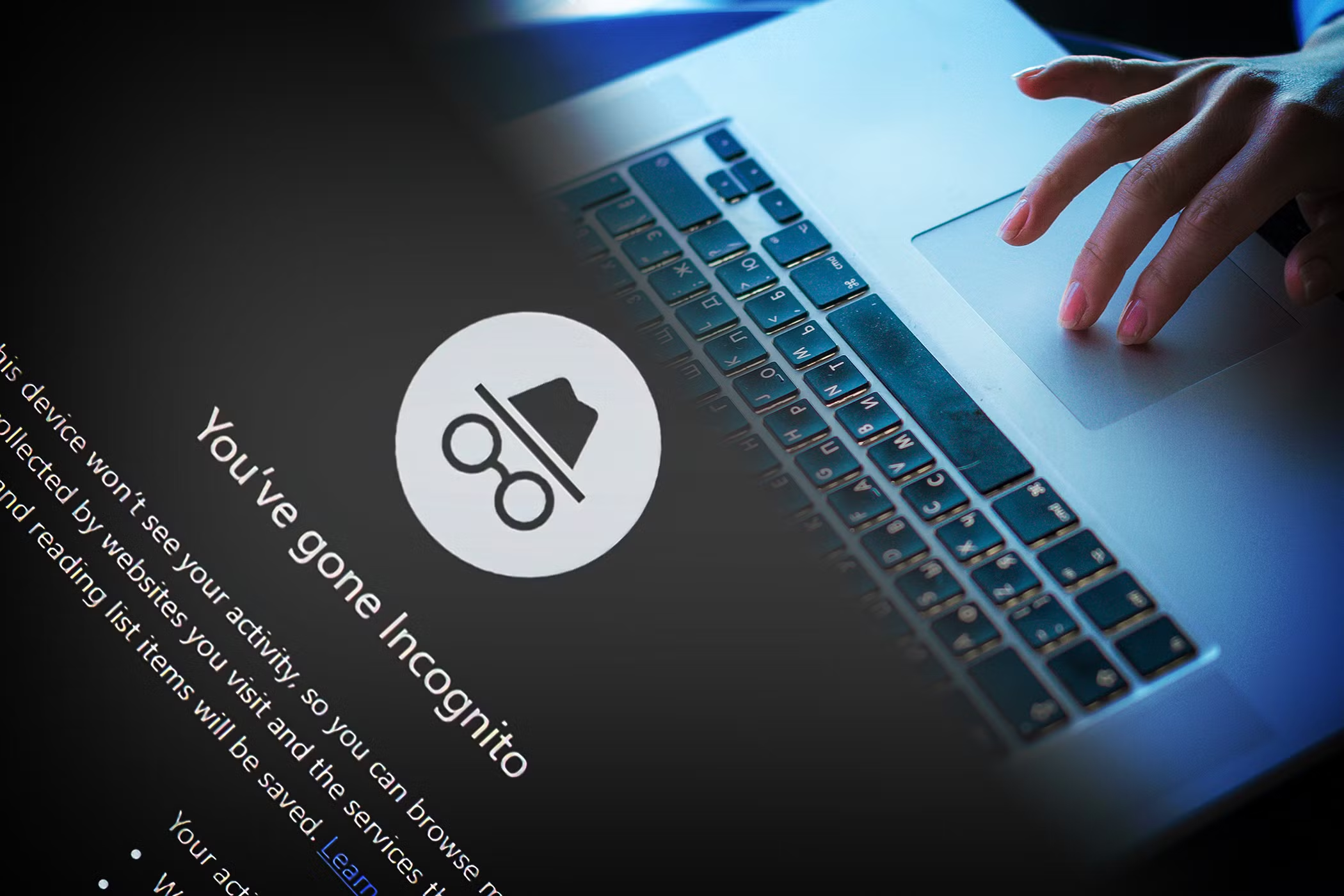En octubre de 2017, científicos del observatorio Haleakala, en Hawái, detectaron un objeto interestelar en movimiento próximo a la Tierra. Primero fue catalogado de cometa, pero esta hipótesis fue descartada.
Llamado Oumuamua, «mensajero» o «explorador» en hawaiano, finalmente fue catalogado como asteroide, si bien su forma y su comportamiento diferían del resto de los asteroides y cometas de nuestro sistema solar. Cuanto más lo observaban los científicos, más extraño les parecía. Cuando Avi Loeb, catedrático de Astronomía de Harvard, sugirió que Oumuamua era la evidencia de vida y tecnología extraterrestre en el espacio, se desató el que probablemente sea el debate científico más relevante en décadas.
En este libro, Loeb presenta por primera vez su teoría al gran público y nos ofrece un fascinante viaje por el universo desde los orígenes del tiempo, del espacio y de la vida.
A continuación, un fragmento a modo de adelanto:
Capítulo 7 – Aprendamos de los niños
¿Estamos solos? Esta pregunta es una de las más fundamentales que aborda la humanidad. El momento en que tengamos una respuesta concluyente, sea negativa o positiva, será el momento en que nos demos cuenta de algo profundo. No hay duda de que hay pocos enigmas cosmológicos tan trascendentes.
Claro, sería revolucionario descubrir qué hubo antes del big bang, adónde va la materia que se tragan los agujeros negros o qué principios teóricos acabarán conciliando la relatividad con la física cuántica. De hecho, he invertido buena parte de mi vida y carrera a responder a los dos primeros interrogantes. Pero las respuestas a estas preguntas ¿cambiarían tanto nuestro sentido personal como lo haría el descubrir que solo somos una especie inteligente de muchas?, ¿o el descubrir que, por el contrario, somos la única consciencia inteligente que ha aparecido en el universo? Lo dudo.
Como esta pregunta me parece tan trascendental, encuentro curiosos el desdén y la poca frecuencia con que los científicos han intentado responder a ella. Esta actitud no empezó con la resistencia a mi teoría de la vela solar, ni mucho menos. La reticencia de los científicos a leer los mensajes de Oumuamua se remonta a mucho antes de su paso por nuestro sistema solar.
. . .
La búsqueda de vida extraterrestre nunca ha sido más que una rareza para la mayoría de los científicos; para ellos, es un tema que en el mejor de los casos merece un interés desapegado y, en el peor de los casos, el puro escarnio. Pocas personas de renombre han dedicado su carrera a impulsar este campo. Incluso cuando la idea estaba en su apogeo de prestigio académico, en los setenta, solo unos cientos de expertos estaban asociados públicamente con el Instituto SETI. Ya sabemos que hay muchos más campos especulativos de ejercicio matemático que atraen a comunidades mayores de físicos.
La búsqueda de inteligencia extraterrestre empezó a tomarse un poco más en serio en 1959, cuando dos físicos de la Universidad Cornell, Giuseppe Cocconi y Philip Morrison, coescribieron un revolucionario artículo titulado «Searching for Interstellar Communications» [La búsqueda de comunicaciones interestelares]. El escrito, publicado en la prestigiosa revista científica Nature, hacía dos simples conjeturas.1 Primero, que existían civilizaciones extraterrestres tan avanzadas como la nuestra, si no más. Segundo, que esas civilizaciones transmitirían seguramente el mensaje interestelar diciendo «Existimos» en la frecuencia de 1,42 Ghz, ese «estándar único y objetivo de frecuencia que debe conocer cualquier observador del universo». Cocconi y Morrison se referían a la longitud de onda de veintiún centímetros del hidrógeno neutro: la misma emisión de radio a la que yo y otros astrofísicos prestamos atención casi medio siglo más tarde, al intentar volver la mirada hacia atrás hasta el amanecer cósmico.
El artículo causó inmediata sensación, presagiando el nacimiento de la búsqueda de inteligencia extraterrestre y fijando la base para todas las búsquedas posteriores con esta frase final: «La probabilidad de éxito es difícil de estimar; pero si no buscamos nunca, la probabilidad de éxito es cero». Para mí, esto enlaza con un principio mucho más antiguo atribuido a Heráclito de Éfeso:
«Si no esperas lo inesperado, no lo descubrirás».
El artículo de Cocconi y Morrison también me trae a la mente otro viejo dicho: la gente que solo tiene un martillo no ve más que clavos. Los dos hombres escribieron su artículo un cuarto de siglo después del nacimiento de la radioastronomía, un hecho que seguramente les ayudó en su afán por «esperar lo inesperado». Como sucede con la hipótesis de la vela solar de un servidor y de Bialy, parece que los humanos nos volvemos más aptos para detectar los vestigios tecnológicos de civilizaciones alienígenas una vez que hemos inventado las tecnologías nosotros mismos.
El texto de Cocconi y Morrison inspiró en el acto al astrofísico Frank Drake, también de Cornell, que en 1960 decidió llevar a cabo el mismo tipo de búsqueda que defendían Cocconi y Morrison. Usando el Observatorio Nacional de Radioastronomía de Green Bank, Virginia Occidental, Drake escudriñó dos análogos solares cercanos, Tau Ceti y Épsilon Eridani. Durante ciento cincuenta horas repartidas en cuatro meses, Drake usó el radiotelescopio para buscar una señal distinguible que denotara la existencia de vida inteligente, pero fue en vano. La desmedida ilusión con que Drake inició la búsqueda de vida extraterrestre se plasma en el nombre que dio al proyecto: Ozma, derivado de un personaje inventado por el novelista L. Frank Baum en sus libros sobre el país de Oz.
El proyecto de Drake fue recibido con gran interés y popularidad en la prensa. El hecho de que no se descubriera nada después de unas doscientas horas de observación apenas hizo mella en el entusiasmo generalizado. Aprovechando la inercia de ese interés, a principios de noviembre de 1961 Drake participó en una conferencia informal patrocinada por la Academia Nacional de las Ciencias en el National Radio Astronomy Observatory. Fue la primera vez que articuló la ecuación de Drake, que usó para estimar el número de civilizaciones extraterrestres que estarían comunicando información de manera activa.
Ahora la ecuación se estampa en camisetas y condiciona la sinopsis de novelas de adolescentes. Gene Roddenberry la corrompió para conferir una pátina de realismo a la serie de televisión Star Trek y ha sido duramente criticada y retocada por los científicos desde que apareció. Sin embargo, entre tanto ruido se ha perdido de vista la idea de que la ecuación no es más que un recurso heurístico y abreviado para descartar las diferentes condiciones que afectan al éxito de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Su expresión estándar es la siguiente:
N = R*× fp × ne × fl × fi × fc × L,
en la que cada factor se define así:
N: el número de especies en nuestra galaxia con la tecnología necesaria para la comunicación interestelar;
R*: el ritmo de formación de estrellas en nuestra galaxia; fp: la fracción de estrellas con sistemas planetarios; ne: el número de planetas en cada sistema con condiciones
ambientales capaces de albergar vida; fl: la fracción de planetas en que aparece vida; fi: la fracción de planetas en que aparece vida inteligente; fc: la fracción de vida inteligente que desarrolla tecnología
suficientemente sofisticada para enviar comunicaciones interestelares;
L: el tiempo durante el cual esa vida inteligente es capaz de producir señales detectables.
A diferencia de la mayoría de las ecuaciones, la de Drake no pretendía ser resuelta. Lo que pretendía era más bien ser un marco de referencia para plantearse cuántas civilizaciones inteligentes podrían habitar nuestro universo. Es improbable que algún día consigamos atribuir valores a todas las variables, y menos aún que consigamos determinar el resultado total.
Aunque Drake no fue el único que ideó un marco para buscar vida extraterrestre inteligente —Ronald Bracewell propuso un método diferente en 1960 y Sebastian von Hoerner, un astrofísico alemán, otro en 1961—, para bien o para mal el suyo fue el que acabó formando los cimientos de la ciencia de la búsqueda de inteligencia extraterrestre.
Cuando digo «para mal», me refiero a que la ecuación de Drake solo hace hincapié en la transmisión de señales de comunicación; ciñó sus aspiraciones a encontrar N y, a partir de ahí, el número de comunicaciones interestelares que determinarían la existencia de vida extraterrestre inteligente. Este interés exclusivo en la comunicación predice la segunda limitación de la ecuación, encarnada por su variable L, que representa el periodo de tiempo durante el cual una especie inteligente sería capaz de generar estas señales. Tened en cuenta, por ejemplo, que nuestra especie lleva siglos produciendo sustancias contaminantes detectables por ciertos telescopios, pero apenas lleva unas décadas emitiendo señales de radio.
Tanto N como L dejan entrever un hándicap más grave en la ecuación de Drake. Pese a toda la valía que tiene como primer intento sistemático por identificar las variables que influyen en la estimación y, por tanto, en la búsqueda de seres extraterrestres inteligentes, el propio formalismo de la ecuación fue quizás su mayor limitación. Cuando los científicos no encontraron rastro de señales de radio alienígenas, los detractores se alegraron de poder tachar de descabellada la ecuación —y la labor de toda la búsqueda de inteligencia extraterrestre— y se apresuraron a hacerlo.
En 1992, en el marco de la búsqueda de N, el Gobierno de los Estados Unidos concedió 12,25 millones de dólares a la NASA para iniciar un programa de radioastronomía. Al año siguiente, se acabó la financiación para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Cuando el Congreso retiró su apoyo y financiación, un senador, Richard Bryan, de Nevada, declaró lo siguiente: «Nos hemos gastado millones y aún es hora de que encontremos un solo muñequito verde».2 Existen pocas afirmaciones más escuetas que reflejen la ignorancia y las suposiciones erróneas que han entorpecido nuestra búsqueda de la respuesta a la pregunta «¿estamos solos?». La suma invertida fue ínfima en términos relativos, y el listón para las pruebas se puso ridículamente alto.
Dicho eso, los primeros investigadores de este campo tampoco solían contribuir mucho a su propia causa. Su interés casi exclusivo por buscar señales ópticas y de radio ha desencadenado ideas científicas y populares perjudiciales respecto a la esencia de esa exploración y a la clase de proyectos que merecen financiación. Hace muy poco que detectamos un interés creciente por buscar biofirmas —como oxígeno y metano en la atmósfera y proliferaciones de algas a gran escala en océanos lejanos— y tecnofirmas, como indicadores de agentes contaminantes industriales en la atmósfera planetaria e islas de calor localizadas que sugieren asentamientos urbanos.
Los miembros del nicho que busca vida extraterrestre inteligente aún están haciéndose un sitio, y la comunidad científica que debería estar apoyándolos no suele hacerlo. La ciencia humana todavía tiene que madurar, tanto en lo tocante a la búsqueda de inteligencia extraterrestre como a otros horizontes de nuestra limitada imaginación.
. . .
En mi despacho tengo un cajón con un rótulo muy simple: «IDEAS». De él cuelgan varios archivadores en los que guardo carpetas; algunos están a rebosar y otros no lo están tanto. En cada carpeta hay varias hojas de papel con ecuaciones que plasman los diversos problemas y preguntas que se me ocurren y que vale la pena responder. A menudo me los llevo cuando salgo de paseo por el jardín y por el bosque. No quiero caer en un cliché, pero normalmente se me ocurren en la ducha. (Hace poco, después de que un equipo de televisión neerlandés viniera a ver nuestra ducha para intentar documentar mi proceso de inspiración, mi esposa me compró un rotulador y una pizarra blanca resistentes al agua.)
Mucho antes de tener un cajón en el que guardar ideas —o de tener alumnos de carrera, posgrado o posdoctorado con quienes compartirlas—, ya las estaba recolectando. Han sido las semillas de las que se ha nutrido mi investigación. Hasta la fecha, esas semillas han dado pie a más de setecientos artículos publicados, seis libros (incluido el que tenéis en las manos) y un número cada vez mayor de predicciones hoy confirmadas con respecto al nacimiento de las estrellas, la detección de planetas más allá de nuestro sistema solar y las propiedades de los agujeros negros.
Con esto no quiero decir que solo me deje guiar por la imaginación. Todos mis estudios reflejan un principio básico innegociable: el contacto con los datos. Evito las especulaciones matemáticas, o lo que yo llamo «burbujas teóricas». Es común que la astrofísica se pierda en teorías que carecen de cualquier fundamento consolidado, con las que se echa por la borda financiación y talento. Ahí fuera hay una realidad y estamos muy lejos de agotar todas sus anomalías.
Como ya he comentado a varias generaciones de mis alumnos, es peligroso irse por las ramas y acabar dedicándose a abstracciones sin (apenas) perspectivas de arrojar datos en los que basarse para extraer conclusiones. Estoy convencido de que muchos de ellos han considerado igual de peligroso estimular líneas de investigación o presentar conclusiones que contravengan el dogma científico general. Para mí, esta reacción no solo es una pena, sino que también entraña un riesgo.
Si bien estas últimas décadas han insuflado aire a la búsqueda de vida extraterrestre, no deja de sorprenderme el número de cosas que quedan por intentar, cosas infrateorizadas, infrafinanciadas y consideradas tabú por un acervo de científicos. Cuando hablo con mis colegas de profesión y describo las reacciones de mis alumnos a los dos experimentos mentales con los que empieza este libro, muchos contienen una risita. Creo que deberíamos prestar más atención y preguntarnos si no hay una verdad profesional que se oculta a simple vista en las respuestas de los estudiantes.
En oposición a las modas de las redes sociales, el progreso científico se mide por cuánto se acerca una idea propuesta a la verdad. Este hecho ampliamente aceptado sugiere que los físicos medirían su éxito por lo bien que concuerdan sus ideas con los datos, más que por lo populares que son esas ideas. Pero esto no es lo que inferimos al observar el panorama de la física teórica. Las modas tienden a determinar la financiación, y eso que a veces no se puede recuperar ni un ápice de la inversión.
Pese a carecer de pruebas experimentales, la corriente dominante de la física teórica considera irrefutables y evidentes las nociones matemáticas de la supersimetría, las dimensiones espaciales extra, la teoría de cuerdas, la radiación de Hawking y el multiverso. Citando textualmente a un prominente físico en una conferencia a la que asistí: «Estas nociones deben ser ciertas aunque no haya test experimentales para respaldarlas, puesto que miles de físicos creen en ellas y es difícil imaginar que una comunidad tan grande de científicos con aptitudes matemáticas se pueda equivocar».
Pero dejad atrás el pensamiento de grupo y analizad con más detalle estas ideas. Por ejemplo, la supersimetría. Esta teoría, que propugna que todas las partículas tienen su pareja, no es tan natural como teóricos de alto coturno predijeron que sería. Los últimos datos del Gran Colisionador de Hadrones del CERN no hallaron ninguno de los indicios esperados en las escalas energéticas sondeadas para respaldar la supersimetría. Otras especulaciones sobre la naturaleza de la materia oscura, la energía oscura, las dimensiones extra y la teoría de cuerdas aún se tienen que probar.
Imaginad que los datos que sugieren que Oumuamua es tecnología extraterrestre sean más sólidos que los datos que validan la teoría de la supersimetría. ¿Qué se inferiría de ello? Para construir el Gran Colisionador de Hadrones, un acelerador de partículas creado con vistas a obtener pruebas que confirmaran la supersimetría, se gastaron algo menos de cinco mil millones de dólares; y su funcionamiento cuesta otros mil millones al año. Si el consenso científico acaba desechando la teoría, lo hará después de un gasto descomunal y de generaciones de trabajo. Hasta que hayamos invertido recursos similares en la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, las declaraciones rotundas sobre lo que es o deja de ser Oumuamua se deberían juzgar de forma acorde.
Hay una retahíla de teorías más allá de la supersimetría —es inevitable pensar en el multiverso— a las que se presta una exhaustiva y deferente atención tanto dentro como fuera del mundo académico, pese a carecer de pruebas sólidas. Es algo que debería hacernos reflexionar, y no por la falta de pruebas. Nos debería preocupar por lo que revela de la cultura científica en sí misma.
Lo que nos impide considerar justamente si Oumuamua fue fabricado por extraterrestres no son las pruebas, el método en que se recabaron o el razonamiento que sustenta la hipótesis. Lo que nos bloquea el camino casi inmediatamente es una reticencia a ver más allá de las pruebas y del razonamiento, a analizar cuáles serían las consecuencias. A veces, el problema estriba en el mensaje, a veces en el mensajero, pero cuando ambos se topan con un oyente que no quiere escuchar, surge un problema más grave que las pruebas y el razonamiento.
. . .
Hay diferentes razones por las que la búsqueda de vida extraterrestre ha atraído bastante menos atención y potencial intelectual que muchas de las anomalías que nos arroja el universo. Indudablemente, los argumentos a menudo absurdos de numerosas obras de ciencia ficción no han ayudado. Pero tampoco lo han hecho los prejuicios de los astrónomos y astrofísicos; sesgos que, a su vez, han amedrentado a nuevas generaciones de científicos.
En la actualidad, un joven astrofísico teórico tiene más posibilidades de acabar consiguiendo un puesto fijo si estudia la existencia de multiversos que si busca pruebas de vida extraterrestre inteligente. Es una lástima, sobre todo porque los futuros científicos suelen tener más imaginación durante las fases iniciales de su carrera. Durante este periodo fértil, encuentran una profesión que refrena implícita y explícitamente sus intereses, alimentando su miedo a salirse del cauce que marca el credo científico.
La generación anterior de físicos teóricos tenía la humildad suficiente para reconocer un error cuando los datos experimentales refutaban sus teorías. Pero la nueva cultura, que se regodea en su propia salsa teórica e influye en comités de premios y agencias de financiación, está formada por predicadores de paradigmas populares, pero no corroborados. Cuando los científicos redoblan su apuesta por la supersimetría, aunque el Gran Colisionador de Hadrones no ha encontrado indicios que la respalden, o cuando insisten en que el multiverso tiene que existir a pesar de que no hay datos que apuntalen la teoría, están malgastando una cantidad preciosa de tiempo, dinero y talento. Y no solo tenemos fondos limitados que invertir, sino tiempo limitado.
La ironía es que, en su día, muchos científicos adultos ya aprendieron esto intuitivamente. Cuando los niños abren su primera cuenta de ahorros, suelen caer en la trampa de imaginar las posibles fortunas que podrían acumular. Fantasean con comprar esto y aquello y piensan en todo lo que ansiarían poseer; se les hace la boca agua. Pero después de ir al cajero y ver el dinero que realmente tienen en la cuenta, sus castillos en el aire se desmoronan. No solo carecen de fondos suficientes para hacer todo lo que soñaban con hacer, sino que acaban percatándose de la lentitud con que se acumulan esos fondos. Normalmente, tras esta decepción los niños habrán aprendido a mirar sus cuentas con cierta frecuencia y a equilibrar lo que anhelan adquirir con la cruda realidad de los datos confirmables.
Una cultura científica que no ha aprendido esta lección —que no necesita verificación externa en los datos observables y confirmables y que propugna ideas consideradas naturalmente correctas debido a su belleza matemática— se me antoja una cultura que se arriesga a perder pie. Recabando datos y comparándolos con nuestras tesis teóricas, podemos saber cuál es la realidad y saber que no estamos alucinando. Es más, vuelve a confirmar algo fundamental para la disciplina. La física no es una actividad recreativa dedicada a hacernos sentir bien con nosotros mismos. La física es un diálogo con la naturaleza, no un monólogo. En teoría, los científicos tenemos que dar el todo por el todo y hacer predicciones que se puedan testar, y eso significa arriesgarse a cometer errores.
En la edad de las redes sociales, las ciencias en general —y la astrofísica en particular— necesitan recuperar su humildad tradicional. No debería ser difícil. Recopilar datos experimentales y descartar ideas teóricas se tendrían que convertir en prioridades básicas. Guiarse por los datos reconforta y ofrece recompensas más tangibles y aplicables. Antes que echar por la borda una carrera entera siguiendo callejones matemáticos que las futuras generaciones de físicos tildarán de irrelevantes, los jóvenes científicos deberían poner los ojos en áreas de investigación en las que el valor de las ideas pueda ponerse a prueba y dar frutos en vida.
No hay ningún ámbito de investigación con mejor ratio de riesgo-beneficio que la búsqueda de vida extraterrestre. Es más, con solo once días de datos acumulados tras el paso de Oumuamua, ya disponemos de más indicios sugerentes y observables que para todas las burbujas mentales que actualmente están de moda y monopolizan con mano de hierro el campo de la astrofísica.