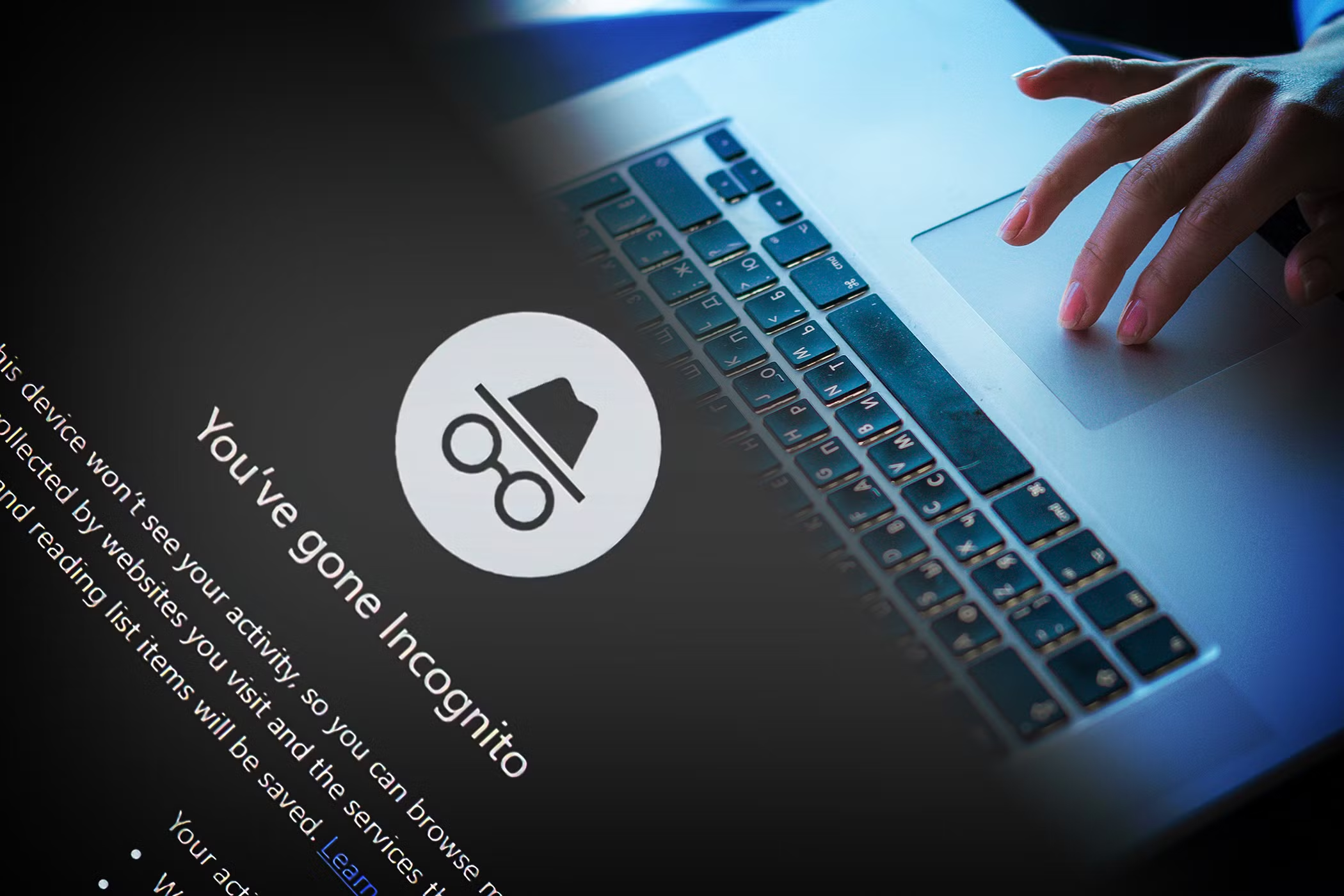Aromas, perfumes, fragancias, hedores inciden en cómo nos sentimos y en qué pensamos. Omnipresentes, los olores son máquinas del tiempo y el espacio capaces de transportarnos a distintos momentos y lugares de nuestras vidas. Sin embargo, son esquivos: no existen suficientes palabras en nuestro vocabulario para describir cabalmente lo que olemos ni dispositivo capaz de capturar la huella olfativa de una época. Acallados muchas veces, desvalorizados casi siempre, los olores dejan rastros donde pueden: de crónicas a registros médicos o culinarios, de jeroglíficos a epistolarios románticos. El pasado del planeta y de cada uno de nosotros está inscripto en la memoria de sus olores. Si vivir es respirar y respirar es necesariamente oler, Odorama es un compendio de historias asombrosas que conectan el ayer, el hoy y el mañana a través de la dimensión olfativa de nuestra vida.
A continuación, un fragmento a modo de adelanto:
La primera red social – Las rutas del incienso, la pimienta y la seda
No dejaremos de explorar y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos y conoceremos el lugar por primera vez.
T. S. ELIOT, Four Quartets (1943)
Nadie recuerda su nombre. Ni el tono de su voz. O siquiera si existió. El historiador griego Posidonio cuenta que alrededor del año 118 a.C. un náufrago proveniente de la India fue rescatado en el Mar Rojo y luego, en el más completo secreto, fue llevado hasta Alejandría, por entonces la segunda ciudad más importante del mundo después de Roma, la puerta que comunicaba el norte con el sur y era gobernada por el faraón Ptolomeo VIII, alias Physcon («el barrigudo»).
La seguridad y el secretismo del traslado no fueron un capricho. Aquel desgraciado navegante podía ser la clave para resolver uno de los mayores enigmas que desde hacía tres mil años perturbaba la mente de los más codiciosos: ¿De dónde provenía aquella maravillosa sustancia capaz de modificar el gusto de los alimentos e incluso de contrarrestar el sabor de la comida en descomposición? ¿En qué tierra crecía aquel escaso y valioso tesoro aromático conocido como «pimienta»?
Quizás el náufrago lo supiera. Pero una vez llevado a Egipto, los descendientes de Alejandro Magno se toparon con una decepcionante verdad: el indio no hablaba una palabra de griego, idioma oficial por aquella época y aquellas latitudes. Las semanas pasaron y el hombre, ya recuperado, comenzó a entender a sus cuidadores. Y en señal de agradecimiento, finalmente les reveló el secreto solo conocido (y resguardado) por los fenicios: cómo llegar a las exóticas tierras de la India.
Los gobernantes no tardaron en reaccionar y enviaron de inmediato una expedición dirigida por uno de los más arriesgados navegantes de la época, el explorador y geógrafo griego Eudoxo de Cícico, con la guía del marinero indio. Hasta que un día del año 116 a.C., tras meses de espera, Alejandría se despertó envuelta en una suave pero adictiva fragancia. Lo habían conseguido. La ciudad recibió con festejos a los aventureros. Todos corrían y gritaban, miraban al horizonte con anhelo: el barco de Eudoxo venía cargado de historias, piedras preciosas, azafrán, jengibre, clavo de olor y, en especial, de la deseada pimienta negra.
Antes del telégrafo, del teléfono, de Internet, Facebook y Twitter, el mundo se comunicaba y conectaba a la distancia a través de los olores. Fue el comercio de mercancías de lujo —piedras y materiales preciosos, perfumes y esencias aromáticas— lo que conectó a culturas y sociedades lejanas no a través de cables de fibra óptica sino por medio de rutas del incienso, de la seda, de las especias. Durante siglos, estas arterias cargadas de fragancias fueron recorridas por caravanas de comerciantes que, en viajes largos, costosos y llenos de peligros, llevaban de un lado a otro las sustancias y los productos más exóticos y deseados de la época. En cada saco transportado por tierra y por agua viajaban más que objetos de intercambio. Pasaban de mano en mano, de boca en boca, historias fantásticas de pueblos y ciudades extrañas, nuevas ideas, imágenes y conceptos difundidos por viajeros, comerciantes y peregrinos. El primer contacto entre culturas fue a través de los olores. Lejanos y exóticos aromas entrelazaron e interconectaron imperios como el chino y el romano, que crecieron a la par creyéndose cada uno no solo el centro del mundo sino del universo entero.
Las rutas más transitadas fueron la de la mirra y el incienso, que se adentraba en Arabia; la de la seda, que unía Italia con el norte de China; y la de las especias, que llegaba hasta Somalia, India y Ceilán (Sri Lanka). Como un sistema nervioso central del mundo invisible que comenzó extenderse tres mil años antes de Cristo, conectaron Europa, Asia y África, este y oeste, norte y sur.
Como dijo el historiador británico William Woodthorpe Tarn, el comercio del incienso era tanto un comercio como una religión. No había ningún culto en la Antigüedad que pudiera pasar sin esta resina. El comercio y el transporte de productos aromáticos en la península arábiga estuvieron en manos de dinastías de tribus locales. Las caravanas de los sabeos y de los mineos conducían el tráfico de mercancías desde los centros productores de la ciudad de Adén, actual Yemen y donde se cree que hasta el siglo III a.C. estaba el Reino de Saba. De ahí, el olíbano —la principal forma de incienso del mundo antiguo— y la mirra subían en caravanas de camellos por dunas de más de trescientos metros y atravesaban el incesante calor del hostil desierto de Rub al-Jali hasta el norte de la península, perfumando a su paso las costas del Mar Rojo.
Plinio el Viejo declaró que la ruta consistía en sesenta y cinco etapas por la que también circulaban oro, marfil y telas y que en esta región crecían veinticinco especies distintas de árboles de incienso. Se tardaba sesenta y dos días en atravesarla de un extremo a otro. Las ganancias eran altas pero lo eran también los riesgos: había tormentas de arena, asesinos y ladrones. Fue así como con el tiempo se construyeron múltiples fortalezas para proteger la ruta. Un tramo estaba controlado por la tribu de los nabateos, cuya capital era la hermosa Petra (en Jordania), desde donde los productos eran distribuidos: unos iban a Siria, otros a Fenicia, a Egipto, Persia y de ahí a China. Allí conocieron estas resinas simplemente como «productos persas» (Po-ssu): las utilizaron para medir el tiempo con relojes de incienso, como medicina —según el compendio de herbología Bencao Gangmu, curaban «vapores malvados en el corazón y el estómago»—, para meditar y como ofrendas religiosas a ancestros o deidades. En las creencias taoístas, se pensaba que la extracción de la fragancia de una planta liberaba su alma. La transformación del incienso sólido en vapores perfumados reflejaba la transmutación del estado físico o mortal a un nivel espiritual.
En los altares de todos los dioses del Imperio romano, desde Siria hasta Bretaña, se quemaba incienso de Yemen. Se estima que en el apogeo de la ruta del incienso se transportaban cada año a través de ella tres mil toneladas de estas resinas aromáticas vegetales por un camino ondulante que cambiaba ligeramente cada vez que los asentamientos locales decidían aumentar los impuestos a las caravanas que pasaban. «Una fragancia natural impregna toda la costa de Saba porque casi todo lo que sobresale en olor crece incesantemente, proporcionando un placer a los visitantes que es mayor de lo que se puede imaginar o describir —escribió el historiador Diodorus de Sicilia en siglo I a.C.—. A lo largo de la costa, crecen en abundancia bálsamo y casia. En el interior, crecen árboles altos: mirra e incienso y canela. Quienes los han experimentado con sus sentidos dicen que es una experiencia divina, indescriptible.»
El olor de los fardos de incienso y de otras sustancias aromáticas a veces era tan fuerte que los hombres de las caravanas que transportan a lomo de camellos estos cargamentos perdían el conocimiento. Para reanimarlos, se quemaba muy cerca de la nariz un poco de asfalto, alquitrán y estiércol. Durante siglos, fue el único remedio para curar a quienes padecían la llamada «enfermedad de los perfumes».
Las ciudades a lo largo de estas rutas comerciales, como Haluza, Mamshit, Avdat y Shivta, se enriquecieron brindando servicios a los comerciantes y actuando como mercados internacionales. Palmyra y Petra, en los márgenes del desierto sirio, florecieron como centros culturales y artísticos donde viajeros de diferentes orígenes étnicos y culturales podían encontrarse luego de días o meses de recorrer estas rutas comerciales, las autopistas de comunicaciones del mundo antiguo por donde desfilaron también inventos, creencias religiosas, estilos artísticos, idiomas y costumbres sociales.
Ellos, los otros
Los Ptolomeos, es decir, los faraones de origen macedonio que gobernaron Egipto desde la muerte de Alejandro Magno hasta que los romanos incorporaron este reino a su imperio en el año 43 a.C., controlaban el comercio de los aromas. Existía un impuesto del veinticinco por ciento sobre la venta de perfumes que iba a las arcas reales. Además de abastecer todos sus templos con el incienso proveniente de la llamada «Arabia Feliz», contaban con otra fuente cercana de aprovisionamiento. La costa norte de Somalia hasta el extremo de la punta del Cuerno de África era conocida como la «Región Aromática» y se cree que ahí se encontraba el País de Punt visitado durante el reinado de la faraona Hatshepsut en 1492 a.C. Hasta allí iban a buscar mirra, casia y otras esencias.
El Imperio romano realmente floreció cuando invadió y anexó Egipto como una de sus provincias, apropiándose no solo del trigo —esencial para alimentar a sus setenta millones de habitantes—, sino también de las rutas comerciales que lo conectaban con el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Según el historiador griego Estrabón, pocos años después de la ocupación de Egipto, ciento veinte barcos romanos ya navegaban hacia la India cada año desde el puerto de Myos Hormos en el Mar Rojo.
Fue entonces cuando la sociedad romana cayó rendida al lujo oriental: especias, perfumes, seda y esclavos. Para Cicerón, Asia era una zona indescriptiblemente rica, con cosechas de leyenda, una increíble variedad de productos y colosales exportaciones. En la Antigüedad, las civilizaciones miraban con mayor interés hacia el este que hacia el oeste. Los griegos orientaron su mirada hacia Troya y Asia Menor y luego hacia los persas. A Alejandro Magno nunca se le cruzó por la cabeza dirigirse hacia el oeste y someter a Italia, España y Europa continental.
En el siglo I, el emperador romano Augusto se esforzó por conocer lo que había al otro lado de las nuevas fronteras orientales. Envió expediciones al Golfo Pérsico para saber más sobre las rutas que se adentraban en Asia Central a través de Persia. Uno de los pocos reportes que se conservan es el Stathmoi Parthikoi (o Estaciones partas), una descripción geográfica exhaustiva del Imperio parto, al noroeste del actual Irán. El mundo greco-romano llamaba a China «Serica» y a los chinos «seres», de la palabra china «si», que significa «seda».
La curiosidad también carcomía a los habitantes del otro extremo del mundo. La expansión de la dinastía Han en China estuvo acompañada de un interés cada vez mayor por lo que había en los confines del mundo. En el año 97, el general Ban Chao dirigió una serie de expediciones que llevaron a su ejército de setenta mil hombres hasta el mar Caspio. El hombre elegido para recabar información más allá de los límites de lo conocido se llamó Gan Ying. Su misión era averiguar algo, lo que fuese, sobre la población del imperio del oeste, conocido por los chinos como Lijian o Da Qin, literalmente «Gran China». El nombre tenía una razón: los chinos consideraban a los romanos tan civilizados como ellos, por lo que Roma, a su parecer, era «otra China» en el extremo occidental del mundo.
Se cree que Ying nunca llegó a la ciudad de las siete colinas, pero se encontró en el camino con mercaderes. En lugar de regresar con las manos vacías, volvió con un puñado de rumores. Un documento llamado Hou Hanshu (Libro de los últimos Han) recoge su testimonio: «Su territorio tiene más de cuatrocientas ciudades amuralladas. Hay pinos y cipreses y todo tipo de plantas. La gente en este país es alta y con rasgos uniformes. Tienen una tradición de magia increíble. Pueden producir fuego de sus bocas y hacen malabares con doce bolas con una habilidad extraordinaria. Mezclan todo tipo de fragancias. El suelo produce grandes cantidades de oro, plata y piedras preciosas. Siempre quisieron comunicarse con China, pero Anxi (los partos), deseando controlar el comercio de sedas chinas, bloqueó la ruta para evitar que los romanos pudieran pasar».
El camino perfumado
Fue un viajero y geógrafo alemán, Ferdinand von Richthofen, quien bautizó a estos caminos intercontinentales de comercio euroasiático como la Ruta de la Seda. En realidad, von Richthofen utilizó el término en plural (Seidenstraßen) en una conferencia en 1877. Es que, estrictamente hablando, la Ruta de la Seda no fue una sola carretera. Como dice la historiadora Susan Whitfield, «no era un único camino ni era solo de seda». Se trataba más bien de un entramado de vías y corredores que comenzaron a extenderse como raíces a partir de 130 a.C. La capital china, Chang’an (que significa Paz constante), era el punto de partida oriental de este sistema nervioso central que conectaba pueblos y culturas, el eje sobre el cual giró el mundo durante siglos.
Si bien los productos chinos ya llegaban a Grecia en el siglo V a.C., fue en el siglo II a.C. cuando el emperador Wu se vio obligado a salir al mundo a buscar alianzas para resistir la invasión de las tribus nómadas de los Xiungnu, situadas al norte de la Gran Muralla. Para mejorar sus defensas y adquirir caballos, no encontró mejor medio de intercambio que la seda, ya utilizada fronteras adentro como moneda. Aunque esta fibra natural elaborada en secreto durante siglos solo por los chinos no era el único bien de lujo que iba y venía por estos caminos meandrosos que conectaban este con oeste y norte con sur: papel, pólvora, algodón, alfombras, esclavos, jade, lapislázuli, plumas de pájaros, metales (plata, hierro, plomo, estaño y oro), azafrán, cinamomo, té, zanahorias, pepinos, granadas y canela proveniente de Sri Lanka aromatizaban el viaje de las caravanas conformadas por camellos, caballos, bueyes y burros.
Estos bienes viajaban miles de kilómetros en ambas direcciones, atravesando el calor abrasador de los grandes desiertos de Irán hasta las glaciales alturas del Hindu Kush y las numerosas montañas y mesetas de Afganistán y Pakistán. Pero los mercaderes solo recorrían tramos cortos. Al llegar a la siguiente ciudad, vendían su mercadería a los locales. Y de ahí pasaba de mano en mano hasta arribar a su destino. El Oasis de Dunhuang era el principal puesto de aduanas chino. Allí los soldados revisaban cuidadosamente el equipaje para asegurarse de que nadie contrabandeara gusanos de seda (Bombyx mori) o capullos fuera del imperio. Revelar el secreto de la seda era castigado con la muerte.
En Roma, donde creían que la seda era el producto de una especie de árbol de lana, este tejido ligero al tacto era sinónimo de riqueza para quienes podían pagarlo mientras que para otros no era más que una señal de vanidad y decadencia. Augusto consideraba que este tejido fomentaba el comportamiento inmoral, y su hijo, Tiberio, una vez consagrado emperador prohibió a los hombres que lo usaran.
El interés de Roma por el Lejano Oriente fue en verdad pasajero; los ojos del imperio estaban firmemente puestos en Persia, el corazón del mundo, el cruce entre este y oeste, una región a la que muchos historiadores le han dado la espalda. «Para comprender el pasado y el presente, el mejor lugar para pararse no es en Occidente o en Oriente, sino en la región que los une —indica el historiador británico Peter Frankopan—. Asia Central es la verdadera encrucijada de la civilización, el crisol donde las grandes religiones del mundo emergieron, donde el judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo y el hinduismo tomaron prestadas ideas y compitieron entre sí. Es el caldero donde colisionaron los grupos lingüísticos, donde las lenguas indoeuropeas, semíticas y chino-tibetanas se agitaron junto a las que hablaban altaico, turco y caucásico. Aquí es donde los grandes imperios se levantaron y cayeron, donde las secuelas de los enfrentamientos entre culturas y rivales se hicieron sentir a miles de kilómetros de distancia.»
El movimiento masivo de personas, mercancías e ideas intercambiadas, adaptadas y refinadas por todos los imperios a lo largo de la Ruta de la Seda intensificó la diversidad en un fenómeno de polinización cultural aún no del todo comprendido ni valorado. El mundo comenzaba a globalizarse y a ampliarse no solo en extensión sino también en experiencias. La curiosidad y el comercio esparcieron nuevos sabores y olores de un extremo del Mediterráneo al Mar de la China Oriental. Y con ellos, muchas historias que contar.
En busca del oro negro
«Es increíble que su uso guste tanto. Su única cualidad es el gusto amargo y es hasta la India donde vamos a buscarla. Estas plantas crecen espontáneamente en ese país y nosotros las compramos por peso como si fueran oro o plata.» Ni el historiador romano Plinio el Viejo entendía en el siglo I de nuestra era qué hacía tan especial a la llamada «reina de las especias», la pimienta.
Ya en el siglo V a.C., Hipócrates le atribuía propiedades beneficiosas para el estómago, para abrir el apetito y para estornudar. Incluso alegaba que también tenía efectos afrodisíacos. Antiguos herboristas la empleaban para tratar la fiebre, el cólera, las hemorroides y los trastornos hepáticos.
Originario de la India, este aromático fruto —cuyo nombre procede del latín pigmentum que significa pigmento, colorante— se extendió por Indonesia y Malasia alrededor del año 600 a.C. «Por decenas de siglos, fue el producto de lujo más deseado y transportado —asegura el investigador italiano Francesco Antinucci—: una especia que no tiene ningún valor nutritivo. Solo servía para proyectar la imagen de un hombre rico que podía permitirse cosas que solo pocos pueden. La pimienta era riqueza, poder, estatus social.»
Los egipcios ya la conocían: hay registros de 2600 a.C. de esclavos alimentándose con especias asiáticas mientras construían la gran pirámide de Keops. Dentro de las fosas nasales del faraón Ramsés II (siglo XIII a.C.) se encontraron también fragmentos de pimienta, proveniente de Malabar, al suroeste de la India, y supuestamente puesta ahí por los embalsamadores.
Tan deseada como difícil de obtener, su precio era extremadamente alto. El kilómetro cero de la pimienta era el puerto de Muziris, en el estado de Kerala, suroeste de la India, donde se la cultiva desde 2000 a.C.: allí desembocaban los cargamentos provenientes del distrito especializado en la producción del llamado «oro negro», Cottonara. Ir a buscar la pimienta a tierras tan lejanas significaba pagar el precio más bajo posible y poder adquirir una gran cantidad de mercancía.
La ganancia conseguida luego de inflar casi por diez su precio era tal que justificaba una actividad de alto riesgo. La pimienta no solo llenaba de sabor y potenciaba los aromas de las comidas de ricos y poderosos. También las condimentaba con historias de aventuras lejanas: las odiseas que miles de comerciantes y exploradores debían enfrentar para llegar a ella. Desiertos, montañas, mesetas y extensos mares llenos de peligros debían ser atravesados y conquistados, además de luchar en el camino con piratas y sobrevivir a tifones y toda clase de enfermedades.
Se contaba grano a grano de este fruto proveniente de la planta Piper nigrum, que incluso se utilizó en ocasiones como moneda o forma de pago. El valor de la pimienta llegó a ser tan alto en épocas griegas y romanas que un esclavo podía comprar su libertad por quinientos gramos de pimienta. Una pequeña bolsa llegaba a valer lo que un trabajador ganaba durante toda su vida.
El motor de los grandes descubrimientos
Los romanos fueron, en palabras del historiador Frederic Rosengarten, los usuarios más extravagantes de aromáticos en la historia. Usaron especias en todas las combinaciones imaginables para sus comidas, vinos y fragancias. Los ricos dormían sobre almohadas de azafrán pues creían que curaba las resacas. Además, como recuerda la historiadora española Ángeles Díaz Simón en su libro Recetas con historia, su cocina usaba grandes cantidades de especias y condimentos. Y pagaban fortunas por ellos. Algunos eran considerados un auténtico tesoro: el comino de Etiopía, el anís de Egipto y Creta, el azafrán de Clicia (Armenia), la mostaza del norte de África y la carísima pimienta de la India. En el año 408, luego de sitiar la ciudad de Roma, el rey visigodo Alarico reclamó dos mil quinientos kilos de pimienta a los romanos a cambio de perdonarle la vida a la ciudad. Sin dudarlo, y humillados, se los dieron.
Alrededor del siglo V, Alejandría cedió su rol como centro del comercio mundial a Venecia, que no tardó en convertirse en la gran heredera del tráfico de artículos de lujo con Oriente y en la ciudad más rica de Europa hasta bien entrado el 1500: el comercio de especias era por entonces el negocio más lucrativo del planeta y sus ganancias construyeron muchos palacios. Con el avance de los pueblos bárbaros, la conquista musulmana y los piratas siempre al acecho, el Mediterráneo había dejado de ser un sitio seguro.
Cuando los cruzados regresaron de Tierra Santa, no llevaron consigo únicamente el fruto de sus saqueos. Estas incursiones impulsadas por el fanatismo religioso expusieron a los caballeros y a los nobles a las delicias culinarias de Oriente: los sabores y aromas exóticos, la presentación lujosa, las maneras elegantes. De repente, las familias adineradas de la Europa medieval comenzaron a organizar banquetes enormes e invitaban a huéspedes de todas partes para hacer alarde de riquezas y forjar alianzas.
Durante la larga Edad Media, el comercio de pimienta y otras especias fue administrado casi en exclusividad por los árabes que, al ostentar el monopolio de las vías terrestres y marítimas, las compraban en la India y las transportaban hasta los puertos del Mediterráneo, donde las revendían a comerciantes venecianos y genoveses que las distribuían en el resto de Europa.
Tras la caída de Constantinopla en manos turcas en 1453, numerosos navegantes salieron al mar a la búsqueda de nuevas rutas. Querían más, y el monopolio veneciano se hacía insoportable. Aventurarse hacia lo desconocido era, en realidad, irse a lugares lejanos pero bien precisos, donde era posible adquirir mercancías particulares que, de regreso a la patria, les habrían rendido una ganancia considerable. Si se descubría algo nuevo, era por azar o por error.
En cierto sentido, fueron las especias como la pimienta el gran motor de la llamada «era de los descubrimientos», catalizador de la reconfiguración del mundo. La atracción por el negocio de estas sustancias aromáticas justificó que las coronas de Portugal y España financiaran arriesgadas travesías durante los siglos XV y XVI, poniendo en marcha las grandes expediciones en busca de rutas a «las Indias» distintas de las que musulmanes e italianos mantenían desde hacía siglos.
Esta obsesión aromática —y, obviamente, monetaria— fue, al fin y al cabo, la que impulsó estos viajes a lo desconocido que desafiaban a las antiguas fábulas, cuya función era la de refrenar a cualquiera que, tentado por la curiosidad, quisiera arriesgarse a traspasar la barrera del mare incognitum: ya en el siglo II Ptolomeo —pontífice de la geografía y única autoridad en el tema de la Edad Media— decía que el Atlántico no era más que un desierto infinito de agua, impracticable para la navegación. Las leyendas incluso afirmaban que la extensión de aquel temido y tenebroso mar poblado de monstruos que nadie había logrado cruzar era tan inmensa que llegaba hasta el lejano país de los muertos.
Las especias obsesionaban a marineros portugueses, aventureros españoles, comerciantes venecianos y buscadores de fortunas. Los hechizaban: el aroma de la nuez moscada, un poco de pimienta, una semilla de mostaza, una punta de cuchillo de jengibre o de canela bastaban para que se animaran a cruzar el océano sin la certeza de regresar al hogar. Más que meros productos alimenticios, las especias eran el sabor del paraíso en un mundo sumergido en la inmundicia.
El genovés Cristóbal Colón fue uno de los que cayó en aquel trance hipnótico: en su búsqueda de una ruta marítima libre y sin pago de derechos a las especias de Oriente, emprendió viaje hacia el oeste con cuarenta años, viudo y acompañado por ochenta y ocho hombres, y terminó topándose sin quererlo con América. No buscaba un mundo nuevo, sino uno viejo: en su primer viaje, creyó llegar a la isla de Cipango, como se conocía por entonces a Japón, a su entender «el origen de todas las especias del mundo y de todas las piedras preciosas». En verdad, se trataba de Cuba.
El portugués Vasco da Gama, en cambio, eligió el sur. Y eligió bien: el 20 de mayo de 1498 llegó al subcontinente indio convirtiéndose en el primer europeo en bordear las costas africanas. Según la leyenda, antes de irse, se atrevió a preguntarle al monarca de Kerala, el zamorín de Calicut, si podía llevar consigo un tallo de pimienta para replantar. Sus cortesanos se indignaron, pero el gobernante se mantuvo en calma y respondió: «Puedes tomar nuestra pimienta, pero nunca podrás tomar nuestras lluvias».
Desde entonces, Portugal se constituyó como el primer imperio intercontinental de la historia. Mientras España se entretenía extrayendo el oro y la plata de América y exterminando a la población local, los portugueses se hacían con el dominio del comercio de especias y se posicionaban como una potencia marítima y colonial durante más de un siglo. De 1500 a 1511, realizaron doce expediciones a la India, una por año. La cantidad de pimienta importada hacia Lisboa creció y creció. Y los precios sintieron los efectos. De repente y por primera vez en la historia comenzaron a caer: de ochenta ducados el saco de pimienta pasó a cuarenta en 1502 y a treinta y cuatro en 1504 para después detenerse cerca de los veintidós.
En el curso de la primera mitad del siglo XVII, la pimienta perdió el lugar de privilegio que había ocupado por más de mil quinientos años. Por una razón: si una mercancía se extiende a todos los estratos de la población es muy difícil que pueda indicar un estatus social elevado y exclusivo. Así, la pimienta fue expulsada del paraíso. Perdió su trono en el reino de las especias para luego ser suplantada en el siglo XVIII por el adictivo aroma y sabor del té, el café y el chocolate.
Había concluido su ciclo de lujo: de producto caro y deseado que movió la economía del mundo, alentó grandes descubrimientos y llegó a tierras hasta entonces desconocidas, aterrizó en las alacenas de todas las casas y cocinas.
El ombligo aromático del mundo
Pronto los portugueses se dieron cuenta de que las especias más preciadas no estaban solo en India sino más allá. El paraíso de la canela se encontraba en Ceilán (Sri Lanka) y en el extremo oriental de lo que hoy es Indonesia, en especial en las Molucas (o Maluku o Malacca), un archipiélago de más de mil islas conocidas por entonces simplemente y con justa razón como las «Islas de las Especias» por ser el centro mundial de producción de clavo de olor, nuez moscada y macis. «El que es el señor de Malacca tiene su mano en la garganta de Venecia», escribió el explorador portugués Duarte Barbosa.
El tesoro aromático era tal que no tardó mucho en hacer que la pequeña Holanda hirviera de envidia. En 1602, sus comerciantes se asociaron y fundaron la primera multinacional del mundo, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. En cuestión de décadas terminaron por arrebatarles a los portugueses estos valiosos territorios y convertirse en propietarios absolutos del tráfico de sus productos más valiosos.
El mundo volvía a reconfigurarse, como lo había hecho ya tantas veces. Los productos aromáticos árabes habían impulsado la vida religiosa del Imperio romano pero cuando surgió el cristianismo y dejó de necesitar el olíbano para el culto, el comercio de incienso sufrió un duro golpe, precipitando el colapso de la economía de Yemen y de la Ruta del Incienso, que ya languidecía al ser reemplazada por los viajes en barco.
En cuanto a la antigua Ruta de la Seda, empezó a ser abandonada alrededor del siglo XIII. El comerciante veneciano de diecisiete años Marco Polo, por ejemplo, viajó por tierra al palacio de Kubla Khan, en lo que hoy es Beijing. Pero cuando regresó a su hogar veinticuatro años después, en 1295, lo hizo en barco. Con el tiempo, las arterias comerciales que conectaban Europa con el resto del mundo conocido se convirtieron en carreteras letales, autopistas para las ratas, las pulgas y la Peste Negra.
La velocidad del transporte marítimo, mucho más barato y seguro, terminó por acelerar el declive de lo que había sido la columna vertebral del mundo. Ciudades enteras fueron abandonadas y de ellas solo quedan hoy antiguas leyendas y ruinas sepultadas bajo la arena como fósiles aromáticos, recuerdos olvidados de otra época.