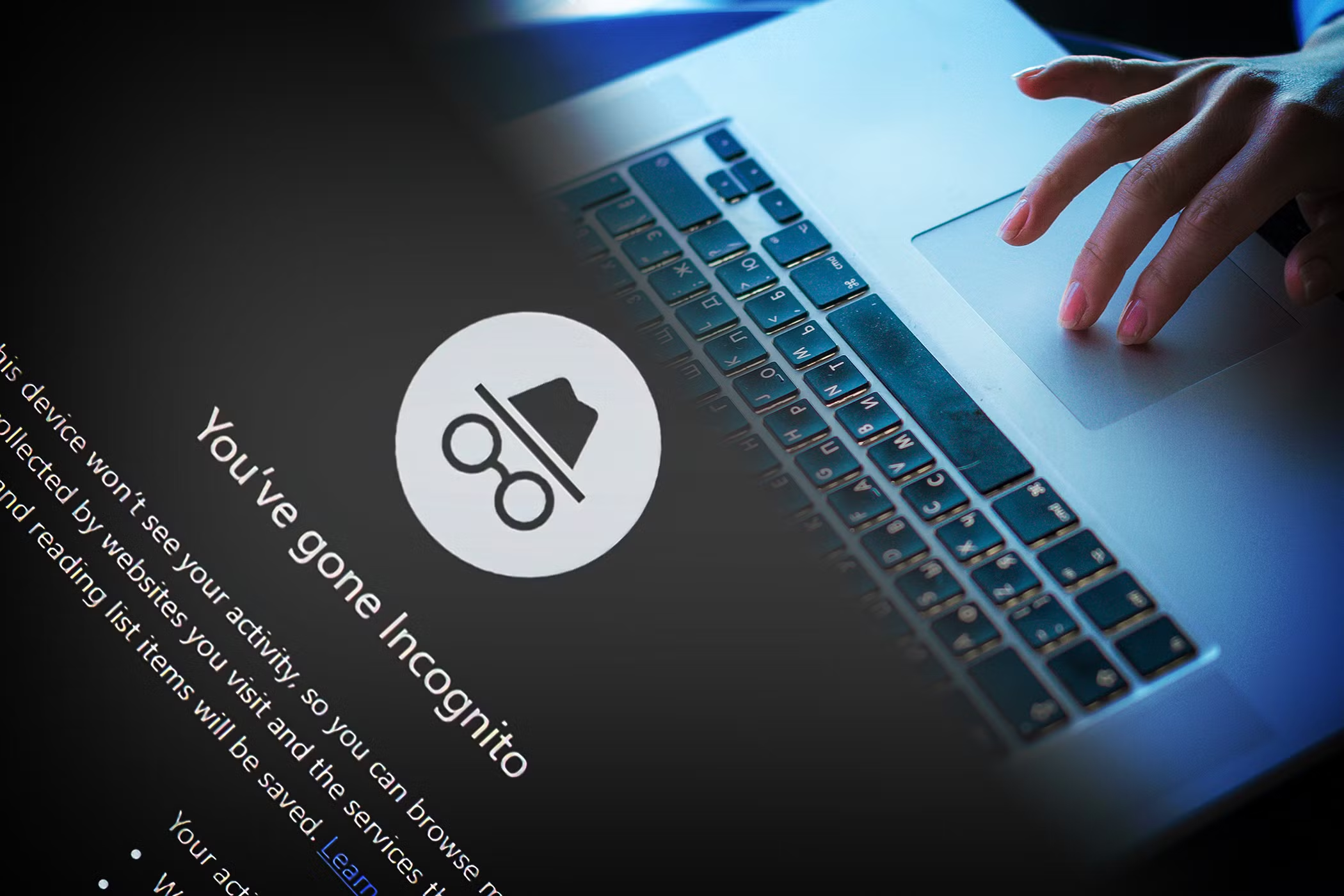Phil Knight, director general de Nike, cuenta por primera vez la auténtica historia detrás de la empresa que fundó en 1962, que hoy en día factura más de 30.000 millones de dólares al año, y cuyo logo ha llegado a ser un símbolo global, el icono más ubicuo y reconocido en todo el mundo.
Todo comenzó con 50 dólares y una idea sencilla: importar calzado deportivo económico y de gran calidad desde Japón. Vendiendo esas zapatillas de deporte en el maletero de su coche consiguió facturar 8.000 dólares durante el primer año. Progresivamente, este pequeño negocio se convirtió en una startup prometedora que revolucionó el mercado, creó una marca universal e innovadora y evolucionó hasta convertirse en el gigante actual.
A continuación un fragmento, a modo de adelanto:
1964
El aviso llegó más o menos en Navidad, de modo que debí de ir al depósito del puerto la primera semana de 1964; no lo recuerdo con exactitud. Sé que fue temprano. Me veo llegando antes de que los empleados abrieran las puertas.
Les di la notificación, ellos se fueron a la parte de atrás y volvieron con una caja grande repleta de textos escritos en japonés.
Corrí a casa, me precipité al sótano y la abrí de un tirón. Doce pares de zapatillas, de color blanco crema, con franjas azules a los lados. ¡Dios, qué bonitas eran! Más que bonitas. No había visto nada en Florencia o París que las superara. Deseé ponerlas en pedestales de mármol o en marcos de bordes dorados. Las acerqué a la luz, las acaricié como objetos sagrados, del mismo modo en que un escritor trataría un nuevo conjunto de cuadernos, o un jugador de béisbol un juego de bates.
Luego le envié dos pares a mi antiguo entrenador de atletismo en pista en Oregón, Bill Bowerman.
Lo hice sin pensármelo dos veces, ya que Bowerman había sido el primero que me había hecho pensar, pensar de verdad, en lo que la gente se pone en los pies. Bowerman era un entrenador genial, un genio maestro de la motivación, un líder natural para los jóvenes, y había un elemento que él consideraba crucial para su desarrollo: el calzado. Le obsesionaba cómo se calzan los seres humanos.
En los cuatro años en que yo había corrido para él en Oregón, Bowerman fisgaba a menudo en nuestras taquillas y se llevaba furtivamente nuestro calzado. Se pasaba días desgarrándolo, volviendo a coserlo, y luego lo devolvía con alguna pequeña modificación, que o bien nos hacía correr como gamos, o bien nos hacía sangrar. Fueran cuales fuesen los resultados, nunca paraba. Estaba decidido a encontrar nuevas formas de reforzar el empeine, amortiguar la entresuela, dar más espacio al antepié. Siempre tenía algún diseño nuevo, algún nuevo plan para hacer nuestras zapatillas más elegantes, más suaves, más ligeras. Sobre todo más ligeras. Decía que reducir una onza en un par de zapatillas equivalía a reducir 55 libras de peso en una milla. No bromeaba. Sus cálculos eran fiables. Si coges la zancada media de un hombre, seis pies, y la extiendes a lo largo de una milla (5.280 pies), salen 880 zancadas. Elimina una onza en cada zancada, y salen 55 libras exactas. La ligereza —creía Bowerman— significaba menos carga, lo que implicaba más energía, y lo que a su vez quería decir más velocidad. Y velocidad era igual a victoria. A Bowerman no le gustaba perder (eso lo aprendí de él). De modo que la ligereza era su objetivo constante.
Llamarlo «objetivo» es quedare corto, ya que en la búsqueda de la ligereza estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Animal, vegetal o mineral: cualquier material servía si podía mejorar el cuero para calzado estándar de la época. A veces eso significaba piel de canguro; otras, bacalao. Uno no había vivido de verdad hasta que no había competido contra los corredores más rápidos del mundo con unas zapatillas de bacalao.
Había cuatro o cinco de nosotros en el equipo de pista que éramos los conejillos de Indias en los experimentos de podología de Bowerman, pero yo era su proyecto favorito. Había algo en mis pies que le llamaba la atención. En mi zancada. Además, yo permitía un amplio margen de error: no era el mejor del equipo, ni mucho menos, de modo que podía permitirse el lujo de equivocarse. Con los compañeros que tenían más talento no se atrevía a asumir riesgos excesivos.
En mi primer año de universidad, en el segundo, en el tercero, perdí la cuenta de las carreras que corrí con zapatillas planas o de clavos modificados por Bowerman. En mi último curso él fabricaba todas mis zapatillas.
Evidentemente, creí que aquella nueva Tiger, la pequeña y curiosa zapatilla japonesa que había tardado más de un año en llegarme, intrigaría a mi antiguo entrenador. Desde luego, no era tan ligera como sus deportivas de bacalao. Pero prometía: los japoneses me aseguraron que la mejorarían. Y lo mejor: era barata. Teniendo en cuenta su frugalidad innata, yo sabía que eso resultaría atractivo a Bowerman.
Pensaba que hasta la marca, Tiger, le encantaría. Él solía llamar a sus corredores «los hombres de Oregón», pero de vez en cuando nos exhortaba a ser «tigres». Todavía puedo verlo caminando de un lado a otro por el vestuario, diciéndonos antes de una carrera: «¡Convertíos en unos tigres ahí fuera!» (si no eras tigre, a menudo te llamaba «hamburguesa»). De cuando en cuando, si nos quejábamos de la frugalidad de nuestra comida antes de las carreras, él gruñía: «Un tigre caza mejor cuando tiene hambre».
«Con un poco de suerte, pedirá unos cuantos pares de Tiger para sus tigres», pensé.
Pero lo hiciera o no, me bastaba con impresionarlo. Eso solo ya constituiría un éxito para mi naciente empresa. Es posible que todo lo que hice durante aquellos días estuviera motivado por algún profundo anhelo de gustar, de agradar, a Bowerman. Aparte de mi padre no había ningún otro hombre cuya aprobación ansiara más, y aparte de mi padre no había ningún otro hombre que me la diera tan pocas veces. La frugalidad se extendía a todas y cada una de las partes del temperamento del entrenador. Sopesaba y atesoraba las palabras de elogio como si fueran diamantes sin tallar.
Si ganabas una carrera, y estabas de suerte, te podía decir: «¡Buena carrera!» (de hecho, eso fue exactamente lo que le dijo a uno de sus corredores cuando este fue uno de los primeros en batir la mítica marca de cuatro minutos la milla en Estados Unidos). Pero lo habitual era que Bowerman no dijera nada. Se plantaba delante de ti con su chaqueta de tweed y su raído chaleco de punto, su corbata de cordón flotando al viento y su deteriorada gorra de béisbol calada hasta las cejas, e inclinaba la cabeza una sola vez. A lo mejor se te quedaba mirando. Con aquellos ojos de color azul claro a los que no se les escapaba nada, que no regalaban nada. Todo el mundo hablaba de su imponente físico, de su pelo retro cortado al rape, de su postura erguida y su mentón rectilíneo, pero lo que a mí me impresionó más siempre fue aquella mirada de azul violeta intenso.
Me impactó desde el primer día. Desde el momento en que llegué a la Universidad de Oregón, en agosto de 1955, me cayó bien. Aunque también me causó temor. Y ninguna de esas dos emociones iniciales desapareció jamás, se mantuvieron siempre entre nosotros. Nunca dejó de caerme bien, y nunca encontré el modo de librarme de mi viejo miedo. A veces este disminuía, a veces aumentaba, a veces se desplomaba hasta mis zapatillas, que probablemente había hecho él mismo con sus propias manos. Afecto y temor: las mismas emociones binarias que regían la dinámica entre mi padre y yo. A veces me preguntaba si era una mera coincidencia que tanto Bowerman como mi padre —ambos crípticos, ambos alfa, ambos inescrutables— se llamaran los dos Bill.
Y sin embargo, a ambos les impulsaban distintos demonios. Mi padre, hijo de carnicero, perseguía siempre la respetabilidad, mientras a Bowerman, cuyo padre había sido gobernador de Oregón, esta le importaba un bledo. También era nieto de pioneros legendarios, hombres y mujeres que habían recorrido toda la ruta de Oregón. Cuando se detuvieron fundaron una diminuta ciudad en el este, a la que llamaron Fossil. Bowerman pasó allí sus primeros días, y regresaba a ella de manera compulsiva. Parte de su mente estaba siempre en Fossil, lo cual resultaba gracioso, porque había algo en él claramente «fosilizado». Duro, moreno, anticuado, poseía un tipo de virilidad prehistórica, una mezcla de agallas, integridad y obstinación calcificada que era rara en la Norteamérica de Lyndon Johnson. Hoy en día se halla casi extinguida.
También era un héroe de guerra. Desde luego que lo era. Como comandante de la Décima División de Montaña, desplegada a gran altura en los Alpes italianos, Bowerman había disparado a hombres, y muchos habían hecho lo mismo con él (pero resultaba tan intimidante que no recuerdo que nadie le preguntara nunca si en realidad había matado a alguien). En el caso de que uno se sintiera tentado de pasar por alto la guerra, la Décima División de Montaña y el papel fundamental que esta desempeñaba en su psique, Bowerman siempre llevaba consigo una raída cartera de piel con un número romano «X» grabado en oro en uno de sus lados.
Pese a ser el entrenador de atletismo en pista más famoso de Estados Unidos, Bowerman nunca se consideró un entrenador de atletismo en pista. Detestaba que le llamaran entrenador. Dado su historial y su temperamento, era lógico que viera el atletismo en pista como un medio para conseguir un fin. Él se calificaba a sí mismo como «profesor de respuestas competitivas», y su trabajo, tal como él lo veía y a menudo lo describía, consistía en prepararte para las luchas y las competiciones que te esperaban mucho más allá de Oregón.
Pese a tan elevada misión, o quizá debido a ella, las instalaciones de Oregón eran espartanas. Húmedas paredes de madera, taquillas que no se pintaban durante décadas… Las taquillas ni siquiera tenían puerta, solo unos listones para separar tu material del de al lado. Colgábamos la ropa en clavos. Clavos oxidados. A veces corríamos sin calcetines. Nunca se nos pasó por la cabeza quejarnos. Veíamos a nuestro entrenador como un general, al que había que obedecer de inmediato y a ciegas. En mi mente era Patton con un cronómetro.
Eso, cuando no era un dios.
Como todas las antiguas deidades, Bowerman vivía en la cumbre de una montaña. Su majestuoso rancho se asentaba en lo alto de un monte que se alzaba muy por encima del campus. Y cuando reposaba en su particular Olimpo, podía ser tan vengativo como los dioses. Cierta historia que me contó un compañero de equipo evidenciaba este hecho.
Al parecer había un conductor de camión que a menudo se atrevía a perturbar la paz del monte Bowerman. Tomaba las curvas demasiado deprisa y con frecuencia derribaba el buzón de Bowerman. Este se enfrentó con el camionero y lo amenazó con darle un puñetazo en la nariz y otras cosas por el estilo, pero el camionero no le hizo el menor caso. Siguió conduciendo a su antojo un día tras otro. De modo que Bowerman llenó el buzón de explosivos. Y la siguiente vez que el camionero lo derribó… ¡bum! Cuando se disipó el humo, encontró su camión hecho pedazos y los neumáticos reducidos a tiras. Nunca volvió a tocar el buzón de Bowerman.
A un hombre así… uno no quería tenerlo como enemigo. Y menos si eras un corredor larguirucho de media distancia de la periferia residencial de Portland. Con Bowerman yo iba siempre con pies de plomo; pese a ello, a menudo perdía la paciencia conmigo, aunque solo recuerdo una vez en que se enfadó de veras.
Fue en mi segundo año de universidad, y yo tenía un horario muy apretado. Clase por la mañana, entrenamiento por la tarde, deberes por la noche. Un día, temiendo haber cogido la gripe, me pasé por el despacho de Bowerman para decirle que aquella tarde no podría entrenar.
—¡A ver! —me dijo—. ¿Quién es el entrenador de este equipo?
—Usted.
—Bueno, pues como entrenador te digo que saques tu culo de aquí. Y a propósito… hoy vamos a hacer una prueba de tiempo.
Estuve a punto de llorar. Pero aguanté, canalicé toda mi emoción en la carrera, e hice uno de mis mejores tiempos de aquel año. Al salir de la pista lo miré con el ceño fruncido. «Estará contento, ¿no?, hijo de…» Él me miró a mí, comprobó su cronómetro, volvió a mirarme y asintió con la cabeza. Me había puesto a prueba. Me había roto y luego me había rehecho, exactamente como un par de zapatillas. Y yo me había mantenido firme. Desde aquel momento pasé a ser uno de sus hombres de Oregón. Desde aquel día fui un tigre.
Enseguida recibí respuesta de Bowerman. Me escribió para decirme que la semana siguiente vendría a Portland, para el campeonato en pista cubierta de Oregón. Me invitó a comer en el hotel Cosmopolitan, donde se alojaría el equipo.
Era el 25 de enero de 1964. Cuando la camarera nos mostró nuestra mesa yo estaba terriblemente nervioso. Recuerdo que él pidió una hamburguesa, y yo dije con voz ronca: «Que sean dos».
Pasamos un rato poniéndonos al día. Le hablé de mi viaje alrededor del mundo. Kobe, Jordania, el templo de Niké… Bowerman se mostró especialmente interesado en mi estancia en Italia, un país que, pese a sus roces con la muerte, recordaba con cariño.
Después fue al grano.
—Esas zapatillas japonesas —dijo— son bastante buenas. ¿Qué te parecería que participara en el negocio? Me quedé mirándole. ¿Participar? ¿Negocio?
Necesité un momento para asimilar lo que me estaba diciendo. No quería limitarse a comprar una docena de Tiger para su equipo: quería convertirse en… ¿mi socio? Si Dios me hubiera hablado en forma de torbellino, y me hubiera pedido ser mi socio, no me habría quedado más boquiabierto que en ese momento. Balbucí, tartamudeé, y le dije que sí.
Le alargué la mano.
Pero la retiré enseguida.
—¿En qué clase de sociedad había pensado? —le pregunté.
Osaba negociar con Dios. No podía creer que me atreviera a tanto. Ni Bowerman tampoco. Me miró perplejo.
—A medias —me respondió.
—De acuerdo, pero tendrá que poner la mitad del dinero.
—Por supuesto.
—Calculo que el primer pedido será de mil dólares. Su mitad serán quinientos.
—Me parece bien. Cuando la camarera trajo la cuenta, la dividimos. A medias.
Lo recuerdo como si hubiera sido al día siguiente, o quizá algún otro de aquella semana o de las inmediatamente posteriores, y sin embargo todos los documentos contradicen mi memoria. Cartas, diarios, agendas… todos muestran de manera concluyente que ocurrió mucho después. Pero yo recuerdo lo que recuerdo, y debe de haber alguna razón para que sea así. Al salir del restaurante aquel día, veo a Bowerman ponerse su gorra de béisbol, arreglarse su corbata de cordón, y le oigo decir:
—Necesitaré que te reúnas con mi abogado, John Jaqua. Nos ayudará a poner todo esto por escrito.
Fuera como fuese, el caso es que al cabo de unos días, de unas semanas o de unos años, la reunión se desarrolló del siguiente modo.
Me detuve ante la fortaleza de piedra de Bowerman, y, como siempre, admiré el paisaje. Un lugar apartado. No había mucha gente que subiera hasta allí. Tenías que enfilar Coburg Road en dirección a Mackenzie Drive hasta encontrar un serpenteante camino de tierra que se prolongaba durante un par de millas colina arriba a través del bosque. Al final llegabas a un claro con rosales, algunos árboles solitarios y una casa de aspecto agradable, pequeña pero sólida, con la fachada de piedra. Bowerman la había construido con sus propias manos. Mientras estacionaba mi Valiant, me pregunté cómo demonios se las había ingeniado para llevar a cabo todo aquel trabajo agotador él solo. «El hombre que mueve una montaña empieza por llevarse piedras pequeñas.»
Alrededor de la casa había un amplio porche de madera, con varias sillas plegables, que también había construido él. Tenía unas magníficas vistas al río McKenzie, y no habría costado mucho convencerme si me hubieran dicho que había puesto el río entre las dos orillas.
Entonces lo vi de pie en el porche. Me miró de soslayo y se dirigió hacia mi coche bajando los escalones a grandes zancadas. No me acuerdo muy bien de lo que charlamos cuando se subió. Simplemente arranqué y enfilamos rumbo a casa de su abogado.
Además de ser el abogado y el mejor amigo de Bowerman, Jaqua era también su vecino más cercano. Tenía una propiedad de seiscientas hectáreas al pie de la montaña de Bowerman, un terreno llano de primera calidad a orillas del McKenzie. Mientras conducía hacia allí, era incapaz de imaginar en qué podía beneficiarme aquello. Yo me llevaba bien con Bowerman, desde luego, y habíamos hecho un trato, pero los abogados siempre fastidian las cosas. Están especializados en fastidiarlas. ¿Y los abogados mejores amigos…?
Bowerman tampoco hacía nada por tranquilizarme. Permanecía sentado con la espalda erguida y contemplaba el paisaje.
En medio de aquel silencio atronador, yo mantenía la vista fija en la carretera y reflexionaba sobre la excentriciad de Bowerman, que impregnaba todo lo que hacía. Siempre iba a contracorriente. Siempre. Por ejemplo, fue el primer entrenador universitario de Estados Unidos que recalcó la importancia del descanso, y otorgó tanto valor a la recuperación como al trabajo. Pero si te hacía trabajar, amigo mío, te hacía trabajar. Su estrategia para correr la milla era simple: lleva un ritmo ágil en las dos primeras vueltas, corre la tercera lo más rápido que puedas, y triplica tu velocidad en la cuarta. Su estrategia tenía algo de zen, porque resultaba imposible, y sin embargo funcionaba. Bowerman entrenó a más atletas capaces de correr una milla en menos de cuatro minutos que nadie, ni antes ni después. Sin embargo, yo no era uno de ellos, y ese día me pregunté si una vez más iba a quedarme atrás en aquella crucial última vuelta.
Encontramos a Jaqua de pie en su porche. Yo ya le había visto antes, en una o dos competiciones de atletismo, pero nunca me había fijado detenidamente en él. Aunque llevaba gafas, y se acercaba a la madurez, no se parecía en nada a mi idea de un abogado. Era demasiado robusto, demasiado bien parecido. Más tarde me enteré de que había sido un defensa estrella en el instituto y uno de los mejores corredores de cien metros de la Universidad de Pomona. Todavía conservaba aquella reveladora potencia atlética, de la que fui testigo a través de su apretón de manos.
—¡Buckaroo! —me dijo, cogiéndome del brazo y conduciéndome hasta su sala de estar—. ¡Iba a ponerme tus zapatillas, pero se me han llenado de mierda de vaca!
Hacía uno de los típicos días de Oregón en enero. Además de la lluvia fina, un frío húmedo e intenso lo impregnaba todo. Nos sentamos en torno a la chimenea en unas sillas; era la chimenea más grande que había visto nunca, lo bastante grande para asar un alce. Las potentes llamas danzaban alrededor de varios troncos del tamaño de bocas de incendios. Por una puerta lateral apareció la esposa de Jaqua con una bandeja: tazas de chocolate caliente. Me preguntó si quería nata montada o dulces de merengue. «Nada, señora, gracias.» Mi voz era dos octavas más alta de lo normal. Ella inclinó la cabeza y me lanzó una mirada compasiva. «Chico, te van a despellejar vivo.»
Jaqua bebió un sorbo de su taza, se limpió la nata de los labios, y comenzó. Habló un poco sobre el atletismo en pista en Oregón y sobre Bowerman. Llevaba unos vaqueros azules sucios y una camisa de franela arrugada, y yo no podía dejar de pensar en lo poco abogado que parecía.
Luego dijo que nunca había visto a Bowerman entusiasmarse tanto con una idea. Me gustó cómo sonó eso.
—Sin embargo —añadió—, al entrenador no le parece tan bien ir a medias. No quiere estar al mando, y tampoco quiere enfrentarse contigo, nunca. ¿Qué opinas si lo repartimos al cincuenta y uno y el cuarenta y nueve por ciento? ¿Si te damos el control operativo?
Su actitud era la de un hombre que trataba de ayudar, de hacer que saliéramos todos ganando. Confié en él.
—Me parece bien —dije—. ¿Eso es… todo?
Él asintió con la cabeza.
—¿Trato hecho? —preguntó.
—Trato hecho —respondí.
Los tres nos dimos la mano, firmamos los papeles, y yo pasé a ser socio de manera legal y vinculante del todopoderoso Bowerman. La señora Jaqua preguntó si me apetecía más chocolate caliente. «Sí, por favor, señora. ¿Y tendría unos dulces de merengue?»